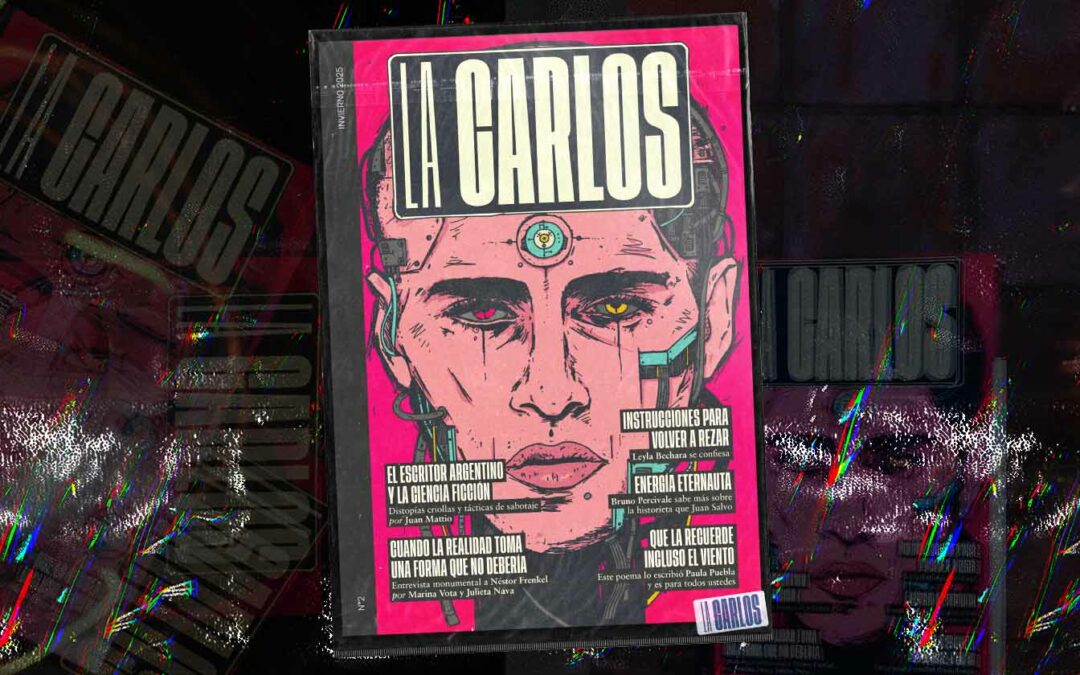Julián está duro. Frío. Helado. Con ganas de salir a buscar prostitutas. Es domingo a la noche y acaba de despedir a un amigo al finalizar una cena, una cena más, de las que ya no importan demasiado, pero suceden cada tanto, como un protocolo médico de buenas conductas. Amables, eso sí. Julián es una persona amable. Entra al baño, rápido, a ducharse, acuerda por WhatsApp llegar en media hora y se toma un tiki. Cuando sale, no tiene toallas limpias. Hay una sola, está algo sucia y húmeda. Se seca como puede. Toma frío. Julián sale despedido del baño y sabe, en el fondo, que ya no domina los impulsos: no le pertenecen. Toma otro tiki. Se mira su pija, caída, pero a punto de tomar un riesgo. Sabe, en el fondo, que no puede salir de sí. Sabe, que no puede tomar un cuidado. Sabe que el clima afuera está pesado y que una noche de incógnito, girando de putas arriba de su auto puede significar un bálsamo, algo así como pagar: gastar, gastar y pagar y ganar una pérdida. Porque sabe que no sabe del todo lo que le está pasando; ahora, no puede: no quiere sentir. No quiere hacerse preguntas pelotudas. Sube al coche. Toma otro tiki. El quinto. Con la punta de la llave con la que luego enciende su Peugeot 206 modelo 2005. El mismo que le compró a la vieja hace algunos años. El anuncio de Skokka lo estimula. No está lo que podría decirse hornie, pero de a poco la manija sube y se mezcla con el miedo por tanta secuencia y por ver realizada la escena para nada inverosímil de despertar solo en una bañera con hielo y un corte a la altura del riñón.
“Me cago…la puta madre”, dice en voz alta, mientras mete la cuarta a fondo por una Avenida La Plata vacía: el rumiar de los pensamientos le taponan los oídos y le nublan la vista mientras giran y se entorpecen entre sí y siguen girando bajo un enrosque de palabras sueltas que flotan, embarradas en una miel agria de falopa y globulitos homeopáticos: la inercia mental, submental, demencial, pija flaca, anestesiada como una cuerda floja que se tensa de a poco en cada nuevo estímulo. Las luces de la Shell lo encandilan, el pico dulce, el recuerdo del llamado de la homeópata de ayer, los forros Prime grises. La lata de Heineken, fría, arriba de la guantera. Todo se confunde. El baño de la estación de servicio al que entra apurado está estallado por un arte rupestre de mierda que lo expulsa nuevamente al auto conteniendo las ganas.
No se trata de recuperar el carácter estratégico de la vida; su vida, piensa, no es otra cosa que un hueco plano, de preguntas en la que ya no cree, preguntas pelotudas de ensayito que lee en un post de Facebook, mientras mira el GPS en su celular, como el gesto congelado de una interpelación que solo existe en redes de significados conocidas. Una ecología de símbolos reconfortantes, con lecturitas, barcitos, tallercitos del ojete; donde volcar el miedo para ocultarlo, jugando a que ya no se lo tiene.
La fuerza para existir se pierde de a poco. Una palabra informa, nada más, el poco peso de las cosas; en cambio a las cosas queridas se le borran las huellas en la imagen de una promesa: la promesa de alcanzarlas. Alguna vez. La anestesia mental de la falopa se impone, como medida última sin caída, sin tropa. Estas solo, en guerra. ¿Quienes somos realmente? Preguntas pelotudas de ensayito que no saben que los negros con poder pueden hacernos mierda y son un peligro. Perdón, las negras con poder, con poder sobre tu alma, sobre tu leche cargada: te estafan, te cobran la hora y te piden una reserva 15 minutos antes, en la vereda. Te pasan el CBU a punto de subir al derpa: son un peligro. Un verdadero peligro, como los indios, que sangran todavía por la herida de una derrota bien infligida que sin ella no habría ni un poco de lo que hoy podemos tener, y conservar, para caminar tranquilos en un mundo reencantado con palabritas, nuestras palabritas, queridas palabritas, palabritas en bultos enormes, bien escritas, que llaman a la audacia pero que solo pueden salvar la paz nuestra de cada día, perdona nuestras ofensas, como así nosotros somos capaces de perdonar a los que nos ofenden. Por eso sus hijos devorados, por impotencia, nunca se rebelan como piensan que lo hacen, porque aceptan lo que les damos. ¿Quiénes somos realmente? Tengo un lagarto entrando por la nariz que te deja el cerebro frío, un buen rato y los globulitos de la homeópata picados, con sal, el anuncio de Skokka me puede; me sumerge, y ni siquiera se trata de la coartada de entregarme, finalmente, sin otra razón que acatar las reglas que impusieron los que guardaron el silencio, ganando la partida. Por eso ahora los negros ganan espacios de decisión y aullan, gritan, explotando peor que sus antiguos patrones a otros negros recien llegados. No hay para estacionar, pero me la rebusco y lo dejo en contramano con el freno de mano, y la birra se me vuelca, y alcanzo una erección mirando la foto de Loana. Ojalá que sea ella y no una estafa demacrada por las condiciones de clase. Un resabio metafísico, teológico, adherido a las cosas que me animan, me gustan, intermitentes, segrega un fino don en billetes sobre la piel dulce de Loana, que me espera abriendo el maravilloso mundo de la magia, la magia de ya no ser, que este mundo no puede ofrecerme, ni un poco, para sobrellevar este caos negado y su tedio, esta caída no asumida en la noche oscura de lo indiferenciado ¿Quien no tuvo un taller de Spinoza a mano para saber lo que cuesta un cuerpo? Adecuado, cogible, como de negra en culo de pelo pajozo que te atiende en la noche fría, tiesa, temblando.
Puta-Madre-semeparte-La-Cabeza. Repito, repito y no sé dónde pija estoy. Todo se distorsiona: nubosidades flotantes, amnióticas, líquidas, despiden lagunas espesas, cerebrales: la visual rota, un baño. Blanco, muy blanco, mersa. «¿Donde estoy?» La cara del anuncio se asoma en un shock, como una mancha negra sobre mi. Y es real: es es ella. Loana. Me toma de la cabeza y miro mis manos: tienen sangre. Me siento en el bidet. El cuerpo no lo siento. El olor a mierda lo invade y lo reconozco, o no, quizá ya no, quizá sea un bebé desparramado y sucio en el baño de «Loa, Loa, Loa, Loa… ¿estás ahí? No me dejes…», por suerte sí, está acá, conmigo y no llamó a la cana, ni al fiolo duro de la puerta, “no lo hagas, Loa, Loana…abrazame”. Le digo por lo bajo, con vergüenza, y me escucha, me mira, y no sé si en sus ojos hay asco o una sonrisa y presiento una fuerza extraña, como de otro Reino, una fuerza suave, delicada, inédita que reposa en mi abdomen como una garra mágica incapaz de soltarme. Observo a Loana como aprieta una toalla mojada, al lado de un balde, la estruja, brota sangre y mierda; Loana se abalanza sobre un cuerpo que no siento, me acaricia, me limpia, aparece un rollo de cocina. ¿»Me desmayé»?… pregunto, y la voz se me quiebra; cierro los ojos y decantan, una a una, las imágenes que dejaron los pasos que olvidé; ya no me quiero ir, quiero quedarme, estar quieto. Dormir. Intento levantarme, no puedo; quiero llorar, no puedo; no quiero volver a casa. Solo hay una cama, sin sábanas. La toalla húmeda, en el piso. Loana me limpia, humedeciendo el papel de cocina con agua tibia.
“¿Estás bien, Flaco? Levantate, no puedo llamar una ambulancia”.