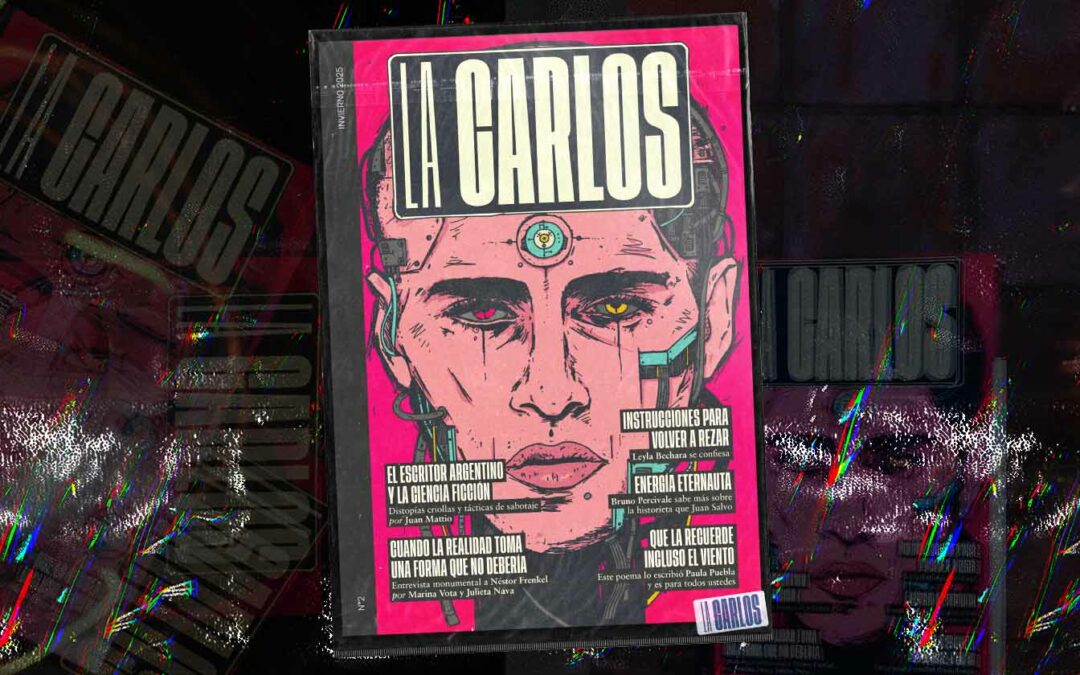Te falta una sola persona y ya ves el mundo vacío.
Pero no puedes decirlo en voz alta.
Philippe Ariès
Siempre tuve miedo a que se mueran lxs demás. Unas vacaciones de invierno, mientras mi papá y mi hermana melliza jugaban al Prince of Persia en el Family Game, sentí mi cuerpo paralizarse al imaginar cómo sería el mundo el día que mi hermana no esté más en él. Teníamos ocho años y mi mente comenzaba a llenar huecos.
Desde ese momento he llorado la muerte ficticia de cada integrante de mi familia, como una forma de adelantarse a los golpes.
Con el tiempo entendí que nada evita el abismo, que la muerte siempre es novedad y que aunque crea que no, podré sobrevivir a casi todo.
Las personas estamos hechas de zonas de misterio.
Nadie sabe cómo es que permanecemos de pie.
En octubre del 2019 me enteré de la enfermedad de Pedro. Me llamó mi ex para contarme que los malestares en el estómago de nuestro amigo no eran estrés, eran una enfermedad que hacía ciudades dentro de su cuerpo. Vamos a hacer todo lo posible por salvarlo, decíamos, creyéndonos capaces.
Su ausencia física se hizo materia cinco meses después, días antes de que la pandemia nos obligue a encerrarnos. Pedro tenía 41 años y un alma de niño. Lo conocía desde mis quince. Lo sentía un hermano.
En el fin de ese mismo año, Luján, la primera amiga de mi vida, murió de repente en la madrugada. Ni siquiera pudimos prenderle una vela, repetía yo en medio del shock.
Jamás me adelanté a la muerte de ningunx de los dxs.
Jamás pensé que pudieran ser ellxs quienes se fueran antes.
Este es un texto sobre el duelo, sobre la amistad, sobre aquello que ni siquiera la muerte puede extinguir del todo.
El cuerpo del dolor
El primer síntoma físico que siento al recibir las noticias es un dolor de cabeza punzante, hondo, sostenido: un casco. Estallan los pensamientos, el cuerpo no aguanta. Nada rompe estructuras de modo más contundente que la muerte hecha carne.
El segundo síntoma es la falta de interés. Porque absolutamente todo deja de tener sentido. Ya no hay colores llamativos, ni comidas ricas, ni deseos que impulsen. La vida del que llora la pérdida de una persona amada se cubre por un velo gris, por una capa pesada, por una soledad distinta.
Los días que siguieron a la muerte de Luján fueron distintos a los de la muerte de Pedro. Con él habíamos tenido tiempo (sin lograrlo en absoluto) de hacernos a la idea, pero ella se fue de noche y la noticia corrió por el grupo de Whatsapp de mis amigas de toda la vida. La primera que supo mandó un audio extraño, mezcla de llanto y ahogo, cruce de chiste y sueño.
Los días después son solo nubes. Un pantano que aunque intento reconstruir se evapora. En ese momento, mi amiga Mariela, surge entre la niebla con la palabra justa.
–Rendite.
Entonces, como cayendo de rodillas ante una casa prendida fuego, suspendo ensayos, clases, reuniones, me dedico a deambular por la casa, cocinar fideos con tuco, bañarme y llorar.
No me gusta en absoluto esa forma de comportarse, esa forma de sentir, tan histérica, tan llena de tristeza, cuando alguien ha muerto, me gustaría desterrarla. No hay que tomársela como si eso no hubiese sucedido nunca antes, como si la gente no hubiera muerto desde el principio de los tiempos y cada persona que desaparece fuera la primera persona en el mundo a la que le sucede. ¿De qué sirve eso? ¿Por qué no puede acostumbrarse todo el mundo a eso? Las personas nacen y simplemente no pueden seguir viviendo eternamente, y cuando no pueden seguir viviendo, deben partir, pero es tan duro, tan duro para las personas que dejan atrás… ¡es tan duro verles partir, como si nunca antes hubiera sucedido, tan duro como si no pudiera sucederle a nadie más, nadie excepto tú puedes superar una pérdida como esa, ver partir a alguien, ver cómo te dejan atrás. No es que quieras partir con ellos, lo único que quieres es que ellos no se vayan”.
Mi hermano
Jamaica Kinkaid
Déjenlo ir, me dice una conocida que ve que seguimos escribiendo mensajes para despedirlo, compartiendo fotos con su cara de hombre sano. Déjenlo ir.
Mientras tanto la vida continúa. Tengo que subir fotos a mis redes para difundir obras de teatro o clases. Siento que miento. Lo único que pasa es que mi amigo ha muerto.
Camino por la calle y le hablo.
Cambio de ritmo
La sangre camina más lento en el cuerpo doliente. El suelo se abre, los objetos flotan alrededor, la desconexión se profundiza. No es posible pensar en otra cosa y sin embargo hay que seguir. Así obliga el mundo en el que vivimos.
Hay que seguir.
Hay que trabajar.
Hay que volver.
Hay que sentirse mejor.
Volver a conectarse con la acción. Retomar la caminata apurada de las avenidas.
El sistema en el que estamos inmersos nos levanta de la cama, antes de tiempo. En ese tiempo sin tiempo nos encontramos con la falta de herramientas que tenemos para hablar con alguien que está atravesando un duelo.
No sé qué decirle.
Y la falta de herramientas que tenemos quienes lo atravesamos.
Nadie me entiende.
Las licencias por fallecimiento de cónyuge, padres o hijos en nuestro país son de entre uno a tres días. Si se muere tu hermano te corresponde solo un día. No hay licencia por la muerte de un amigo. La muerte no está alojada en el mundo de los vivos.
Los peores días no serán los primeros
Joan Didion escribe El año del pensamiento mágico atravesada por la muerte de su marido y la internación de su única hija (que morirá después de la publicación del libro). Los peores días no serán los primeros, dice. Los peores momentos llegarán después cuando las semanas, los meses, van dejando atrás la escena de la despedida. Atravieso el barro. El dolor por la ausencia de mis amigxs me lleva a tierras que no conocía.
“Habría que inventar un tiempo gramatical,
una conjugación para hablar de los muertos en presente sin parecer que enloquecimos”
En busca del cielo
Nathalie Léger
Quiero mandarles un mensaje y me acuerdo.
Parece un chiste.
Siempre va a parecer algo que no debería haber pasado nunca.
Nadie está más presente que cuando muere.
La ausencia es una mentira pasajera.
No están físicamente, quedan pocos audios con sus voces, no lxs sueño demasiado, pero no se han ido.
Sigo teniendo un vínculo con ellxs. Mi cuerpo los percibe, los escucha, los reconoce en las paredes, en el aire, en lo que pienso sin querer.
Dentro mío existen porque fueron, porque aún son.
Lxs traigo.
Lxs nombro.
No son quienes eran.
Tal vez son mejores.
Punto oscuro
El duelo es un agujero negro escribo en la computadora días después de la muerte de Luján. El duelo es un agujero negro. Son momentos. Olas densas. Espacios de olvido. Escenas de llanto mientras doblás ropa lavada. Momentos de risa, de besos en las fotos, de calma aparente, de almohadas lloradas.
Escribo sobre ellxs porque han pasado algunos años, siento alivio al poder poner en palabras.
El shock se transformó en dolor. Y el dolor permanece pero cambia de color. Se transforma al aceptar que no van a volver a la forma que tenían. Hoy están muertos pero siguen siendo mis amigxs. Permanece en mi mente su cuerpo físico, pero lxs puedo escuchar siendo otras personas.
Muertos han evolucionado.
Ahora entienden otras cosas.
Tienen otra luz.
Nos esperan.
“Los muertos están verdaderamente muertos si dejamos de darles conversación,
es decir, conservación”.
A la salud de los muertos
Vinciane Despret
El sol vuelve a salir, aunque un velo cubra tu piel, tu ciudad, tus ideas.
La muerte de alguien amado sacude los cimientos de lo construido, reelabora las rutas de acceso a la vida ¿Y ahora? , prepara el terreno para otras tristezas y regala un aprendizaje necesario: la destrucción infantil de la vida eterna, la seguridad de que la vejez es para quien vive.
Hoy, estoy más atenta cada vez que la gente que quiero pasa por eso. Comprendo sobre ese camino tenebroso lleno de árboles viejos y estanques de agua turbia.
Estoy viva
me digo
mientras escucho un piano
y mastico uvas blancas.