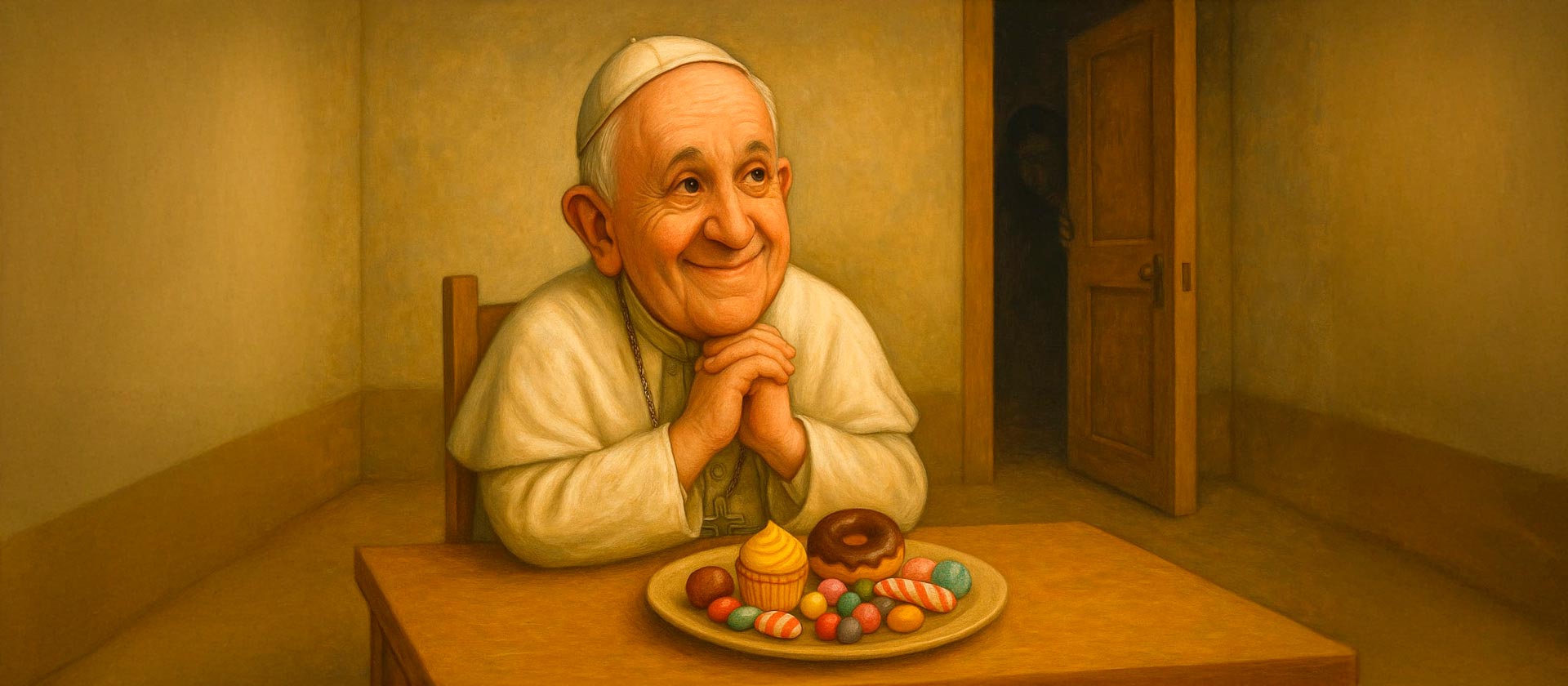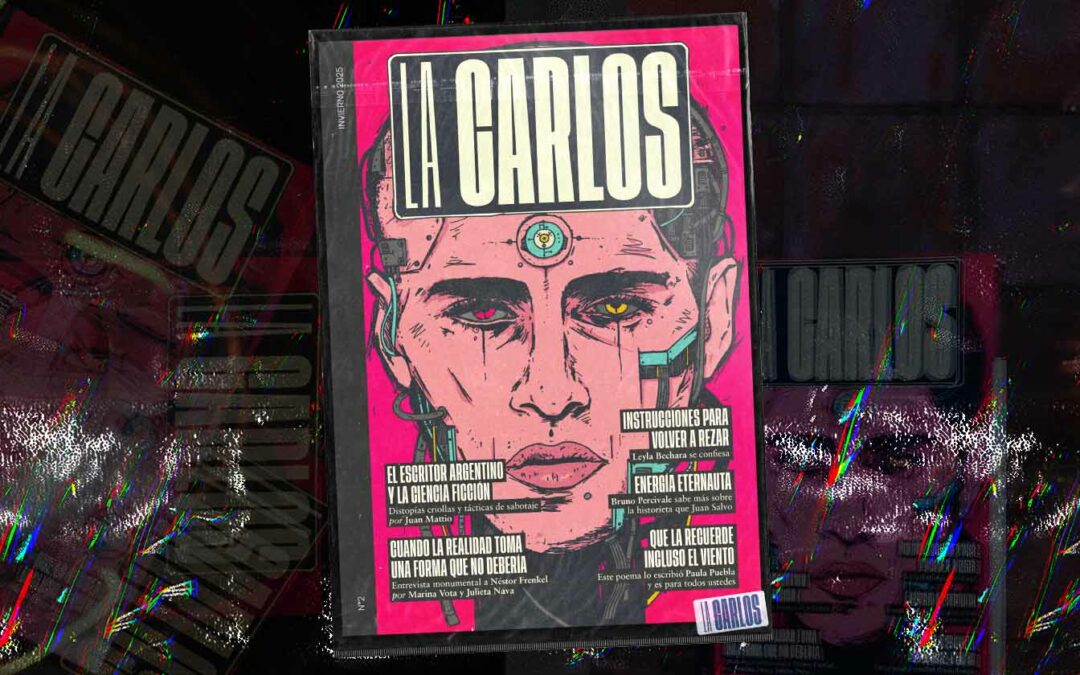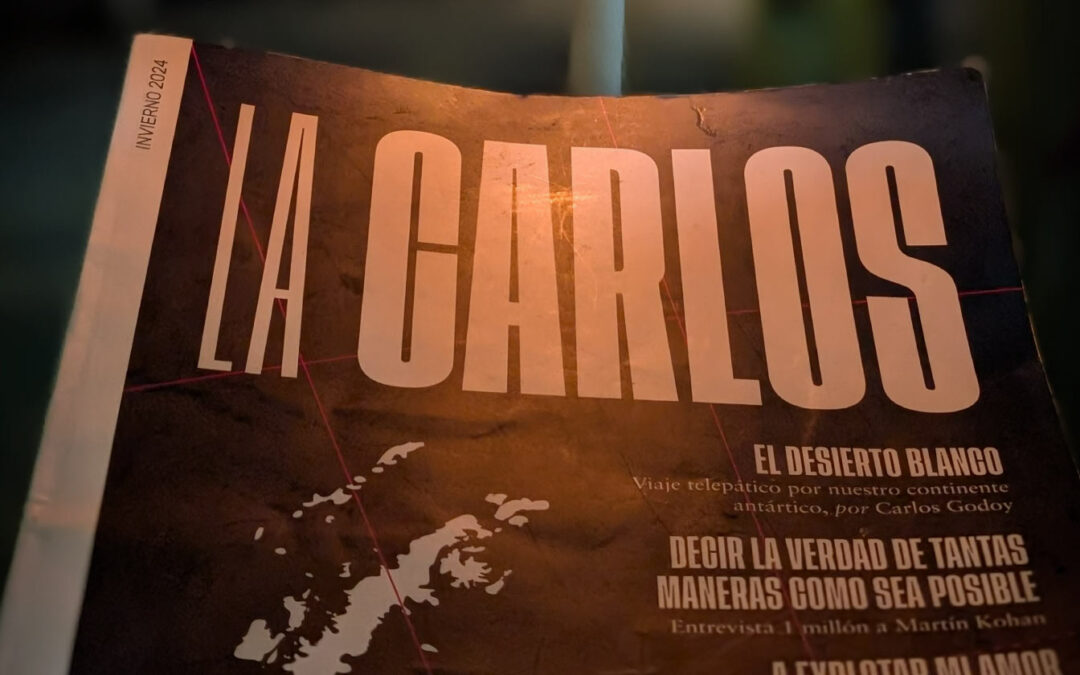Cuando el papa Francisco se fue de gira, en la madrugada porteña del 21 de abril, hacía un par de horas que me había quedado dormido leyendo un libro sobre él. Se llama “El loco de Dios en el fin del mundo” y es de un célebre autor español acá muy poco junado: Javier Cercas. Más adelante les cuento de qué se trata el libro. Era la noche de Pascuas. No sé por qué justo ese día lo estaba leyendo. Ni siquiera me había tomado la molestia, antes de comprarlo, de informarme sobre quién es su autor. Lo adquirí un poco azarosamente, sin recomendación, digamos guiado por la intuición. Una casualidad.
A la mañana siguiente en Argentina todos queríamos hacerle un saludo de despedida a Francisco, pero muy poca gente se encargó de redactar algo original. Los que lograron hacerlo fueron replicados una y otra vez a través de las redes cumpliendo una secreta función social. El mensaje oficial del gobierno, con rimbombantes frases en latín, se deslució particularmente y no vi nadie en ese momento que haya hecho uso de Inteligencia Artificial. Hay momentos que reclaman una palabra auténtica, quizás imperfecta. Una trama irregular, un razonamiento defectuoso, una historia inconclusa que nos acerque a la completitud de la verdad. “No podemos tener curas que no hayan leído a Dostoievski”, señaló el papa alguna vez. En otra ocasión un influencer argentino le preguntó para qué sirve el arte y él contestó recitando de memoria unos versos de Borges sobre la eternidad.
Esa mañana Mariana Enriquez escribió: “Una vez, en Roma, en una heladería, se dieron cuenta de mi acento, gritaron ´como el Santo Padre´ y me regalaron un gelato BENDECIDO. ¿Qué es esa pavada de ahora, de que hay que hablar del muerto y no de uno? ¿Cómo se hace eso?” El Presidente de la Nación refrendó su apichonamiento regalándonos quizás el primer tweet respetuoso de su carrera política, después de haber declarado que el Papa era la personificación del Maligno en la tierra. Cristina eligió aludir a la novela Megafón, una lectura compartida con Francisco, fan de Leopoldo Marechal. También había sido irreverente con la investidura papal. ¿No lo fuimos todos?
En marzo de 2013, cuando en el noticiero salió que el cardenal Jorge Mario Bergoglio había sido electo vicario de Roma yo estaba eligiendo un sanguche de milanesa en la barra de Minutaxi, un bar muy concurrido por choferes de taxi. Lo vimos en vivo por la tele, con los tacheros. Las reacciones fueron dispares, la mayoría más bien prudentes. Aunque el debate no tardó en iniciar. El sacerdote había sido crítico con el gobierno nacional y, a falta de mejores postulantes, el periodismo lo bautizó “líder de la oposición”.
La emoción que me invadió tomó la forma de un insulto al cielo. Nos pasó a muchos. El silogismo en el que nos basamos fue: ahora ellos tienen un referente mundial que va intervenir sobre la política nacional solo por el hecho de haber sido seleccionado por un puñado de ancianos, cuando a Cristina la banca el pueblo, una porción significativa de la sociedad; todo es muy injusto; se suponía que la democracia funcione; estamos cagados. Visto con el diario del lunes, fue un planteamiento infantil, corto de miras, muy de cabotaje, como se dice: parroquial. Aunque creo que no estábamos equivocados. En ese momento no estábamos equivocados. De alguna forma, seguimos en lo cierto.
Una mañana en Misiones mientras estaba de vacaciones en la casa de mi familia una monja intentó ordenarme. Ana María había ido como cada tanto a tomar unos mates con mi mamá. Era una misionera española de no sé qué orden religiosa, una seguidora del famoso Obispo jesuita Joaquín Piña que lideró un movimiento contra la reelección indefinida del mandamás provincial (dicen, con el beneplácito de Bergoglio como su superior). La religiosa se movía en una camioneta Ford Ranger medio rota y completamente embarrada, metiéndose en cuanta comunidad indígena encontraba. La forma de sonreír permanentemente que tenía la hermana lindaba con la ridiculez. Yo la respetaba porque fue una de esas monjas que salió a la ruta en el 2001. Aunque para ella tal hecho solo era una anécdota graciosa en la historia de su identidad. Ese día, sacándome la ficha de entrada, me regaló un libro pastoral ilegible y dijo, en estricto madrileño, convirtiendo en Z todas las S: sé lo que piensas, pero hazme caso, a este papa préstale atención, síguelo de cerca.
Bergoglio no venía de ser solamente una referencia opositora. Fue un activo promotor de un orden social más conservador del que estaba ganando lugar. Escuchen bien: no quisiera ser estúpidamente intransigente en la caracterización. No me provoca autopercibirme a priori moralmente superior, como le pasa a algunos izquierdistas. Yo quisiera hacer un homenaje, escribir algo especial, y no se me ocurre algo mejor que ofrendar a la memoria de Francisco algo de honestidad. Por eso me interesa intentar recuperar la realidad en su complejidad. Por ejemplo, es más o menos conocido que hacia 2010, Jorge Mario lideró en las sombras una cruzada contra el matrimonio igualitario. Un movimiento que ayudó a movilizar al amplio espectro cristiano tradicionalista, incluidas casi todas las iglesias evangélicas, que luego protagonizarían en bloque una fuerte resistencia a la legalización del aborto seguro, y en general a todo lo que denominan ideología de género. Un término popularizado por reaccionarios y evangélicos neopentecostales pero acuñado en usinas de pensamiento (formalmente) católico. Pasó en todo el hemisferio occidental: los ultraconservadores le abrieron culturalmente las puertas del Estado a la ideología de mercado ultraliberal para que junto a las políticas identitarias se lleven puesto el estado social. Algunas semillas de la reacción que germinaron durante la pandemia también se sembraron ahí. Bergoglio no sólo podía tener declaraciones desatinadas, oscurantistas o discriminatorias. Era, a nivel público, un claro agente de la restauración patriarcal. Aunque anónimamente, ya también es más o menos conocido, ayudaba a organizarse a los cartoneros o militaba comprometidamente contra la trata de personas.
Para cuando Mauricio Macri convirtió el sillón de Rivadavia en su reposera oficial, Bergoglio ya no era Bergoglio, sino Francisco. Nos sorprendió a todos; las cosas se dieron vuelta. ¿Cambió Jorge Mario? Si bien la Iglesia fue siempre enemiga del liberalismo, evidentemente algo cambió. Se habló mucho al respecto. Basta haberle visto la cara para comprender que algo pasó. La mueca adusta de Bergoglio no se parece en nada a la alegre sonrisa de Francisco. Para alguien muy creyente no debe haber ningún problema: claramente fue ungido por el espíritu santo. De manera meramente racional es muy difícil de explicar. Extrapolado al orden mundial, su mensaje cambió de sentido. Me pregunto ahora sinceramente si develar el sentido de los acontecimientos es la verdad última a escudriñar. Y cuánto tiempo tiene que pasar.
A mi el clic que me hizo empezar a ver con otros ojos a Francisco fue escuchar su discurso en el encuentro mundial con movimientos populares en Bolivia, en julio de 2015. Particularmente una expresión. Después leí algunas encíclicas, algunas homilías y seguí, como recomendó la monja, los movimientos del papa, sobre todo en el tablero internacional. Francisco tiene algo espectacular y que señalan todos los que lo rodearon que es una capacidad de improvisación fenomenal, así que muchas de sus mejores intervenciones surgen en charlas espontáneas, son ocurrencias brillantes, con mucha sencillez y profundidad. Es un hábil declarante, como los mejores de los nuestros. Pero también tiene textos particularmente inventivos, inteligentes y cultos, sin hacer alarde. En ese discurso en Bolivia, dice en un momento: “Los movimientos populares tienen un rol esencial, no sólo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales: creadores de trabajo, constructores de viviendas, productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial.” Poetas sociales. Esa expresión me pareció de una lucidez asombrosa. Quizás porque uno tiene debilidad por la inteligencia idiomática; una estima demasiado grande por la gente con la capacidad de poner creativamente una palabra al lado de otra; la presuposición de que el orden social está articulado más allá de todo en una especie de gramática que solo algunos seres muy especiales logran modificar; por tender a confundir eso con el pensamiento o la sabiduría y dejarse encandilar. La verdad es que ese discurso es tan impresionante en sus dosis de crítica social y su confianza en los desposeídos para la transformación social que hay que ir hasta el siglo pasado para leer algo similar. Después empecé a ver que Francisco habla de muchas cosas que me interesan y de las que no se habla tanto en general. Y que los que se le oponen no destacan mucho ni en su inteligencia, ni en su poesía, ni en sus obras.
Seguramente de esa duplicidad de Francisco se seguirá hablando. Ya hay muchos apuntes de valor. Nadie duda que empezó a jugar en otro plano. Lo ficharon en otra liga. De algún modo se elevó. Lo envolvió cierto aura de magnanimidad. No cambió de ideas, no dejó su historia guardada en un cajón del barrio de Flores. Dicen los que saben que los documentos de Francisco contienen casi literalmente pensamientos que ya había esbozado Bergoglio desde acá. Es impresionante pensar que las tan populares ideas que se propusieron regir el catolicismo a nivel mundial fueron murmuradas primero en las poco concurridas parroquias de algunos barrios de esta ciudad. Algo pasó, algo que no tiene que ver solamente con una cuestión de escala, con la diferencia entre un arzobispo y un papa, ni con la distancia entre Buenos Aires y Roma. Al fin y al cabo, con todo ese asunto de la unción, un papa es una persona trans. Al menos trans-espiritual. Entran con una identidad y salen con otra. La palabra persona viene del latín y significa máscara. Dice Montaigne en sus famosos ensayos: “hay una diferencia tan grande entre nosotros y nosotros mismos como entre nosotros y los demás”. De todo esto, incluidos los rumores sobre el autoritarismo y personalismo bergogliano, versiones sobre su responsabilidad en la detención y tortura de dos sacerdotes durante la dictadura, y una reclusión cordobesa de dos años que habría producido en él una profunda transformación personal también trata, muy informadamente, el libro del que les quiero hablar. Por ahora vale la pena consignar cómo empieza:
“Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano Vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo.”
El papa del fin del mundo es el papa periférico. Por más que sea lindo experimentar ese orgullo nacionalista de un nuevo argentino de proyección internacional, especular sobre la relación entre haber tenido un papa compatriota y ganar el mundial, o intentar adscribir al papa al peronismo, ese tipo de subrayados ahora mismo posiblemente le baje el precio. Por supuesto sería interesante y preciso, cuando se intente el balance definitivo, cuando se repase el contenido de sus encíclicas y se destaquen los ejes centrales de su pontificado, que se reconozca ese origen y esa influencia, la construcción latinoamericana de la teología del pueblo, la discusión con la teología de la liberación, el vínculo especial de Francisco con algunos movimientos populares bajo la consigna Tierra, Techo y Trabajo, su ecumenismo y su ecologismo. Pero quizás desde acá lo que tenemos para reflexionar en este momento, habida cuenta de la inmediata repercusión del último viaje papal, es su carácter universal. Católico viene del griego y significa universal. Francisco hizo mucho por hacer de su Iglesia una para todos, tendiendo puentes a las periferias -como se ha dicho- geográficas y existenciales. Una de sus primeras declaraciones que levantó gran polvareda, fue que “no existe un Dios católico”. Así empezaba un pontificado (pontífice viene de puente) que será recordado por abrir las avejentadas puertas de la Iglesia de un modo sin antecedente y que fue llorado especialmente por agnósticos y ateos, toda una curiosidad.
Hay un video muy lindo donde un niño católico de padre ateo le pregunta al oído al papa si su difunto padre está en el cielo. El papa le dice que seguramente a Dios le gustará mucho que, siendo ateo, su padre lo haya bautizado, porque es muy fácil bautizar a tu hijo siendo creyente. Todo el papado de Francisco tiende a comunicar que hay ateos que son en la práctica más cristianos que algunos católicos, a ser severo con los propios y misericordioso con los ajenos. Que, más allá de los ritos, lo importante es cómo te pares frente al necesitado, al distinto. Que Jesús es el otro. Un cristianismo de facto que hace pensar en la obra de san Agustín, el santo pecador. Parece recuperar la idea agustiniana de las dos ciudades: la ciudad terrena y la ciudad de dios. La de los impíos y la de los santos. Dos dominios ideales que no existen materialmente. Y que en la vida cotidiana se nos presentan mezclados: en la Iglesia, en los barrios, en las cárceles hay ciudadanos domiciliados espiritualmente en cada uno de ellos. Capaz porque la cabeza piensa donde los pies pisan, el papa de zapatos ortopédicos impulsó una iglesia para los torcidos antes que los rectos.
Cuando tenés la idea de que la realidad es superior a la idea se producen muchas aparentes contradicciones. Ahí aparecen los genios descubridores de todas las incongruencias. Los ideólogos, los ortodoxos, los profesores. Es lo que nos deja un poco locos de los grandes líderes y lideresas. Por qué escucha a este, por qué atiende tal tema, por qué cita a aquel, por qué deja pasar tal o cuál, por qué perdona. Cierto es que las más de las veces tales actitudes pertenecen al orden de la especulación, la más mundana ambición, la arbitrariedad, el tiempismo, cuando no responden directamente a algún contubernio. El realismo también puede convertirse en una ideología inmovilizadora. Como la que se le cuestiona a Francisco por no haber hecho todo lo que hubiese podido, y supuestamente quería, siendo uno de los últimos monarcas absolutos de la tierra. Es una de las cosas que se pregunta Cercas en su libro y que intenta responder dialogando con actores que viven la política vaticana de primera mano. La conclusión parece ser que, aunque tenga el poder absoluto, el papa no tiene todo el poder en la Iglesia; que las resistencias son muy fuertes; y que un papa debe ser muy prudente. Ninguna vieja puerta se abre sin que chillen sus herrajes oxidados.
La historia comienza cuando al reconocido escritor lo llaman del Vaticano para proponerle hacer un viaje con el papa a Mongolia y escribir un libro al respecto. No es un hecho común en la historia de la Iglesia, más bien único. Había pasado algo parecido hace poco con el cineasta Wim Wenders al que el Vaticano encargó un documental. En este caso, por primera vez la santa sede le ofrece a un escritor laico facilitarle el acceso a todo tipo de personalidades y archivos para que escriba libremente lo que se le ocurra y lo publique donde quiera. Javier Cercas no es cualquier escritor laico, porque es europeamente reconocido por novelas de no ficción como Soldados de Salamina y Anatomía de un instante. Y porque se autodefine ateo y anticlerical. Condiciones que adquirió, dice, leyendo a Miguel de Unamuno desde muy chico y que conserva desde entonces, cuando cambió la fe en la religión por la creencia en la literatura y el arte. Lo más cercano a una experiencia mística que tuvo recientemente, cuenta, fue en un tren en Barcelona escuchando una cantata de Bach: “Jesús, alegría de los hombres”. Así que cuando lo convocaron, les dijo: ¿pero ustedes saben con quién están hablando? Y los del Vaticano le dieron a entender que sabían perfectamente. Entonces el tipo duda, le pregunta a su esposa y a sus amigos qué debería hacer, y en esas dubitaciones transcurren las cien primeras páginas, una quinta parte del total. Hasta que finalmente se convence, porque la oportunidad es única, y además quisiera encontrarse cinco minutos con el papa para preguntarle algo que a su madre, profundamente católica, le haría bien saber: cómo es eso de la resurrección de la carne y la vida eterna, porque ella está convencida de que se va a encontrar con su marido -el padre del escritor- en el más allá. Hacia la página doscientos recién se sube al avión. Antes habló con cuanto funcionario del Vaticano le dió una reunión: el responsable de la editorial; un teólogo jesuita; el cardenal portugués y poeta que es como una especie de ministro de cultura; y el primer laico en la historia de la Iglesia que se encarga de la comunicación. Muchos muy cercanos colaboradores de Francisco, incluso amigos. Más adelante accede a conversar con el actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, otrora el santo Oficio, lo que alguna vez fue conocido nada más ni nada menos como la Inquisición, y que en la gestión de Francisco es comandado por un argentino de sobrenombre “Tucho”. A todos les pregunta más o menos lo mismo y las sutiles diferencias en las respuestas son tan adictivas como lo serían las “Cuestiones disputadas” (Quaestiones disputatae) de santo Tomás de Aquino en versión Tik Tok. Si vamos a Mongolia por China, o sea si el viaje es geopolítico, qué hay de nuevo en Francisco, qué implicancias tiene que sea el primer papa jesuita, como el primero en muchas otras cosas, por qué no hace todo lo que quisiera hacer, y por qué habla tanto de política y tan poco de religión, del fundamento de toda la fe, o sea la creencia en la resurrección de la carne y la vida eterna.
Llegado a Mongolia, donde hay menos de mil quinientos católicos, el escritor entrevistará a los misioneros que hace unos treinta años intentan construir su iglesia desde cero en ese lugar. Como yo también soy misionero, aunque no religioso sino geográfico, para mí tiene mucha resonancia. Como se explica profusamente en el libro, el hecho de que Francisco sea el primer papa jesuita es una cuestión crucial. Y la provincia de Misiones se llama así porque allí estuvieron las misiones jesuitas. Actualmente nadie sabe nada en Misiones sobre ellos, de cuyo rastro queda poco más que ruinas y toponimia. Pero todos los misioneros nos acercamos en algún momento a esa historia, desde diferentes aproximaciones como la llamada leyenda negra o el acrítico cuentito de la pacífica evangelización civilizatoria. Hay historiadores que dicen que la historia de la presencia jesuíta en Sudamérica y su expulsión (de América y de la Iglesia) está muy ligada a la constitución de nuestra identidad nacional. Uno escucha por ahí que institucionalizaron el consumo de mate, que le dieron letras al ágrafo idioma guaraní ayudando a que se conserve, que fundaron la primera editorial del país en Córdoba, lugar donde tuvieron esclavos, o que en Misiones salvaron a los guaraníes de los traficantes de esclavos provenientes de Brasil. Que son la orden más estudiosa, que profesan tanto el pensamiento crítico como la obediencia radical, que nacieron como un grupo de élite al calor de la contrarreforma para defender la autoridad del papa, que fundaron colegios por todas partes donde se formaron muchos gobernantes y que fueron misioneros a un nivel chiflado, que se propusieron llevar el catolicismo a China y aún lo siguen intentando, que enseñaron a tocar el oboe y el arpa en sus misiones formando supremas orquestas de música barroca conformadas íntegramente por aborígenes, e inventaron el término inculturación. En fin, tremenda obra, que algunos caracterizaron como un verdadero Estado paralelo del que muchos se asustaron y por eso los tuvieron que rajar. De algún modo, y a pesar de que los manuales digan lo contrario, la Compañía de Jesús fundada por Ignacio de Loyola es la orden de la modernidad. Nacieron con la modernidad y se vienen desarrollando con ella, no solo contra ella. Una modernidad, claro está, con la cual la Iglesia, medievalmente constituida, tiene muchos problemas. Son también la orden que hoy llamaríamos de “la batalla cultural”. Una batalla cultural muy cojuda que no consistió simplemente en escribir panfletos y poner el cuerpo en todas partes, sino que incluyó aportes a todas las ciencias, desde la cartografía o la sismología, a la filosofía y la semiología, tal es así que actualmente son los editores responsables de la revista más antigua de Italia. Fue hacia el año 1600 que sus misiones llegaron a China, donde se destaca el nombre del cartógrafo Mateo Ricci. Parece que desde siempre y hasta la actualidad el gobierno chino no se la hizo demasiado fácil a la Iglesia. A Juan Pablo II se le prohibió incluso sobrevolar el país. En su viaje a Mongolia, Francisco no sólo sobrevoló suelo chino sino que mandó un telegrama saludando y se lo contestaron. Este es el ejemplo que usa uno de sus entrevistados para explicar al escritor que los tiempos del gigante asiático son muy lentos y los de la Iglesia también.
El libro es un brillante ensayo sobre el papa, una vivaz crónica de viaje y una recopilación interesantísima de entrevistas a funcionarios del Vaticano. Y también la apasionante novela de una pregunta. Un periplo autobiográfico en que el autor pasea durante todo el recorrido sus dudas sobre la resurrección para poder llevar a su madre, a su regreso del viaje, el souvenir de la respuesta, todo lo cual lo convierte en una especie de thriller existencial. Pues la respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Porque ese es el núcleo del cristianismo. Porque no da lo mismo ser bueno porque es lo más útil, práctico o racional, lo que indica una ética laica, que serlo porque nos espera algún tipo de retribución por ello en el más allá. De cierto modo es un problema de tiempo. Se trata de concebir una demencial capacidad de postergación de la recompensa. Como en aquel experimento en que meten a unos niños en una habitación con golosinas prometiéndoles que si esperan lo suficiente podrán comer más. Todos entendemos de qué se trata. La vida adulta premia de muchas maneras la autocensura y la represión. El tema es que el núcleo del cristianismo, esa especie de verdad inchequeable de la Iglesia en la que se basa todo su poder, postula la delirante idea de postergar el interés personal infinitamente, en algo así como una castración absoluta del ego. Al parecer, en eso consiste intentar parecerse a Jesús y de eso se trata la humildad. Reducir el yo al mínimo de modo tal que no sólo el prójimo tome otra dimensión sino que absolutamente todo se vea diferente.
Francisco se llama Francisco por san Francisco de Asís, y el libro en cuestión se llama así porque este se consideró a sí mismo el “loco de Dios”. San Francisco es el profeta de la alegría de la humildad. Aparentemente, antes de él, ser humilde era meramente un mandato. Una dimensión de esa cruz que hay que cargar. Gilbert K. Chesterton, que dicen tiene un lugar tan privilegiado en la biblioteca de Francisco como lo tiene en el libro de Cercas, y fue uno de los biógrafos de san Francisco de Asís, lo explica de esta manera: «La humildad es el suntuoso arte de reducirse a un punto, no a algo grande ni pequeño, sino a una cosa que no tiene tamaño, de modo que todas las cosas del mundo se vean como son en realidad, de tamaño inconmensurable«.
El filósofo Baruch Spinoza inventó en el siglo XVII un concepto en latín: Sub specie aeternitatis, que quiere decir ver las cosas “desde la perspectiva de la eternidad”. No desde el criterio de utilidad, desde el criterio ético, racional, sino con independencia de todo accidente temporal, de toda condición terrenal, de modo que, despojada de tales obstrucciones, quede algo así como una esencia. Es muy parecido a lo que hacen los físicos teóricos o los científicos de laboratorio, aislando sus experimentos de toda intervención de la realidad para intentar reproducir, en un ambiente aséptico, cómo se comporta determinada fuerza, determinado elemento químico, cuál es su carácter y su verdad en un contexto incontaminado por cualquier otra variable, en un artificialmente fabricado universo abstracto. Reduciéndose uno de esta manera conjetural a un punto, se ingresa a los dominios de otra temporalidad. Ya no es el tiempo de uno, ni de una familia, ni de un país. El tiempo se empieza a ver bajo la perspectiva de la eternidad. Y así la humildad químicamente pura tiene una oportunidad. Suena imposible, ¿no? Es una idea un poco loca. Y pretender vivir así podría calificarse como un escándalo.
Eso era san Francisco de Asís en aquel turbulento contexto del amplio y diverso movimiento de la reforma. Y eso provoca todavía hoy cualquier persona que se proponga más o menos seriamente actuar con humildad: escándalo. Cualquier acto de pura bondad que no se puede justificar con algún criterio racional es escandaloso. Pueden hacer una prueba: durante un paseo por la calle con un amigo sacarse los zapatos espontáneamente y regalárselos a un linyera descalzo para seguir caminando como si nada hubiese pasado. Serán increpados. Habrá sucedido algo que debe ser justificado, será necesario dar cuenta de la ventaja del acto si no queremos ser tomados por tontos o derivados a algún tipo de dispositivo de asistencia de salud mental.
Una persona buena sub specie aeternitatis es un peligro. Una manzana infectada que podría contaminar a toda la humanidad. La portadora de alguna clase de virus de transmisión espiritual. Por eso es tan difícil y tan misterioso y, salvo los santos, nadie está ni cerca de encarnar algo parecido. Los santos estarían para que se pueda señalar: es por ahí. Y algo así son los misioneros que Javier Cercas conoció en Mongolia durante su viaje. Los que le cautivaron y le hicieron entender que como él, el papa Francisco también es anticlerical. Alguien que cree que el pastor no debe estar por encima de las ovejas que guía, sino “al frente, en el medio y atrás”, para no provocar esa disparidad de poder que llegado el caso puede hacerle sentir que los demás son cosas de las cuáles se puede aprovechar.
Los misioneros serían el epítome de la Iglesia que propone Francisco, una Iglesia que sale a la calle y, en su más drástico movimiento, se va hasta Mongolia para predicar. Unos tipos y unas tipas que vaya a saber por qué razón decidieron vivir no un día ni dos, sino toda la vida sub specie aeternitatis y resolvieron, en un totalmente irracional cálculo existencial que lo mejor que podrían hacer, lo más glorioso y satisfactorio para ese punto en el que se vieron convertidos, es irse muy lejos, hacia los territorios más inhóspitos posibles, intentando parecerse a Jesús. Como si una vez subvertido el orden temporal del mundo, entregados al principio de eternidad, no a la espera sino con la certeza de esa retribución absoluta en el más allá, empezaran a gozar de la recompensa celestial en el más acá y eso les diera una especie de combustible especial. En ese sentido, la fuerza del cristianismo se puede entender como un contraintuitivo superpoder basado en la auto-humillación; el cielo como una plenitud de la que podemos tener una paradójica muestra gratis a cambio de mucho sacrificio; y el infierno como un gran sufrimiento que podemos anticipar gracias a nuestro propio orgullo.
En el trayecto del viaje y el relato, el autor del libro aprende -y nosotros aprendemos con él- varios conceptos clave del discurso teológico de Francisco. Uno de ellos es “sinodalidad”. Entre las palabras que se espera sinteticen su pontificado hay varias que se disputan el protagonismo. Una es misericordia, otra es alegría, otra es periferia, y otra, más complicada y menos conocida es esa: sinodalidad. Un concepto que hace referencia a la participación del pueblo de Dios en la vida de la Iglesia y que implicaría, en términos seculares, una cierta democratización eclesial. Incluyendo la posibilidad de que hasta los laicos tengan de alguna forma voz y voto en la toma de decisiones. Esa forma es el Sínodo, y los funcionarios con los que habla Cercas se cuidan mucho de diferenciarlo del asambleísmo o el parlamentarismo, entre otras cosas porque incluye rezar, pero todo lleva a suponer que se trata de algo que va por ese lado. Lo terminé de entender viendo un video donde Francisco habla de la sabiduría del Pueblo de Dios. En una parte dice que una comunidad de fe puede perdonar que un cura “tome un vino de más” o tenga un “desliz afectivo”, pero difícilmente deje pasar que un sacerdote sea “movido por el dinero” o que “abuse de su poder”.
Junto a Cercas en su viaje nos enteramos también que dentro de la Iglesia Católica a eso que llamamos anti-clericalismo se le llama anti-constantinismo, en referencia a la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio romano establecida por el emperador Constantino. Quizás no hay credo en el mundo que más claramente dictamine en su libro sagrado la separación de la Iglesia y el Estado. Jesús era pañuelo anaranjado, y fue tajante: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios; mi reino no es de este mundo. Podría haber agregado: gobierno de los cuerpos, puesto menor. Es por eso que vista desde la periferia de un país como Mongolia donde no hay casi católicos y los que hay son unos misioneros locos empecinados en estudiar el idioma y sumergirse en su cultura para poder vivir como los locales, comprenderlos y hablarles de Dios con el ejemplo de su consagrada irracionalidad, el cristianismo toma otro carácter, más marginal, más rebelde del que nos tiene acostumbrados en el mundo occidental. De hecho en algunos lugares es algo por lo que te pueden matar. Más parecido al cristianismo primitivo, el perseguido, el reprimido, el que creció en las catacumbas hasta llegar a seducir al poder estatal.
Cuando Constantino convocó al Concilio de Nicea a definir la naturaleza trinitaria de Dios (padre, hijo y espíritu santo) y redactar la letra del Credo que, con alguna variante, se reza hasta la actualidad, inauguró una historia de estrecha relación entre Iglesia y poder político. Desde entonces pasaron muchas cosas. El Concilio Vaticano II en los años 60 se había propuesto aggiornar la Iglesia al mundo moderno, ajustando el rumbo tras algunos desvíos. Tomó varios años de discusión. “La Iglesia es evangelio y tradición”, se definió, tras una ruptura que dió origen al lefebvrismo, abroquelando a los liturgistas. Vaticano II es el concilio de la Iglesia contemporánea, de cuyos problemas e identidad todos tenemos noticia a través de algunos best sellers y medios masivos de comunicación. Cuando se abandona el latín y el cura deja de dar la espalda para la misa. Juan Pablo II y Benedicto XVI habían participado de ese concilio convocado por Juan XXIII y promovido por Pablo XI. Se dice que Francisco, en cambio, es el primer papa hijo de aquel programa de transformación. Agarró una Iglesia impotente, al borde de la extremaunción; sumamente estructurada, verticalista, hermética, excluyente; casi cerrada e incapaz de comunicar. Dejó una iglesia dinámica, protagonista, con una voz influyente a nivel mundial, pero algo revuelta, con tensiones expuestas, algunos dicen: cerca del cisma. Quizás algo incómoda para la casta eclesial pero seguramente más amable y permeable al pueblo de Dios.
¿Desde qué perspectiva cronológica se puede dar por acabada una institución, un movimiento, sobre todo cuando se trata de uno que se propone ni más ni menos que subvertir la dimensión temporal? Si hasta el calendario que usamos fue inventado por ella. La iglesia católica es una rígida y milenaria organización contra el tiempo. Un partido mundial que tiene facciones y tendencias que interactúan de manera inescrutable. Están los misioneros y están los burócratas, y ambos saben que se necesitan mutuamente. Están los abnegados curas villeros que denuncian el pecado estructural del capitalismo voraz y los perversos inspectores de conductas sexuales empecinados en los pecados que se cometen de la cintura para abajo, y ambos grupos conviven en la misma organización por alguna razón superior a sus opiniones personales. Ese sistema un día puede dar lugar a Francisco y otro día a la cacería de brujas, la guerra santa y la Inquisición. Y cada día a todo eso mezclado. Quién sabe si cada una de esas cosas es voluntad de Dios. Lo cierto es que si estamos creados por ese tipo de Ser superior, la razón, para bien y para mal, forma parte de esa bendita creación. Eso lo saben los jesuítas y por eso hablan del “discernimiento”, algo que no se entiende bien qué es, pero parece una mezcla entre pensar y creer, razonar y tener fe. Suponer que Dios actúa solo a través de uno sería mesianismo, delirio místico. De alguna manera hay que tener la posibilidad de leer la voluntad de Dios a través de los otros. De eso habla Javier Cercas con Antonio Spadaro, un teólogo jesuita de fuste que asegura que Francisco tiene una especial capacidad de discernimiento que le permite acceder a la verdad de Dios. Así como se lee: la verdad de Dios. Spadaro fue el primero en hacerle una larga entrevista a Francisco, a la que algunos se refieren como “la encíclica Spadaro”, y dicen que es uno de sus intelectuales de cabecera. En su artículo de despedida sobre Francisco, el teólogo se refiere a él utilizando un lema jesuita para definirlo: contemplativus in actione (contemplación en la acción). Según Spadaro en el libro de Cercas, el método jesuita, capaz de brindar solución ante los problemas consiste precisamente en no pretender que se sabe dónde está Dios, sino en buscarlo. Para Francisco, puede estar en muchas partes. Primero hay que escuchar.
En el transcurso de la escritura de este artículo un pastor evangélico amigo, muy estudioso y comprometido con el cruce entre Educación Sexual Integral y Evangelio me mandó algo que había escrito sobre el papa, altamente reivindicativo. En una parte decía muy claramente que Francisco considera la homosexualidad un pecado. Tuve que ir a chequear. Ya no me acordaba haberle escuchado la expresión, que tuvo varias. El papa repitió ese concepto precisamente en determinadas intervenciones en las que abogó por que la homosexualidad no sea considerada un delito. Aunque su más popularizada declaración sobre el tema fue “Quién soy yo para juzgar”, creo que en un avión. Es una frase muy fuerte viniendo de un papa. En decenas de países la homosexualidad es un delito y en muchos conlleva la pena de muerte. Dependiendo desde qué país escuchemos la frase seguramente sonará distinta. Adquiere otra perspectiva. El solo hecho de que un papa diga que a los homosexuales hay que abrazarlos, que no deben ser excluídos de sus familias, aunque no cambie el catecismo de la Iglesia, es ya un gran paso para esa lenta mole, y suficiente para escandalizar a sus elementos ultramontanos. Sobre el papel de la mujer en la Iglesia y fuera de ella, el discernimiento parece haber indicado otra cosa. Aunque nombró mujeres en puestos importantes y tuvo algunos gestos reivindicativos, Francisco se siguió refiriendo al aborto de manera cruel, como un acto ilícito, comparándolo con contratar un sicario para solucionar un problema y, si bien sugirió el diaconado, se pronunció en repetidas oportunidades vedando contundentemente la posibilidad de esperar en el corto plazo mujeres sacerdotas.
Luego nos juntamos a merendar con el pastor y le pregunté por las iglesias evangélicas en relación a Francisco. Me dijo algo que me dejó pensando: técnicamente, evangélicas son todas las iglesias que se basan en el evangelio de Jesús. Después le conté lo que me pasó con la frase sobre la homosexualidad. También le conté que en el libro se narra que cuando a Francisco le vienen a hacer la pregunta protocolar sobre si acepta ser papa una vez que es elegido, les dice: “aunque soy un gran pecador” (en su autobiografía, se anota que Francisco dijo: peccator sum, sed super misericordia et infinita patientia Domini nostri Jesu Christi confisus et in spiritu penitentiae accepto -soy pecador, pero confío en la misericordia y paciencia infinita de nuestro Señor Jesucristo y la acepto con espíritu de arrepentimiento). Pecador como Pedro, el que negó tres veces a Dios y sobre el que se edificó la Iglesia. Una idea que repetiría Francisco durante su pontificado, de diferentes maneras, por ejemplo pidiendo que recen por él. Que todos somos pecadores, que de eso se trata, que nadie puede juzgar. Como diciendo: ojo, que yo no soy el que abre las puertas del cielo, apenas empujo los portones de esta Iglesia, que ya suficientemente me pesan. Entonces la Iglesia automáticamente se abre, por lo menos conceptualmente hablando. Ya no parece que hay un patovica ortiva en la entrada. Y el lugar de enunciación cambia otra vez la perspectiva de escucha. ¿Pero es suficiente? ¿Cómo saberlo? Alguien podría contestar rápidamente: no, no es suficiente, la Iglesia debería declarar que la homosexualidad no es pecado. Pero entonces, la Iglesia habría impuesto su marco conceptual. Si te interesa que una cosa sea o no pecado en abstracto, más allá de la incidencia práctica de la definición, entonces estás interesado en participar de la discusión teológica, en ser parte de la Iglesia, que, como hemos comprobado con Francisco, está abierta a múltiples perspectivas y no es tan monolítica como uno puede imaginar. Cosa que no pasaría si rechazás completamente la autoridad de la Iglesia. Es un problema bárbaro. Como el de un anarquista interesado en incidir en el programa político de los partidos a los que no va a votar.
Aunque la realidad sea superior a la idea, aunque no de lo mismo desde donde se diga y se escuche algo, aunque importe considerar el sentido que tienen en su contexto, hay cosas que son o no son, como la homosexualidad debería ser o no ser pecado, y la Iglesia lo tiene muy claro. Es lo que le reprochan los conservadores a Francisco, para quienes este es un relativista que se preocupa demasiado por los casos particulares descuidando la precisión teologal. Que se comporte como un sacerdote, como un pastor, tratando de llegar a cada oveja en singular. Un cardenal alemán lo expresó clarito: “La autoridad del papa es una autoridad formal, no material. Francisco ha creado confusión y hay que poner orden”.
Por eso es interesante que justamente un ateo le demande al papa hablar más de religión, como hace Javier Cercas en su libro. Aunque no deja de ser un poco contradictorio, además de inexacto. Pero al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo y es una de las cosas que más brillan en el trabajo que realizó. Sin la fe en la reencarnación, la Iglesia sería una ONG que ayuda a los pobres y sugiere un determinado estilo de vida. Claro que no es poca cosa. Fue Pascal, citado en el libro y comúnmente traído a colación sobre este asunto, quien mejor habría postulado la ventaja racional de la religión. Si Dios finalmente no existe o si Cristo no resucitó, creer no te hará mal, sino al contrario. En síntesis: conviene creer y no tiene ningún valor pelearse con esa “tradición piadosa”. Cercas también cita al filósofo Benedetto Croce, para quien independientemente de lo que creamos en el plano espiritual, no podemos no llamarnos cristianos teniendo en cuenta la civilización moderna. Por estas cosas dice la periodista cultural Hindie Pomeraniec, que se encargó de presentar el trabajo del escritor español en la Feria del Libro de Buenos Aires, que la obra de Cercas puede leerse como un tratado laico de la fe.
A la especial valoración de las enseñanzas del personaje histórico que fue Jesús, independientemente de la creencia en su resurrección, algunos le dicen “jesusismo”. Ser jesusista implicaría reconocer, e intentar llevar a la práctica, el aporte del cristianismo en valores claves para nuestra cultura, especialmente en lo concerniente a la caridad, un sentido de justicia social. Todo lo que se dice humanismo, la convicción de que las personas son iguales en dignidad. El mensaje práctico de Jesús en el evangelio no va mucho más allá de lo que hoy llamamos empatía, ponerse en el lugar del otro, no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan y, como contrapartida, tratar a los demás como te gustaría ser tratado en la misma situación. La fraternidad. Somos todos hermanos aunque no nos pongamos de acuerdo en quién es nuestro papá. No es mucho más que eso, solo que seriamente interpretado, sin trampas del ego y sin mayor racionalidad, es un montón. Ser buena persona, no cagar a nadie, mirar al otro a un mismo nivel. Tan simple como revolucionario. La ética básica que todo el mundo reconoce como el modelo comportamental adecuado. La mínima moralia que, si mañana una buena parte del planeta aplicara, haría a los tiranos temblar. Para eso no se necesita de ningún rito, de ninguna confesión, de ningún papa, de ninguna virgen, de ningún santo de referencia, de ningún sermón y de ninguna Iglesia mundial super poderosa y capaz de poner de rodillas a los poderosos del mundo. ¿O sí?
Francisco llegó a ser respetado porque creía que sí. Hay que ser muy obediente y muy inteligente para escalar posiciones en una estructura así. Muy leal y muy pillo. Tenía 76 años cuando asumió el papado y le dió a la discreta obra de su vida una dimensión mundial. Era una persona con una ambición descomunal que se medía a sí mismo con la vara de la eternidad (toda una proeza en la hiperquinética actualidad). Pero además, alguien que concebía los males del mundo de manera trascendental, poniendo el foco, más allá de la debilidad de los hombres, en la injusticia estructural. Ser católico no es equivalente a ser universalmente bueno y construir un Dios personal o un papa a la carta, adecuado a la perspectiva individual. Implica someterse a una estricta forma de organización para la realización en el mundo de esa bondad. Si Dios puede estar en todas partes y a veces trabaja de manera organizada, el diablo también.
Es posible que su legado no se agote en el recuerdo de su gestualidad, en lo que hizo y se olvidó de hacer, sino que incluya la repercusión de su obra en la posteridad, los procesos a los que dió lugar, las personas a las que impulsó. Tal como se propuso Javier Cercas con el papa Fracisco, con resultados que no vamos a spoilear, Pedro Rosemblat le consultó a Jorge García Cuerva, el sucesor de Bergoglio en el arzobispado de Buenos Aires, sobre la resurrección. Su respuesta fue que hay algo de esa experiencia que todos vivimos, por ejemplo cuando un ser querido se va y nada lo puede sacar de tu corazón. Que “la muerte no tiene la última palabra”.
Algunos creen que el hecho de que el siguiente papa haya sido elegido el día de la Vírgen de Luján, patrona de Argentina, y haya tomado el mismo nombre que León XIII, autor de la encíclica Rerun Novarum, inspiradora de la doctrina social de la Iglesia y por extensión de la doctrina peronista, fue un guiño desde el más allá.
Hay una canción muy linda de un compositor folclórico de Brasil que se llama Romaría, dedicada a Nossa Senhora de Aparecida, patrona de ese país. En la voz angelical de Elis Regina podría socavar las convicciones del ateo más feroz. El narrador es un pobre campesino en peregrinaje hacia el santuario de la virgen. A ella le canta sus penurias, le cuenta su biografía, la maldice, y le pide que ilumine su vida. En una parte dice: “Como eu não sei rezar só queria mostrar meu olhar”.