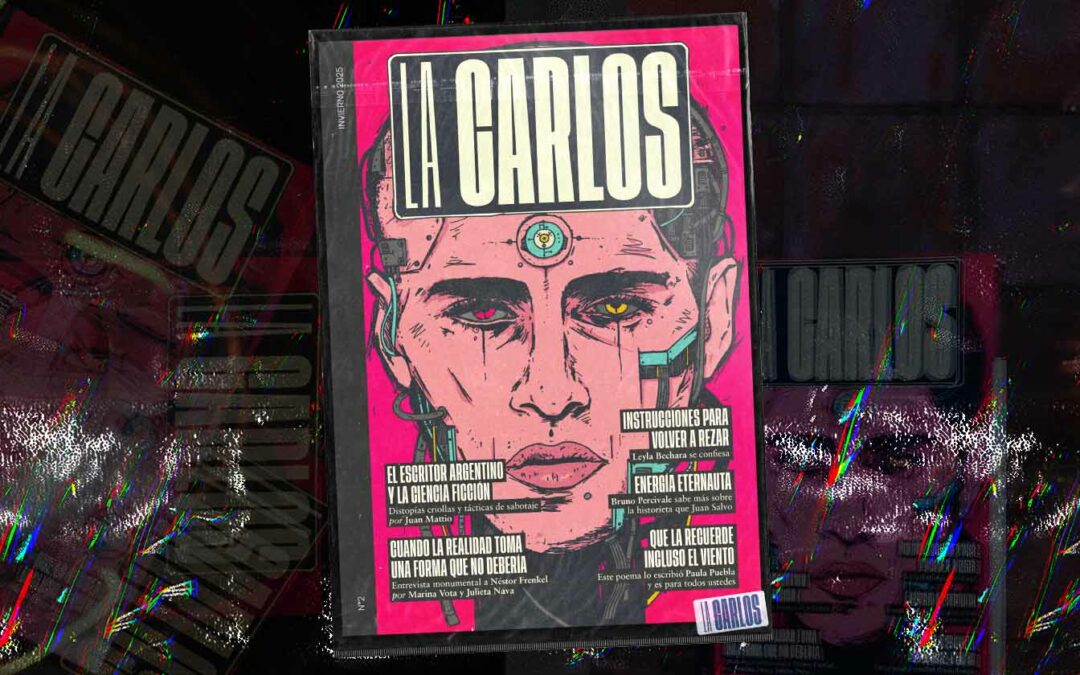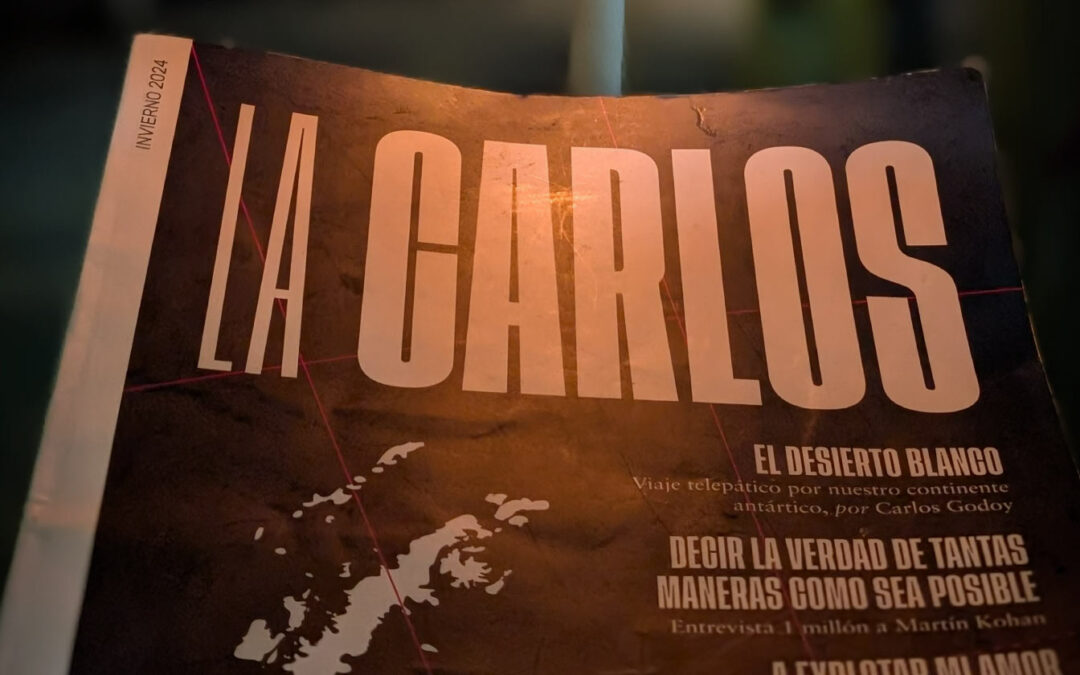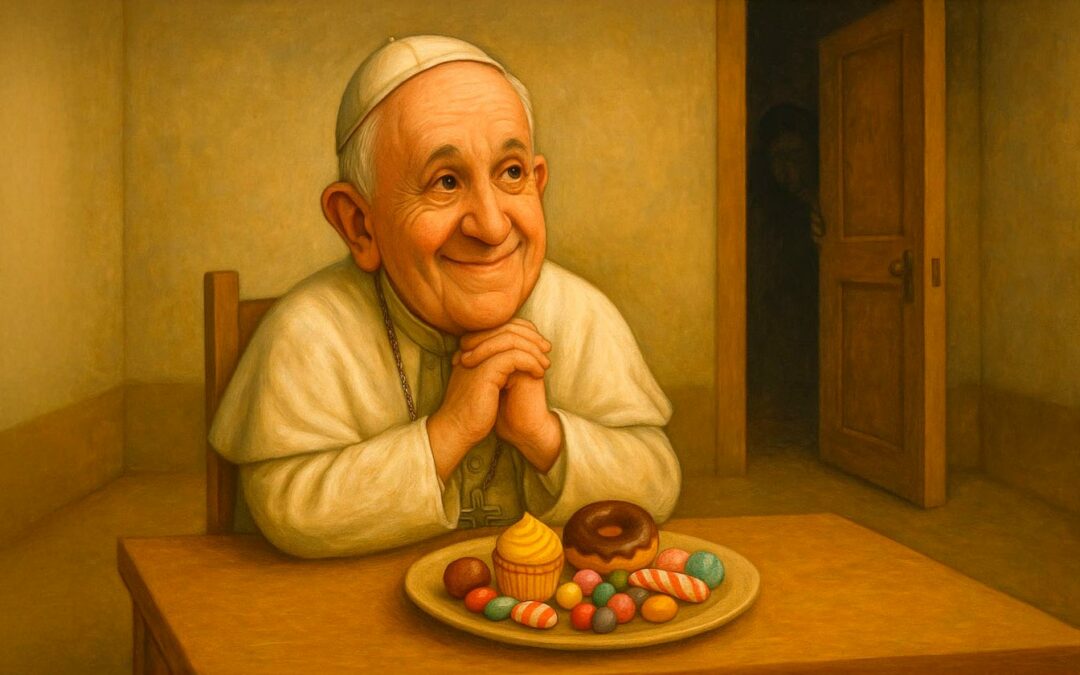Las aventuras de Bialet Massé y el estado nación
Es gracioso cómo a veces la geografía prefigura destinos, porque Juan Bialet Massé no nació en Argentina, sino en Argentona (Cataluña), pero en algún momento se dio cuenta de que se había equivocado por una letra de lugar de nacimiento y terminó viniendo para acá. El tipo tenía algunas inquietudes: estudió filosofía de la historia, se graduó de médico por allá y más tarde, ya en nuestro país, de abogado y agrónomo. Se radicó primero en Mendoza, escribió libros de anatomía, ganó prestigio como investigador, también anduvo por La Rioja y fue profesor de medicina legal y concejal en Córdoba, donde se asoció a un ingeniero con el que hicieron grandes obras hidráulicas, como el dique San Roque, sobre el río Cosquín. Entre todas sus obras quizás la que más se destaque, la que trae su nombre una y otra vez a los libros de historia, es el informe que elaboró por pedido del ministro del interior de Roca, Joaquin V. González, sobre “El estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina”, presentado en 1904. En ese informe de tres tomos su autor realiza exhaustivas observaciones sobre las particularidades del trabajo en diversas zonas del país, con pasajes tan hermosos como inteligentes, que son monumentos de reivindicación a la dignidad del trabajador, llegando a conclusiones muy progresivas para la época. El informe dio lugar al primer proyecto de Ley general del trabajo, presentado por el ministro González y rechazado en comisiones por el Congreso, sin llegar a tomar estado parlamentario, aunque inspirando la legislación posterior, la historia del movimiento obrero argentino y los estudios sobre las relaciones del trabajo. En una parte dice:
“Y la primera y más grande afirmación que creo poder hacer es: que he encontrado en toda la República una ignorancia técnica asombrosa, más en los patrones que en los obreros. He visto maquinistas que no saben cómo actúa el vapor, carpinteros que no saben tomar la garlopa, electricistas que no saben lo que es la electricidad, planchadoras que se matan en un trabajo ímprobo y labradores que no saben agarrar la mancera ni graduar el arado; pero es mayor, si cabe, la ignorancia patronal, salvo rarísimas excepciones. Esa ignorancia es la causa que estaciona las rutinas y arraiga los prejuicios, extraviando los anhelos mismos de la codicia, y no deja ver que el obrero no es un instrumento de trabajo indefinido, sino que es un ser capaz de un esfuerzo máximo, en un tiempo dado, si tiene el alimento y cuidado suficientes, y que prescindiendo de toda consideración de humanidad y de caridad, por codicia, debe ser bien alimentado y cuidado. Son rarísimos los patrones que se dan cuenta de que el rendimiento del trabajo es directamente proporcional a la inteligencia, al bienestar y a la alegría, sobre todo del obrero que lo ejecuta, y no al tiempo que dura la jornada, cuando ésta pasa de su límite racional; y mucho menos los que alcanzan a comprender que manteniendo a sus obreros en la miseria, los mantienen en la tendencia al vicio y al delito, que ellos pagan en último término.”
La historia de Bialet Massé viene a cuento porque todo el derecho laboral puede considerarse un dique de contención a la explotación, y de eso hemos venido a hablar, focalizándonos en el sector infocomunicacional. Pero para eso habría que empezar diciendo dos palabras sobre el derecho y el Estado. Todo el derecho, incluso, puede considerarse como una racionalización de la dominación. Una pared de contención a la arbitrariedad y los abusos del poder: un dique. En los tiempos de la creación de los Estados nacionales, esa limitación apuntaba al poder absoluto de los monarcas. Nuestras constituciones liberales tienen, preponderantemente y hasta el siglo XX, esa arquitectura y esa genealogía restrictiva del poder soberano sobre los individuos. Pero ocurrieron, por ejemplo, la revolución mexicana y la revolución bolchevique, tras la creciente organización del proletariado y movilización de los pueblos, y el panorama cambió. Los estados mutaron, se convirtieron en estados sociales, se legisló la garantización de derechos básicos y se crearon luego estados de bienestar. El Estado asumió responsabilidades sociales positivas, y no solo se auto-comprometió a no interferir en la libertad individual. Mientras tanto, el poder de “l’ancien régime” no se adecuó del todo al avance democrático, sino que transmutó en esta especie de plutocracia corporativa global. Por eso, el liberalismo clásico, que alguna vez contribuyó emancipatoriamente a la limitación del poder monárquico con principios como la libertad de expresión irrestricta, resulta anacrónico en la actualidad. Al menos en la medida en que no parta por constatar el hecho estructural de que nuestras vidas ya no están regidas tanto por un poder soberano limitado a fronteras nacionales sino más bien por un nuevo entramado tecno feudal y transnacional, un sujeto nada plural pero indeterminado y sólo en algunos casos personificado por famosos magnates. A grosso modo, vivimos la paradojal situación de que para defender la libertad de expresión hoy tenemos que callar un rato al ciudadano Elon Musk. Es decir, construir diques de contención al poder hiperconcentrado y antidemocrático de las corporaciones; poner frenos y contrapesos institucionales a todo esto que ya no es meramente “el cuarto poder”, para defender ya no sólo la garantía individual de la libertad de expresión sino para garantizar más ampliamente un derecho social a la comunicación, en su doble faz, receptiva y productiva, y defender la soberanía digital. Para eso hay que saber dónde estamos parados, relevar minuciosamente las condiciones a partir de las cuales desarrollamos nuestra labor, como alguna vez hizo aquel catalán.

PH: Camila Flores Cantino – Pulso Noticias
Google es la cultura
De todas las corporaciones y plataformas que organizan nuestras vidas cotidianamente, con epicentro en el “GAFAM” (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) estadounidense, y aunque existan nuevas corpos que disputen el poderío a esos cinco grandes monstruos, como Tesla, Nvidia, Tik-Tok, X Holdings y Open AI, lo que es realmente grande y todopoderoso, vampírico, cafisho y tentacular es Google. Cerca del 70% del planeta está conectado a internet y de esa torta casi nadie, salvo los ciudadanos de las naciones más celosas de su soberanía digital, como China o Corea del Norte, escapa a los -hay que decirlo- excelentes servicios del gran pulpo que es Alphabet. Google amenaza con extinguir a los medios de comunicación tradicionales, les impone normas de circulación, les condiciona incluso el modo de hablar y escribir como a todos nosotros -los editorializa- con sus sistemas de posicionamiento, les vende sus servicios de publicidad y se enriquece a partir de trabajos realizados por otros a quienes les paga poco o nada, en un leonino proceso de extracción de valor y acumulación originaria que genera nuevas formas de oligopolización. El resultado no es una sociedad más democrática, sino políticamente más desigual; y no es tampoco más transparencia, sino más opacidad. Después, Google llega y derrama millones de dólares para la subsistencia de esos mismos medios, les da becas, cursos, viajes y financiamiento para proyectos, sobre todo a los medios más grandes y tradicionales. Es un amable y simpático fenómeno de apariencia benefactora y pasiva pero con alcance totalitario, aparentemente imparcial e impersonal, pero con claras terminales dentro del Departamento de Estado norteamericano, que ha logrado en gran medida homologar su existencia a la idea misma de internet y recientemente se propone como solución a los problemas que él mismo ha generado, a través de programas como la Google News Iniciative, como describen Bianca de Toni y Soledad Segura en este artículo.
No hay nada más grande que Google. Al punto que todos podríamos considerarnos, de algún modo, trabajadores suyos, no sólo usuarios. Y todavía no se han inventado, más allá de tímidos intentos que sería preciso rastrear y evaluar, mecanismos de negociación paritaria entre ese gran otro que son las Big Tech, con Google al frente indiscutidamente, y la gran masa de trabajadores de la comunicación que conformamos el cognitariado mundial.
Una vez impulsamos desde el colectivo Tierra Roja, integrante de la Red de Medios Digitales, una charla debate (“Google es la cultura”) sobre este tema y para eso convocamos, entre otros, a un abogado especializado en trabajo en plataformas, Juan Manuel Ottaviano. Le planteamos, para provocar el debate, si considerando que el trabajo, desde el punto de vista técnico-jurídico, o sea la relación de dependencia, se define básicamente por dos factores que son la apropiación de plusvalía y la dirección técnica, ¿hasta qué punto no es dable pensar que todos, pero especialmente los trabajadores del sector, mantenemos una relación de dependencia disimulada con Google, además de con otros cuasi-empleadores que se hacen del beneficio de nuestra producción, si es este (Google, o sea Alphabet -y en menor medida Meta y mucho más atrás por ejemplo X Holdings) quien finalmente monetiza gran parte del producto de nuestro trabajo y nos impone directivas sobre cómo realizarlo? La pregunta, que está hecha para provocar la reflexión, sin embargo, no es nada sencilla de responder. El abogado tomó el caso de los youtubers, que es particularmente paradigmático. Youtube te permite publicar más o menos el video que quieras, con ciertas restricciones (cada vez más estrictas), pero te sugiere que lo hagas de determinada manera y hasta tiene una Academia, premia y estimula a sus mejores “asociados”. Ottaviano leyó en vivo una página de “ayuda” de Youtube, la analizó, y llegó a la conclusión de que la única diferencia en ese rubro entre la relación de trabajo tradicionalmente considerada en términos amplios como apropiación del tiempo y el esfuerzo ajeno es la existencia de un algoritmo que toma la decisiones, es decir que las directivas no son tan directas y que, tal vez, el desafío democratizador pase por incidir en la constitución misma de su algoritmo.
Más allá de las disquisiciones de tipo técnico, trabajamos dentro de un sistema virtual que no solo habilita sino que promueve de diversas formas la autogestión y el freelancismo (me hago una cuenta de Instagram, luego existo; quiero pegarla, necesito viralizarme en Tik-Tok), convirtiéndonos en empresas de nosotros mismos de una manera que conlleva la auto-explotación individual, el pluriempleo y la precarización; mientras vivimos en un régimen nacional que desalienta de diferentes maneras la organización colectiva de la producción. Algunos cambios recientes de las regulaciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INaES) que es preciso sistematizar y estudiar para eventualmente revertir, dan cuenta de ello, como también de la necesidad de discutir la pertinencia y eficacia del modelo cooperativo para la creación e impulso de medios comunitarios en este contexto.
Ahora volvamos brevemente a Bialet Massé y a su denuncia de la “ignorancia técnica asombrosa” para preguntarnos de qué lado del mostrador nos encontramos en la analogía. Si acaso su espíritu nos poseyera y debiéramos describir las condiciones de trabajo de los trabajadores de medios que nosotros mismos gestionamos, ¿diríamos que somos parte de esos obreros no suficientemente calificados en las labores que desempeñan? Y si somos nosotros esos obreros, ¿quién es el patrón? O acaso somos esos propietarios (en alguna parte el autor habla también de capataces), que aún más profundamente desconocen su negocio y las variables que determinan su rendimiento. ¿Tenemos alguna fórmula para medir en nuestros propios términos, más allá de las métricas que se nos ofrecen desde las plataformas, la eficacia o el impacto social de nuestras producciones sin empezar a sarasear como lo haríamos completando un formulario para acceder a financiamiento internacional? ¿En qué sentido decimos que tenemos la capacidad de generar trabajo? ¿Son los actores como la Red de Medios Digitales una organización gremial de nuevo tipo o un nuevo tipo de cámara empresarial?
Tal vez somos meramente vasallos en la estructura de poder infocomunicacional, y deberíamos empezar por problematizar esa situación. La posmoderna “siliconización” del mundo rima demasiado con la premoderna colonización. Algunos autores hablan de colonialismo digital, de un “data colonialism”, basado en la extracción y procesamiento de datos de los países del sur por los países del norte global, como informan Florencia Antueno y Sofía Negri en este artículo en el que destacan investigaciones de Sofía Scaserra y Carolina Martínez Elebi, y en el que recuperan diversas experiencias de resistencia, como influencers que se afilian a gremios tradicionales de prensa, streamers que plantean la organización de una cámara empresaria, y la de la misma Red de Medios Digitales. Desde la palabra gremio en adelante, la reaparición de múltiples conceptos de cuño medieval es notable, y no puede ser casual. Asistimos a un recambio de las estructuras tradicionales que ordenaron por siglos nuestra sociedad. Tal vez, incluso, la cosa es más profunda y espiritual, y de lo que se trate, en algún punto, es de librar una “guerra santa”, como propone un grupo de activistas que diagnostica una “pandemia de estupidez” por zombie scrolling y ha lanzado su contraofensiva bajo la consigna “Yihad contra las corporaciones que capturan nuestra atención”.
Homo argentum
Ya mencionamos: plutocracia corporativa, tecno feudalismo, economía de plataformas, algoritmo, cognitariado, autoexplotación, organización gremial de nuevo tipo, siliconización, data colonialism, zombie scrolling; un montón de palabras (y hay más), conceptos brillantes, sofisticados, que hasta dan un aire cool a la conversación; pero es como que todavía no hubiésemos dicho nada que nos sirva para entender la situación de los trabajadores del sector y los enemigos a los que nos enfrentamos. ¿Cuáles son esas condiciones y condicionamientos? ¿Existe y está organizada toda esa información, como en el informe de Bialet Massé sobre la clase obrera de principios del siglo XX, para inspirar un programa de luchas, de reformas, de legislación acorde a los tiempos que vivimos, las necesidades que tenemos como trabajadores y el derecho de nuestras comunidades -en muchos casos condenadas al llamado desierto informativo- a la comunicación? Si esa información, de esa manera, todavía no existe, ¿la estamos produciendo?
Argentina ha sido vanguardia no pocas veces en el reconocimiento de derechos y más de una vez en la innovación sindical. Le dimos al aguinaldo, a los convenios colectivos, a las obras sociales y otras clásicas instituciones gremiales alcances que no tienen en ninguna otra parte del mundo. Sentamos a los trabajadores y a los pueblos en todas las mesas de negociación. Reinventamos hasta las barricadas en piquetes. Somos esto. Está en nuestro ADN. Homo argentum, homo gremialis. Creamos los primeros sindicatos de trabajadores de aplicaciones de plataformas, de trabajadoras sexuales, de personas privadas de su libertad, de trabajadores de la economía popular y, recientemente, la primera Federación de Medios Digitales de Sudamérica, con un perfil híbrido entre el sindicato, la organización política, el movimiento y también, quizás, la cámara o corporación.
Todos los avances históricos a nivel gremial fueron precedidos por ejercicios de autoconocimiento, producción e intercambio de información. No solo por luchas y movilizaciones de tipo físico, a veces sangriento, sino también por documentos y estudios de toda índole que sirvieron al movimiento obrero para canalizar sus demandas y blindar sus conquistas en aparatos conceptuales, teóricos y técnicos muy precisos, que no son sólo consignas, sino cristalizaciones y síntesis de aquellas luchas en el campo del conocimiento, a veces con elementos sumamente técnicos y otras veces nutridos por el mismo saber popular. Como el consenso arribado en determinado momento de la historia de la economía industrial de que la jornada de trabajo se debería limitar a 8 horas, porque son 8 para trabajar, 8 para dormir y 8 para recrearnos.
Los estudios nacionales sobre la economía popular (autores como Paula Abal Medina y Alexandre Roig) han desarrollado el concepto de “patrón oculto”, a partir de un análisis del proceso productivo en la industria del ladrillo, para describir y visibilizar una forma de explotación basada en la captación del producto del trabajo por intermediarios que no reconocen la relación de dependencia respecto de los trabajadores de los cuales se benefician y que en última instancia son tributarios del capitalismo financiero, lo que impondría pensar en nuevas estrategias en la puja distributiva y la asignación del valor del trabajo que contemplen la intervención en la política monetaria y las tasas financieras más allá de la tradicional negociación de salarios. En los análisis de otras latitudes se usa el concepto de “prosumo”, acuñado en los 80 por Alvin Toffler y revitalizado en la actual crítica de la economía de plataformas para describir la situación de productores-consumidores de las mismas. Son líneas de análisis para profundizar, sobre todo la primera, por la vinculación con uno de los sectores aliados y más dinámicos de la política nacional.
Volviendo a la experiencia de reflexión e investigación que realizamos en Tierra Roja, en cierta ocasión entrevistamos a Juan Grabois, el entonces referente de la UTEP y promotor a nivel mundial de la institucionalización -teórica y práctica- de la economía popular, y aprovechamos para preguntarle por la relación entre medios comunitarios y economía popular. La respuesta fue interesante y da qué pensar, sobre todo porque el mismo Juan reconoce dentro de su discurso la posibilidad de seguir analizando la cuestión. Copiamos el fragmento más significativo de la respuesta:
“Una de las características, creo yo, de la economía popular es que los medios de producción no son propios de la economía avanzada del siglo XXI. Y dentro de esos medios de producción están los saberes. Entonces, hay que distinguir exclusión de precarización, son dos cosas distintas. Un abogado que gana mal o un empleado de una empresa grande tercerizado es un trabajador, supongamos, un trabajador precarizado. Compañeros que trabajan tercerizados realizando producción audiovisual, creo yo, son compañeros que están precarizados. Y si hay una integración a la economía popular es a partir de una opción político ideológica, de estar en ese paraguas. No por una condición inmanente a la clase. La economía popular es muy negra, es muy sin dientes. La economía popular es muy ágrafa, de tradición oral, de villa, de barriada, de comunidad campesina a lo lejos, de comedor comunitario, de olla popular, de cartonero, de vendedor ambulante, eso es la economía popular. Después hay una cooperativa de programadores, por ejemplo. ¡Buenísimo! ¿Compañeros? Bárbaro, espectacular. Y es bárbaro estar agrupado con esos compañeros, pero esa es una opción ideológica. Por lo menos así lo veo yo, capaz que no estoy viendo algo, ¿no? Capaz que no estoy viendo algo…”
Así como el de Bialet Massé hay muchos informes similares en la historia, a veces encargados y producidos por el poder, a veces construidos desde las bases, los sindicatos y los clubes políticos de cada época. Otro famoso y canónico es el de “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, de 1845, que llevó a que un joven Carlos Marx se interese en conocer y hacerse amigo de aquel otro joven Federico Engels con quien cambiaría la historia de la investigación militante, la relación entre teoría y política para siempre.
En este punto y ya que evocamos la figura de pensadores de esa talla, valdría la pena hacer una anotación al respecto de lo que hemos denominado provisoriamente investigación militante, para sugerir que, más allá de la autonomía relativa y la calidad del sistema científico en nuestro país y en el mundo, de lo que se trata, para nosotros, no es de conocer por el mero hecho de contribuir a la acumulación de conocimiento sino de organizar el conocimiento de tal modo que se subordine a la construcción de un poder determinado, puesto al servicio a su vez de las mayorías populares y el interés nacional. El resultado de esas investigaciones no será una conclusión puramente teórica o eminentemente de precisión técnica, capaz de obtenerse por un silogismo o un análisis abstracto, sino que será valorado a la luz de una disputa dinámica y abierta, seguramente siempre provisoria y revisable, y medido en su eficacia política.
Los periodistas, los comunicadores, los intelectuales, estamos invitados permanentemente al cordial banquete de la neutralidad, de la equidistancia y la relativización. Venimos tan corridos y derrotados por las discusiones en torno al periodismo militante que nos terminó gobernando un agitador televisivo de cuarta con un repertorio de lo más burdo a nivel intelectual. No hay mejor manera de eludir aquel gentil convite que trabajar con honestidad, con rigurosidad e implicación, para producir lo que más se le parezca a la verdad. Como diría un profesor europeo pero de clara simpatía latinoamericana, Boaventura De Sousa Santos: ser rebeldes hasta epistemológicos, pero rebeldes competentes. Aunque la historia contemporánea lo haya ocultado bajo la primacía de la perspectiva liberal del periodismo, los orígenes del oficio nos remiten a una actividad de carácter partisano, y no por eso menos riguroso y profundo. Basta mencionar, para no irnos tan lejos, solo tres nombres de nuestra tradición nacional como los de Mariano Moreno, Osvaldo Bayer y Rodolfo Walsh.

PH: Camila Flores Cantino – Pulso Noticias
Preguntitas hacia nos
Podemos pensar nuestros medios como intelectuales colectivos, intelectuales que se dedican a señalar lo que está mal en el mundo, a advertir, en una actitud defensiva, las amenazas para nuestros pueblos, nuestras identidades y nuestras instituciones, narradores de la derrota que promueven la reducción de daños, e intentan que otras voces y otros discursos no se pierdan en el mar de la información digital, o podemos pensarlos como intelectuales colectivos que tomando conciencia de ello, de las condiciones estructurales en la que se desenvuelve su trabajo y en las que se produce su intervención, procurando cada vez mayores niveles de unidad de concepción sobre el mundo que les toca vivir, eligen intervenir en esos procesos, en las raíces de la explotación y la alienación, para descubrir y orientar estratégicamente la conflictividad solapada y no lanzar botellas al mar, sobre todo, pero también para determinar, escrupulosamente, lo que está bien en el mundo, y contribuir a su completa realización. Para eso hace falta que nos hagamos muchas preguntas.
¿Son posibles medios comunitarios, populares, autogestivos, cooperativos y no necesariamente “alternativos”, es decir, que alguna vez dejen de ocupar el lugar de la resistencia, la contrahegemonía, la crítica, la precariedad, y la reafirmación identitaria subalterna para pasar a la ofensiva? Tenemos la responsabilidad de imaginar, aunque sea precariamente, de manera impresionista, ese horizonte. Los desafíos y los problemas de ese horizonte. Y en el mientras tanto de preguntarnos, por ejemplo, si es suficiente con denunciar y limitar la concentración de los medios de comunicación oligopólicos y la creciente subordinación de los medios nacionales a los dictados algorítmicos de las corporaciones globales, o será necesario además repensar y recrear nuestra autopercepción, trabajando en la producción de acciones e insumos para el autoconocimiento (como los encuentros, los debates y los censos y otro tipo de investigaciones) que nos permitan delinear nuestra identidad antagónica al sistema infocomunicacional vigente para poder disputar no solo audiencias sino el sentido mismo de la comunicación en una sociedad democrática y un país soberano. Preguntarnos, por ejemplo: ¿qué aspectos de nuestras organizaciones y nuestras metodologías de trabajo prefiguran el tipo de medio de comunicación del futuro y qué aspectos retrasan u obstaculizan ese tránsito? ¿Es posible establecer una tipología de nuestros medios basada en la posición socioeconómica que tienen en el actual mapa de medios o el tipo de contenidos que generan? ¿Cuál es el saldo para nuestro sector de la Ley de servicios de comunicación audiovisual y qué procesos de discusión y reforma de la misma siguen abiertos? ¿Cómo podemos intervenir en ellos? ¿Qué transformaciones significativas se produjeron en la industria desde la sanción de la Ley en materia de regulaciones y prácticas comerciales? ¿Cómo afecta al panorama de medios la explosión del streaming y cuál es su carácter distintivo? ¿Qué novedades existen en el mundo del crowdfunding y el fundraising? ¿Cómo nos estamos preparando para trabajar y servirnos de las herramientas que brinda la Inteligencia Artificial, y de qué modo pueden ser éstas útiles para nuestros proyectos? ¿Qué balance hacemos del sistema de pauta estatal que se aplica en los diferentes distritos y qué medidas imaginamos para perfeccionarlos? ¿Cómo ha incidido la irrupción de las plataformas en la captación de esos recursos destinados al financiamiento de los servicios de publicidad oficial? ¿Cómo podemos determinar la cuantía de esos recursos estatales que fueron redirigidos desde los medios nacionales a corporaciones extranjeras, convirtiéndolas en verdaderas aspiradoras que generan una nueva transferencia de recursos de los contribuyentes a sectores hiperconcentrados? ¿Qué propuestas podemos desarrollar para cerrar esa canilla, destruir esa canaleta de fuga de divisas, y al mismo tiempo desplegar la imaginación tributaria para, en cambio, imponer a las plataformas algún tipo de gravamen para operar? ¿Qué modelos de fomento y fortalecimiento tenemos como referencia, locales o en la legislación comparada? ¿En qué medida corremos el riesgo, al adecuarnos a los dictados de los fondos de financiamiento internacional, de perder nuestra identidad y desdibujar nuestro proyecto comunicacional? ¿Qué significa la soberanía y el federalismo en materia de planificación de la comunicación nacional? ¿Qué tenemos para decir desde nuestra experiencia sobre las brechas digitales en nuestras comunidades? ¿Qué puede hacer un municipio o una provincia para desarrollar en su territorio políticas públicas orientadas a fortalecer la soberanía digital, y qué rol juega la subalternidad provincial respecto del Estado nacional, sobre todo en contextos de gobiernos marcadamente unitarios? ¿Qué papel cumplen los organismos internacionales y qué acciones están tomando los países que se empiezan a interesar en defender su soberanía digital, como el Brasil de Lula?
Una particular sensación de frustración recorre el sector, que no es ajena al desánimo y la falta de orientación generalizada en las militancias pero que tiene un particular componente de proto-frustración o frustración anticipada en la medida que advertimos la brecha entre su indiscutible potencial y su modesta capacidad de influencia sobre el mapa político de la comunicación en nuestro país: poder de fuego en el debate público de las temáticas que trabajamos, incidencia en los procesos de producción de leyes y regulaciones, capacidad de negociación con actores que dominan el sistema infocomunicacional. En el despliegue de ese potencial habrá mucho que pensar, etapas e hitos, planes maximalistas y más modestos desafíos que funcionen como mojón. Intríngulis imposibles de descifrar y también preguntas simples, que podemos hoy empezar a contestar:
¿Cómo es, qué quiere y qué necesita el sujeto trabajador individual de los medios comunitarios y cooperativos y cómo es, qué quiere y necesita el sujeto colectivo que conforman esos trabajadores organizados o a organizar? ¿Cómo nos relacionamos y qué tenemos para decirles a los compañeros freelancers? ¿Por qué un trabajador de la comunicación altamente calificado se interesaría en organizarse? ¿Qué nos define, nos une y contornea? ¿Cómo son y qué intereses tienen, o en qué dinámicas están insertos los actores que pueden considerarse aliados tácticos y estratégicos de la construcción de una herramienta gremial y política? ¿Qué relación virtuosa de amistad política e intercambio se puede establecer con ellos? ¿Qué nos distingue de actores que consideramos antagónicos en términos de financiamiento, de ideario político, de ética profesional, o de metodología de trabajo? Cómo nos ven y cómo caracterizamos a todos esos actores de algún modo aledaños: gremios tradicionales de prensa, centrales obreras, medios de comunicación tradicionales, empresas de comunicación nacionales, partidos políticos, organismos institucionales y legisladores interesados en la materia, periodistas, influencers, streamers y canales de streaming, youtubers, trabajadores de la imagen, diseñadores, fotógrafos, audiovisualistas, community managers, programadores y desarrolladores web, referentes del hacktivismo, intelectuales e investigadores profesionales, organizaciones no gubernamentales, think tanks, artistas independientes, organizaciones similares del mundo y la región, y todo posible cómplice que nos ayude a conspirar para pasar en algún momento de la antología del llanto al Plan Estratégico de Comunicación Nacional y Federal.
Comunicación, digitalidad y neo gremialidad
Nosotros sabemos, pero el mundo se viene enterando de a poco, y algunas estructuras políticas muy lentamente, que la digitalidad es un verdadero territorio de disputa, si no se ha convertido ya en el principal, por la cantidad de tiempo que lo habitamos, la relevancia que le damos -aunque no siempre lo reconozcamos-, y los efectos prácticos que tienen las discusiones públicas papoteadas por algoritmos, trolls y bytes. No es extraño para nosotros que la sociedad se ha “avatarizado”, todos tenemos nuestro propio ávatar en las redes, y cada personaje público funciona como avatar de sí mismo, puesto a confrontar en una arena virtual con otros ávatars, en esta era “post-alfabetizada” de desarrollo tecnológico y degradación institucional que se ha denominado semiocapitalismo y que no nos habla solamente de un fenómeno inmaterial desconectado de nuestras experiencias personales sino de un entorno preferencial que las constituye y las moldea, sobreimprimiendo todas las desigualdades y determinando en gran medida el “macizo ideológico de la sociedad”.
Internet ya no es lo que era. Una acelerada transformación paradigmática desde las mentiras de Bush en la Guerra de Irak hasta el consolidado y estructurado mecanismo de engaño masivo en el escándalo de Cambridge Analytics durante el Brexit ha instalado a la noticia falsa, los discursos de odio y contenidos de tipo “brain rot” como habitantes cuasi legítimos de la ciberósfera en la que socializamos, trabajamos, consumimos, y formamos nuestras concepciones de la realidad. Pero para la anquilosada política tradicional, incluídos los partidos con los que nos sentimos representados, la digitalidad no es mucho más que una vidriera o una discusión del “futuro”, casi un tema de la ciencia ficción. Como si no hubieran existido genios comunicacionales en la historia de los movimientos emancipatorios que reinventaron la forma de pensar la agitación, la propaganda, el periodismo y en general la hoy caricaturizada “batalla cultural”, la política generalmente todavía ve a los medios bajo la lógica de la “prensa”, un mero espacio para “hacer prensa”, llevando un mensaje lineal, pre saussuriano, u ocupando minutos de pantalla con el fin de posicionar un candidato o generar una operación. Mientras que para el mercado y los medios corporativos los entornos digitales son peceras de audiencias, corrales de consumidores a retener y sobreestimular con infotainment, donde la reflexión y el arte, el pensamiento crítico y la información de calidad ocupan un nimio espacio habilitado por las pujas entre oferta, demanda y costos de producción.
Hay otra forma de reconocer y habitar, sin ingenuidades, la territorialidad digital, asumiendo su incidencia y su semiología compleja, explorando los niveles de arraigo y de autonomía de su desenvolvimiento respecto de nuestras existencias, el relativo carácter autorregulado de la esfera digital -su desacople del mundo real- y las formas de incrustación y desincrustación (como diría Karl Polanyi) de esa esfera en nuestras vidas. Implica no naturalizar las tendencias del desarrollo tecnológico, cuestionar los procesos de producción y circulación de la información en un sentido amplio, cultivar una perspectiva comunicacional y no meramente informativa o panfletaria, hacerlo con honestidad y criterio deontológico y tender a construir herramientas colectivas más útiles en cada situación concreta para avanzar un paso más en la capacidad de oponer al sistema infocomunicacional vigente tensiones creativas que den a luz a la nueva gremialidad digital.
¿No tenemos el conocimiento preciso de los condicionamientos de nuestro trabajo? Elaborémoslo. ¿No tenemos herramientas suficientes para hacerlo? Convoquemos a los que sí. ¿No existen los espacios? Generémoslos. ¿No hay, finalmente, cuadros políticos y legisladores que representen esta posición, que es en definitiva una postura emancipatoria, comprometida con las mayorías populares y la soberanía nacional? Formémoslos y saquémoslos a la cancha a jugar. Es innegable que la digitalidad es un verdadero territorio y un “sector”, en los términos en que la jerga militante nombra los espacios privilegiados para su intervención, equivalente al sector empresarial, el sector estudiantil, el sector propiamente territorial, o el sector sindical tradicional dentro de los cuales velamos por construir referencias, que ninguna fuerza política consciente delegaría a una comisión, agencia de comunicación o grupo de especialistas.
Somos fabricantes
La tarea periodística es muchas veces, si no siempre, la de establecer conexiones, asociaciones. Cruzar datos, contrastar información, vincular testimonios, crear tramas que permitan comprender la realidad, asirla, para poder transformarla. A veces no hay mucho de qué tirar. Hay que hacer hablar a las piedras, a los muertos, a sus huesos, o exprimir una corazonada hasta que brote miel. Otras veces las conexiones están en la punta de nuestras narices, el testimonio te toca el timbre, la fuente te escribe a vos el mensaje de WhatsApp.
La casualidad hizo que el Encuentro Nacional de la Red de Medios Digitales este año tenga lugar en Santa María de la Punilla, Córdoba. En algún momento hippie de los debates en la ronda de la comisión de cultura hicimos el ejercicio de mirar hacia los costados, ver dónde estábamos, qué había, de dónde se podía rascar una idea, una agenda, un plan de trabajo: sierras, árboles, pasto, mate, ruido de mate, rayos de sol sobre hospital abandonado, una revista La Carlos y un murmullo de compañeros arreglando el país; palomas, muchas palomas, una porción de pastafrola, y una paloma a punto de atacar la pastafrola. ¿Alguien sabe si nació un artista importante en este pueblo? Nada.
Es muy curioso cómo funciona la mente, cómo se prende y se apaga. Por alguna razón, en otra instancia del encuentro, discutiendo con compañeros y compañeras de todas partes sobre las vicisitudes del trabajo, apareció el ilustre nombre, hablando de todo lo que tenemos para estudiar y aprender. Bialet Massé. Llegó musicalmente. Como un sonido que esconde una clave. Hasta hace un tiempo, lo propio habría sido guglear. Hoy la inclinación automática es recurrir a Chat-GPT: ¿qué tiene que ver Bialet Massé con Santa María de la Punilla? La respuesta, con algo de favor poético, cobra un vuelo metafórico sugerente.
Fue hacia 1890, antes del Informe, que a Bialet Massé le encargaron construir el dique San Roque. Para hacerlo, impulsó la creación de un nuevo material: el cemento romano. Instaló su propia fábrica, La Primera Argentina, precisamente en Santa María, modernizando las formas de construcción de la época y levantando un dique mundialmente elogiado. Construcción de dique; creación de un nuevo material; modernización de las formas de construcción; bloques de cemento; paredes de hormigón; materiales resistentes al agua y a la presión. De alguna manera, de todo eso hablamos cuando meditamos cómo enfrentar la crisis del sector. Necesitamos nuestros propios diques, y tal vez el material adecuado para construirlo todavía no existe. Quizás se trata de crear algo tan sólido y rígido como el cemento, o tan versátil y frágil como una placa Durlock, o tan colectivo que no puede ser preanunciado por una sola voz.
El gesto equivalente al de Bialet Massé en el siglo XXI y adecuado a los intereses y realidades de nuestro sector seguramente no consista (solamente) en relatar sus penurias, sino en procurar un diagnóstico de las complejas formas de explotación a la que estamos expuestos para actuar contra ellas, ilustrar al público sobre las condiciones estructurales que degradan su acceso a la información y la cultura, y reivindicar el inconmensurable valor social de la comunicación popular de calidad para nuestras comunidades y nuestro país. Que es como fabricar nuestro propio cemento para hacer nuestros propios diques.
Publicación conjunta de Tierra Roja y Contrataque (Revista Resistencias, La Luna con Gatillo e Instituto Plebeyo).
Foto de Portada: Julio Pereyra – Enfant Terrible