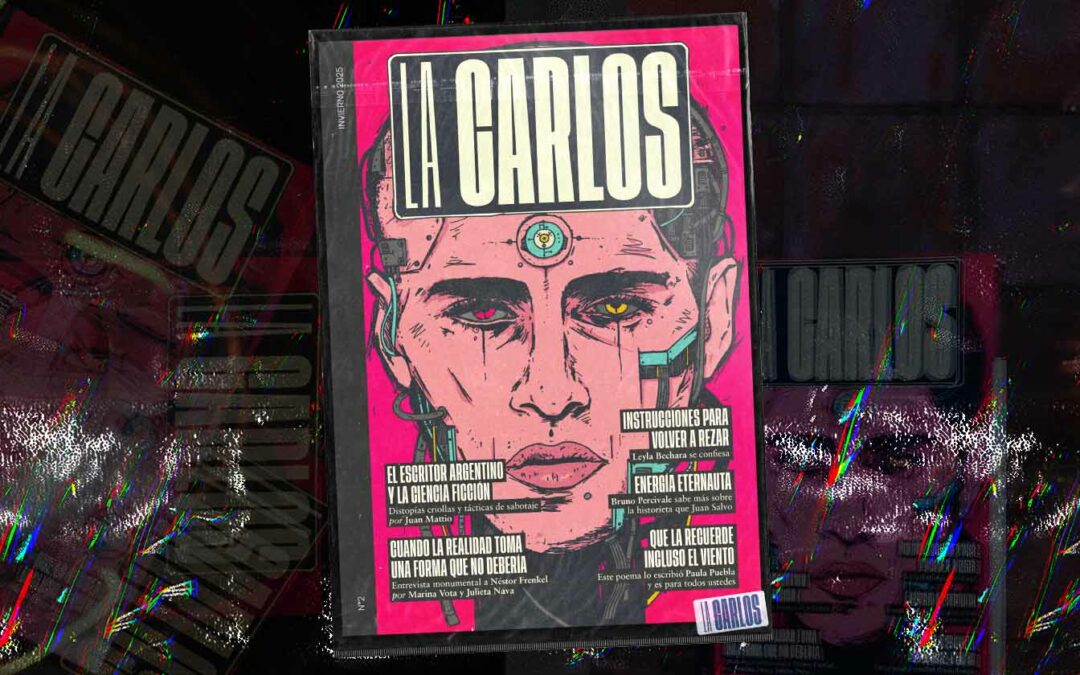La epopeya mundialista nos hermanó y la victoria prodigó una felicidad inconmensurable, un goce que se multiplicaba al compartirse y aún se sigue ramificando. ¿Quién podría contar cuántas almas coparon las calles en esos festejos? Los corazones se acompasaron hasta en Nápoles y Bangladesh, en el pogo más grande del tercer mundo. Se dice que entramos al ranking histórico de movilizaciones por hechos puntuales, en un despliegue humano solo comparable con determinados eventos religiosos. No sirven los números ni los cálculos, porque la apreciación es de otro orden. Del orden de la sensibilidad, del afecto; del orden en que se procesan las cosas bellas y sublimes. Por eso, al análisis de los festejos por el Mundial hay que entrar por la puerta de la estética. Si hay algo de verdad en el tipo de cosas que los filósofos pensaron apreciando grandes obras de arte, tiene que servir también para este bello acontecimiento plebeyo.
Soldado de la belleza
Seguro lo vieron, presencialmente o por un canal de noticias que reparó en él. Alguien subido a la cima de un poste de luz muy alto, al lado del Obelisco, ondeando una bandera argentina. Una bandera inmensa, presumiblemente pesada, enarbolada a sus anchas con toda la pasión del mundo, desdoblándose, ida y vuelta, una y otra vez. En la soledad de la altura, con la única complicidad del viento, nuestro anónimo alpinista urbano se balanceaba fílmicamente. Con esfuerzo, arrojo y precisión. ¿Con profesionalismo? Con trabajo y con gracia. ¿Para qué asumir ese peligro, hacerse cargo de ese sacrificio? Una acción deslumbrante, admirable, pase de oro en el concurso Got Talent. Una performance contemporánea que dio la vuelta al mundo, hecha con un trapo diseñado acá nomás, hace dos siglos. ¡Qué hermoso loco!

FOTO/Cecilia Bethencourt
Cosas inverosímiles, ridículas y hasta desquiciadas estaban ocurriendo. Pero la idea de locura, como siempre, se queda corta: es perezosa, conservadora. Sin embargo, fue imposible no detenerse en ese gesto, arquetipo de la variada gestualidad desplegada. Un cuerpo sin nombre que ostentaba una especial capacidad de trepamiento y amor por los colores patrios emergiendo de una oceánica fiesta popular. Estaba a mano la fantasía conspiranoide: un gran plan de reivindicación patriótica, que bien nos habría venido. Pero, hasta donde sabemos, nadie planificó nada. Más bien fue un quilombo —en el más etimológico sentido de la palabra—, donde cada quien, libremente, adoptó el lugar que le correspondía para que el impulso individual se fundiera mágicamente en una ebullición general.
Semejante fiesta, en un contexto pospandémico tan adverso, tuvo algo de procesión y algo de guerra. Las inmensas columnas de la muchedumbre brotando a borbotones por las arterias de la ciudad capital así lo atestiguaban. El subsuelo, la planta baja, la terraza y hasta el helipuerto de la patria sublevados en un mismo carnaval. Si lo hubiéramos organizado, no habría salido tan bien. Un gran cuerpo social autogobernado, más allá de los trágicos desenlaces particulares —estadísticamente razonables—, cuidó de sí y del cumplimiento de la tarea. Una ciudad sin patrones, como una fábrica recuperada para la autogestión de la alegría, y otra evocación del 2001. ¿Quién podría poner de acuerdo a tantos átomos? Algo ordenó toda nuestra desfachatez para que la suma de incorrecciones pinte el cuadro de la pasión popular.
Pasaban muchos minutos; tal vez, horas. El chabón seguía flameando la bandera. Todos sus músculos puestos al servicio del espectáculo. ¿Por qué? Pudo ser visto como un vándalo, un malentretenido (al igual que esos virtuosos patriotas que se apropiaron del máximo ícono porteño para convertirlo en símbolo nacional, o esos dos desconocidos en La Plata que se besaron sentados sobre un semáforo). No es osado suponer que alguna gente lo vería, en su simiesca actitud, como el eslabón perdido o una herramienta parlante. Por eso mismo puede ser considerado una especie de liberto, que porta en su carácter algo del espíritu de Espartaco y en su rebeldía funda su propia emancipación, como el primer antepasado de una libertad futura, en toda una declaración de principios microfísica. Una impugnación a la idea vigente de civilización, cabalgando uno de los máximos artefactos de la civilidad. La doma del poste de alumbrado público como una cuasi toma de la Bastilla personal en el siglo de las luces led. El panóptico de la ciudad no está preparado para interpretar lo que ve.
Ese pibe, así colgado de las patas, como una palanca humana sosteniéndose a sí mismo con sus piernas y a la bandera con sus brazos —como miles de pibas y pibes en todas partes— era una especie de soldado. Un centinela de la mística, un francotirador de facha. Un soldado de la belleza muy comprometido con su causa. Un militante, un partisano de un ejército rebelde. Un ejército descentralizado, tácito, espiritual. ¿Pero qué ejército? ¿De qué guerra? Hay otras dos imágenes parecidas: la famosa foto del soldado del Ejército Rojo en el techo del Reichstag en Berlín, presumiendo la bandera soviética el Día de la Victoria, y esa otra de los soldados estadounidenses izando la propia sobre una ladera de Iwo Jima.
Alejandro Seselovsky apuntó: “… hay algo fascinante en la pulsión de treparse a cosas, de ganar metraje hacia arriba. ¿Es para accidentar la llanura que somos? ¿Para fracturar el horizonte que nos define clavando una vertical? ¿Para romper la carpeta extendida de la pampa? El único hombre que murió, murió por haberse trepado. Y la mayoría de los heridos son trepados que cayeron. Tiene que haber algo, ahí, en esa vocación por la manualidad de la altura”.
Es entusiasmante descubrir lo que cualquiera hace apasionada y gratuitamente, eso que nadie te manda a hacer. Porque ahí estás vos, tu singularidad. Siempre, de algún modo, alguien o algo te manda a hacer lo que hacés. Pero cuando eso no está tan claro, resulta más interesante. Lo que se autonegocia internamente, en la intimidad de la conciencia, y no le rinde cuentas a ningún imperativo formal de este mundo. Paradójicamente, en esa opacidad, el deseo se presenta de forma más auténtica. Pareciera que pasa con toda gran realización humana, frutos nobles de cierta cándida e inexplicable tozudez. ¿Alguien ha sido obligado a realizar una obra de arte?
Hay un breve poema de Tamara Kamenszain que habla de los artistas presos en el campo de concentración de Terezín —hoy República Checa— durante la Segunda Guerra Mundial. Se les exigía hacer ilustraciones para “promocionar” los campos. En la puerta de algunos de ellos se leía la frase: “El trabajo libera”. Pero los artistas presos, a escondidas, hacían también otro tipo de dibujos. El poema culmina de la siguiente manera: “Así desmintieron la frase nefasta / porque ningún trabajo libera salvo que nada ni nadie / nos obligue a hacerlo”.
Un libro sobre el Che Guevara de un psicoanalista franco-argentino, Miguel Benasayag, se subtitula La gratuidad del riesgo. Habla de romanticismo, de hacer las cosas sin esperar algo a cambio, sin llegar a ver el resultado, de negar la relación entre los medios y los fines, de oponerse a la razón de Estado y de jugarse al todo o nada en vez de gestionar(se) la existencia. La figura del militante y la del soldado están asociadas a la disciplina. Un cuadro es alguien que está conducido, que participa de una estrategia elaborada en alguna parte, dentro de la cual tiene una función específica. Alguien al que se le encomienda una tarea y va y la cumple. Pero a la figura del Che o a las de nuestros abanderados y abanderadas de postes, contenedores de residuos, techos de paradas de bondis, fuentes de agua y Obelisco no se las puede pensar de esa manera. Hay que recortar la frase, que quedaría así: “Van y la cumplen”.

FOTO/Igor Wagner
Se entrometen, entonces, pensamientos antipáticos sobre la cuestión de la alienación en todo este asunto. El tan mentado perfume opiáceo que envuelve el amplio fenómeno del fútbol. Qué actividad humana no lo tiene, por otra parte. Cualquier ocupación es potencialmente adormecedora, puede romantizarse enfermizamente o convertirse en una vía de evasión. Convengamos en que la amargura, asimismo, es una fuerza capaz de entumecer la sensibilidad más primaria o enceguecer el entendimiento en lo más elemental. Tal vez convenga volver sobre la frase de Marx, la de la religión como opio del pueblo, para marcar que el mismo texto habla de la religión, también, como sollozo de los oprimidos y como protesta frente a la miseria.
¿Un arrebato transitorio, producido por una frustración prolongada y contenida, que encuentra un instante de satisfacción como canal para el desahogo en una agenda plagada de malas noticias? Tal parece haber sido la explicación presociológica más difundida. ¿Cuál sería, entonces, el momento de la alienación? En el caso de nuestra religiosidad popular, por decirlo de algún modo, el factor narcótico no paraliza, sino que estimula, moviliza. Es un resorte codiciado para la incitación. Una sustancia psicoactiva y hasta productiva.
Entre las postales que nos dejó la sobreestimulación mundialista no faltaron ocurrencias creativas y sensibles. Una divulgadora científica, por poner un ejemplo risueño, explicó los elementos de la tabla periódica comparándolos con jugadores de la selección. Otra persona recordó que un paper del economista Marco Mello, de la Universidad de Surrey (Inglaterra), dice que los países que ganan un Mundial incrementan su PBI en un 0,25% durante los siguientes dos trimestres. Hernán Casciari volvió a escribir después de siete años y con ese texto emocionó al capitán. ¿Por qué las abuelas (más allá de la supuesta incorrección política del apelativo —y del dato de que la abuela original del cantito no era realmente abuela—) fueron especialmente incluidas en los festejos, revalorizadas y hasta veneradas? Alguien en la calle le dio una camiseta a un cartonero, que se largó a llorar. ¿Qué significó ese gesto? ¿Qué valor tiene esa remera sobre otras? ¿Por qué lloró?
Las respuestas parecen obvias, porque podría ser fácil de comprender, aunque nada es simple si se examina con minuciosidad. Y mucho menos todo esto. Cuánto hay de deseo personal mezclado con compromiso patriótico. Las propias emociones flotando en el mar de la sensibilidad común. Lo personalísimo que hermana. Una idea de belleza propiamente dicha, objetiva, independiente, y a la vez conectada con la preferencia individual. Sobre gustos está todo escrito, como sobre la psicología de las masas, pero siempre se puede apuntar algo más.
En una época en que el análisis psicopolítico gira en torno a las pasiones tristes que conmueven a nuestra sociedad, a las miserias y frustraciones que estimulan procesos de individuación, quizás no está de más aventurarse un instante para pensar a contrapelo cómo funcionan las dinámicas inversas que, porfiada y alegremente, conducen a hacer de las aisladas existencias parte del todo social.

FOTO/Igor Wagner
Hay una pila de elementos que contrarían lo que se supone es una tendencia inapelable: la maximización del beneficio, la defensa del interés privado, el repliegue individual. La diferencia entre una sociedad que especula y una sociedad que confía, que elige creer, a veces se juega en detalles, en brevísimas fórmulas que pasan desapercibidas.
Es curioso cómo en el lenguaje va quedando huella de una sabiduría que desborda la racionalidad gramatical: una poesía. “Messirve” o simplemente “messi” es una de esas ingeniosas expresiones masivas que guardan apuntes de sensibilidad popular en el habla. Literalmente, apela a la utilidad; pero, bien utilizada, indica otra cosa. No decís “messi” cuando algo realmente te sirve, o se acomoda a tus más evidentes intereses particulares. La gracia está en decirlo cuando lo que te proponen no se adecua específicamente, no es lo que más “te conviene” y, sin embargo, empalma de algún modo con tu identidad. Como un soldado de la belleza que pretende el festejo más épico posible, a quien la realidad le ofrece un poste y se dice a sí mismo: “Messi”, y entonces va y ocupa su posición, cumpliendo metódicamente su misión, en una misteriosa cópula entre el deseo y el deber.
La fraternidad guiando al pueblo
Consumiendo el contenido de festejo mundialista que circuló por las redes, nos topamos en algún momento con la foto de Vanesa Schwemmler. Varios comentaristas advirtieron en ella una reminiscencia del famoso cuadro de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo, que casualmente tiene un lugar privilegiado en la iconografía revolucionaria de Francia. A la fotógrafa le hicieron entrevistas y su obra apareció por todos lados. El desafío de comparar las imágenes estaba servido.

FOTO/Vanesa Schwemmler
Hay una frase del francés referida a su pintura en la que dice: “… si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella”. Parece el mismo espíritu de quienes treparon artísticamente tantas cosas, registraron magistralmente los acontecimientos o se embarcan en el modesto atrevimiento de pensarlo. Todo tan irracional, aparentemente inútil, y a la vez movido por una íntima necesidad.
La comparación, a primera vista, no puede ser más sugerente. Más allá de las precisiones históricas respecto de La libertad guiando al pueblo (1830), lo que representa es una barricada, conformada por diferentes clases sociales y conducida por una hermosa mujer (Marianne, la República) que, sosteniendo en lo alto el pabellón francés, avanza hacia la derecha, es decir, hacia el futuro (en el modo de lectura occidental), hacia el progreso pero también hacia el frente: hacia quien mira. Todo a su paso, incluso el espectador, podría ser derribado si se interpone.
Técnicamente, el de Eugenio es un cuadro romántico, pero de trasfondo realista: recuerda que toda cultura se funda en alguna violencia. Lo triunfal no quita lo dramático. Una parte de la gente, derrotada, acaba de ser convertida en una alfombra de cadáveres: la alfombra roja por la que marchará, de ahí en más, la nueva civilización. Hay un burgués con bayoneta en primer plano; el bajo pueblo, con sables, en la retaguardia, y hasta un niño a la par. Oscuridad, sombras, humo. El cansancio atraviesa la tela: figuras torcidas, notablemente exhaustas. Y una postal de París, destruida, detrás. Alguien yace en devota posición de súplica a los pies de la implacable mujer.
La foto de Vanesa, para empezar, es periférica. Retrata los festejos mundialistas en Viedma, Río Negro. El paisaje es diurno, la imagen es luminosa y apunta hacia arriba. O sea, conduce la mirada hacia arriba, pues la foto es vertical, fue tomada desde abajo (plano contrapicado) y tiende a la simetría: la información está distribuida horizontalmente de manera equilibrada, con su mayor densidad en la zona inferior. Las variadas banderas se elevan, erguidas, y flamean. Todo es múltiple, diverso, y constituye una totalidad. Cada personaje está en la suya y todos están en la misma. Hay una sola clase de personas —o personas de una sola clase—, que practican a su manera el arte nacional de subirse a cosas para festejar.
Los mansos milicianos de la fotógrafa van hacia arriba, no hacia adelante. Convergen al elevarse. No hay vencedores ni vencidos. La gente conforma una montaña, donde nadie es pisoteado. Solo hay cielo y nubes más allá de la torre de Babel humana. La escena es protagonizada por el pueblo y dominada por los descamisados. En la camiseta de la nena que está abajo llega a leerse: “Dios”. Por si fuera poco, están sobre una fuente, la fuente Pucará, y en el agua se reflejan los colores de la patria. La bandera más grande es enarbolada por un pibe con gorrita. La comparación podría extenderse infinitamente. En ambas obras hay pechos descubiertos: el de la República y los de un señor gordo no menos sensual.
La obra de Vanesa podría titularse “La fraternidad guiando al pueblo”. La imagen pareciera estar diciendo que hay algo que Argentina tiene para aportar a la realización del programa de aquella gran revolución de proyección internacional. “Los hermanos sean unidos / porque esa es la ley primera”; “No se puede ser feliz en soledad”; “Nada grande se puede hacer con la tristeza”. Nuestra tradición nacional está plagada de este tipo de apostillas, que pueden leerse como nota al pie de un antiguo debate de la teoría política: el saldo de la Revolución francesa, la Ilustración, la modernidad.
Qué lugar ocupan los afectos, las pasiones, en la construcción de un orden social. Qué recovecos de la conciencia habrá que hacer espabilar ante lo que se ha denominado “el sueño de la razón”. Dónde ha quedado el principio de fraternidad, luego de ser deglutido por el conflicto del par igualdad/libertad. O, en otras palabras: ¿puede gozar el subalterno? Argentina, país de la amistad, el vino y el asado, el fútbol, los domingos en familia y un largo etcétera de instituciones —populares, dionisíacas— que sostienen su trama social, tiene mucho para decir acá.

FOTO/Igor Wagner
“¿A mí me van a decir que Diego no tiene nada que ver con que el Napoli y Argentina salgan campeones al mismo tiempo, justo después de…?”, dice en un español trabajoso el Maldito Tano, que llegó desde Nápoles para abrir una pizzería en Palermo justo antes de la pandemia. Su mano con un Maradona gigante tatuado en el antebrazo hace unas pizzas bárbaras.
Y es entonces cuando nos ponemos místicos, porque aparece la parte de la religión. ¿O será casualidad que Fernando Romero, el autor de la canción de nuestra hinchada, sea catequista y profesor de Teología? Más de una situación hace suponer que tuvimos hinchas agitando hasta en los paravalanchas del cielo. Y, sin ir más lejos, éramos el único equipo en la final que contaba con un Ángel.
Estos asuntos de la fraternidad son muy complejos de discurrir porque implican hablar de Dios. Al menos, de alguna clase de divinidad. De alguna idea de lo sagrado, de un principio de autoridad o paternidad. Y es bien sabido que, como humanidad, nunca nos hemos puesto de acuerdo sobre eso. Si miramos, por ejemplo, los documentos más universales que tenemos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos observar que, más o menos, hemos llegado a un acuerdo sobre lo que debería ser un orden justo y libre. Sin embargo, todo es mucho más impreciso cuando se trata de definir qué significa que seamos familia. Pareciera un problema, en alguna medida, de orden teológico. Necesitamos recurrir a algún texto religioso, a alguna canción de John Lennon o al “Himno a la Alegría”. Esta última, escrita por el poeta y filósofo alemán Friedrich Schiller, es hoy —no casualmente— el himno de la Unión Europea.
Schiller, que fue algo así como un Salieri de Kant, estaba muy preocupado por el problema de la sensibilidad como condición del entendimiento. Tanto que escribió un libro que se titula Cartas sobre la educación estética de la humanidad. Desde que la humanidad fue masivamente convocada a atreverse a pensar por sí misma (sapere aude) con la Ilustración, algunos filósofos se dieron cuenta de que la razón no alcanzaría para reemplazar a la religión: había que generar algo más para construir un mundo en paz.
Primero vino el endiosamiento de la razón, que derivó en cientificismo, en racionalismo y en toda una tendencia de las humanidades hacia constituirse como una ingeniería social. A gente como Rousseau se le ocurrió que el elemento divino podía ser sustituido por una religión civil —curiosamente, su capítulo sobre el tema fue censurado por Mariano Moreno, máximo jacobino criollo, en la primera traducción latinoamericana de El contrato social—. Y hay quienes sugirieron una vindicación humanista del arte en su carácter pedagógico para la instrucción cívica definitiva, como los por ese entonces jóvenes representantes del idealismo alemán.
Entre ellos, Schiller observó que, aunque hay sobradas razones para la construcción de un orden social justo y libre, hay ciertas capacidades cruciales que el Estado no puede brindar a la ciudadanía llamada a organizarlo. La belleza —dice— es el camino hacia la libertad. Y la belleza se experimenta con sensibilidad, por lo que, además de atrevernos a pensar, debemos atrevernos a sentir autónomamente (sentire aude).
Se ha dicho en alguna parte que la revolución entra por la cabeza, el estómago o el corazón. La primera es el reino del pensamiento; el segundo, el reino de la necesidad; el tercero, el reino de la sensibilidad. Si alguien requiere una explicación que suene más científica, casualmente tenemos neuronas en todos esos órganos, y hasta se habla de tres cerebros. Podríamos incluso conectarlos con los tres principios de la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y además se emparentan con tres grandes valores: la verdad, la justicia y la belleza.
Carlos Fernández Liria lo señala más o menos de este modo: frente a la verdad, somos libres; frente a la justicia, somos iguales; frente a la belleza, somos hermanos. Sería complicado resumir el razonamiento. Se encuentra, sintéticamente, en una fenomenal conferencia donde desarrolla la idea de que la fraternidad es el mismo principio que nos permite gozar por igual al ver una puesta de Sol y el que hace necesario cortar la cabeza de un tirano. Ante la belleza resulta tan evidente que por nuestros corazones corre la misma sangre —dice Fernández Liria— como cuando alguien nos oprime y requiere que de algún modo pidamos “permiso para existir”.
Robespierre no era ningún tonto ni usaba palabras al azar. Más que un complemento estilístico del lema de la Revolución, el concepto de fraternidad que tomó para su proclama tenía una incidencia crucial en el debate sobre la independencia civil, lo que fue intolerable para el bando esclavista. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es contemporánea a la vigencia del colonialismo, el mercado de esclavos, el voto censitario y la exclusión de las mujeres del sistema político. La tercera pata del taburete comprendía el componente social(ista) de la Revolución, sin el cual aquel se caería, como finalmente ocurrió. La parte de la fraternidad era tan importante que tuvieron que cortarle la cabeza a Robespierre para instaurar el largo termidor, la gran contrarrevolución que prosiguió, legándonos una igualdad y una libertad formales sin sustento en una base material.
Es el principio olvidado de una revolución inconclusa. Aunque la idea siguió de diversos modos vigente, tanto en la cultura masónica como en el movimiento anarquista, así como está siendo recuperada por los feminismos en el desarrollo conceptual de la sororidad, fue abandonada por las grandes y vulgares tradiciones políticas economicistas.

FOTO/Rodrigo Pérez
Resulta significativo que haya sido justamente el Papa argentino quien, dentro de la Iglesia católica, viniera a escribir sobre esto. En la encíclica Fratelli Tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social, Francisco desarrolla el tema de la hermandad universal de un modo tan sugerente que, aunque no se menciona, parece proponerse —al igual que la foto de Vanesa— intentar completar el legado de la Revolución, reparar la modernidad. El mensaje de Francisco no es de un universalismo abstracto, sino que promueve la familia humana a partir de la reivindicación de la autoestima nacional, amenazada por el globalismo y los nacionalismos cerrados: “Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico”.
“Algunos no saben cuánto pesa la copa del mundo y hablan”, dijo Maradona alguna vez, con su particular mayéutica criolla. Después de este Mundial, la interpelación se replicó constantemente. ¿Fulano sabe cuánto pesa la copa del mundo?, como modo de cancelar toda polémica estéril. Seis kilos y ciento cuarenta y dos gramos. El kilaje es solo un dato, cualquiera lo puede entender. No se trata de una expresión literal, de un materialismo ramplón, del orden de la mensurabilidad métrico-decimal, o de un reclamo del privilegio de la experiencia para legitimar la opinión. Es una metáfora que demanda sensibilidad y hermandad: apela al funcionamiento de las neuronas que tenemos en el corazón.
El último renglón en la historia de la felicidad
Imaginemos ahora la escena más clara de felicidad que se nos ocurra. Una imagen real, de algo que haya sucedido verdaderamente. Puede ser el hecho histórico reciente más indiscutiblemente feliz que se nos venga a la mente. ¿Listo? Bueno, más allá de la opinión que tengamos de esa capa negra (el bisht, la túnica árabe de gala que le pusieron a Lio —y que no hacía falta para convertirlo en superhéroe—), toda esa escena de Messi levantando la copa con sus compañeros y los acontecimientos que siguieron después nos dan en qué pensar sobre el sentido político de la felicidad. Pero no en si los jugadores quieren sacarse una foto con un presidente o en si el Kun Agüero se adscribe a la doctrina liberal de la escuela austríaca por no querer pagar impuestos, sino en lo que hay de democratizante en la felicidad de una comunidad. Estamos muy acostumbrados a pensar la felicidad en términos individuales (con suerte, solapándose al plano familiar, al círculo íntimo). Sin embargo —como ya vimos—, esa felicidad extendida, interpersonal, comunitaria, existe, la hemos experimentado. Quedaría por escudriñar cómo afecta esa experiencia a la construcción del bien común. ¿Es liberadora la felicidad? ¿Es más justo un pueblo feliz?
Este ha sido un tópico recurrente de la historia de la filosofía. La felicidad individual, la vida buena, la felicidad pública y la compleja relación por la cual una es condición de la otra. La felicidad como autoconocimiento y prudencia, como cumplimiento del deber y como adecuación a los intereses colectivos. Hay cierto consenso en las mentes más brillantes que se ocuparon del tema —a pesar de que toda la literatura individualista de moda se empecine en contrariarlo— según el cual nadie puede ser feliz rodeado de infelicidad. Somos un animal gregario y reconocernos hermanes, aparentemente, es condición necesaria para nuestro desarrollo pleno como seres humanos.

FOTO/Igor Wagner
Para muchas tradiciones políticas no es una categoría significativa. Jefferson aludió a la felicidad en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y el movimiento político más grande de nuestro país fue fundado por un General que ataba la felicidad del pueblo a la grandeza de la nación, pero hace mucho que no está de moda incluir conceptos como felicidad o alegría en los documentos más importantes. De un tiempo a esta parte, esas ideas parecen haber sido capturadas por otra clase de fuerzas —o fuerzas de otra clase—, que desvirtuaron el sentido de la felicidad y le robaron al concepto su potencia original. Ya no es un derecho colectivo, sino una mera obligación individual.
A impulso de economistas como Amartya Sen, la ONU viene trabajando en un índice internacional de felicidad. Argentina está más o menos en el puesto 17. Países como Finlandia, Noruega y Dinamarca encabezan el ranking. El índice se conforma con datos como el PBI per cápita y el acceso a la salud y la educación. Todas cosas eminentemente cuantificables, de un acotado materialismo econométrico. Hay causas de la felicidad que no se pueden precisar. Tienen una dimensión que no puede ser captada lógicamente. Sin embargo, con un poco de sensibilidad, tal vez se puedan comprender. ¿Quién podría negar que por aquellos días de festejo estuvimos en lo más alto de aquel ranking, aunque no vaya a quedar registrado en una planilla de cálculo?
Todo había estado en un segundo plano frente a la esperanza de que él ganara el Mundial. Sucedió. A partir de entonces, fue imposible decir “Messi”, pensar en Messi o ver a Messi sin esbozar una sonrisa: Messi yendo a abrazar a Dibu, Messi buscando a Antonella y sus hijos, Messi subido a cococho de su amigo, Messi alzando la copa con el pasito que se multiplicará en TikTok. Como si la victoria no se completara hasta regresar, después de un vuelo urgente ya estaban acá. Máximos soberanos del fútbol mundial. Ciertos reyes no viajan en camellos, ellos andan al tranco de una caravana popular, en un colectivo descapotado, de cara al sol, tomando sangría y fernet en una botella de plástico degollada.
We are the champions, sí, pero suena “La cumbia de los trapos”. Un poema de la resistencia, el aguante, la subalternidad. Una escena que da cuenta al mismo tiempo del encaje nacional en la cultura mundial y su desborde. Geopolítica del buen gusto, criterios estéticos de la moral, sentido de comunidad. La verdadera justicia es poética porque es situacional. Como Diego y el gol con la mano de Dios. Como Dibu apuntando vulgarmente la copa para vengar el maleducado abucheo francés. Como Lio obteniendo el último pergamino de argentinidad con el “Qué mirás, bobo, andá pa allá”.
Un excelente documental que problematiza la diferencia entre tener garantizado individualmente el sustento material y gozar comunitariamente de una vida plena es La teoría sueca del amor. La película muestra un gráfico cartesiano que combina dos variables para catalogar países. El eje horizontal consigna en los puntajes más bajos los “valores de supervivencia” y en los puntajes más altos los “valores de autoexpresión” (en resumen, la diferencia entre países pobres y países ricos: preocupación por lo básico versus autorrealización). El segundo eje, vertical, distingue entre los puntos más bajos el apego a valores tradicionales como la patria, la familia o la religión, y en los puntos más altos el valor-enfoque del individuo como unidad central de la sociedad. En ese cuadro, que se conoce como “Mapa cultural del mundo de Inglehart-Welzel”, se agrupan entre los menores valores, abajo a la izquierda, muchos países de África y, entre los más altos, a la derecha y arriba, los países nórdicos. En un extremo, muy alto y muy a la derecha, está —muy sola— Suecia.
Toda la obra es una durísima crítica a la organización del Estado sueco, que está basado en un enorme respeto por la autonomía personal y habilita un gran nivel de bienestar individual, pero donde los lazos comunitarios son tan precarios que se tuvo que crear un organismo para ocuparse de las personas que mueren solas en su departamento sin que nadie se entere hasta que los pasillos del edificio se inundan de olor a podrido.
La película termina con el testimonio de un médico cirujano que abandona la suficiencia sueca para mudarse a Etiopía, uno de los países opuestos en estos términos, donde la riqueza material tiende a cero pero los valores comunitarios están en lo más alto. La austeridad es tal que el médico debe comprar sus herramientas quirúrgicas en la ferretería, pero la comunidad es tan agradecida que es considerado un héroe del pueblo. “La necesidad espiritual de Suecia es aún mayor que la necesidad material aquí”, concluye el doctor feliz en su morada etíope.
En un mundo hipersegmentado, donde el acceso que tenemos a una idea de totalidad (lo que le pasa al resto de la humanidad) se produce con un negligente recorte de grandes medios, es complicado encontrar una sola causa, un único tema o siquiera una palabra común. No hay nada que nos importe por igual. Y debe ser por eso que el Mundial a escala planetaria, y particularmente acá, genera algo tan importante. Un ligamen trascendental, similar —o superior— al arte.

FOTO/Igor Wagner
“Mientras el cine hace rato que se muerde la cola, la literatura no perfora su techo de cristal y el rock ve morir a sus grandes piedras, el fútbol acaba de pintar su enésima Capilla Sixtina”, escribió Pablo Perantuono. No es solo por gracia de la mano invisible del mercado que nuestra bandera viste hoy a millones de niños del mundo, o que toda una generación de pibes haya descubierto la épica que puede haber en jugar de arquero.
Marx decía que las ideas pueden convertirse en fuerza material tan pronto como se apoderan de las masas. Entre las cosas que nos facilitó el algoritmo durante el Mundial de Qatar hay unas expresiones de George Steiner que podrían servir para actualizar el concepto. El lingüista, que dedicó su vida a pensar fenómenos de traducción, dice que la final del Mundial de fútbol es el evento más universal y masivo y que, en su experimentación, en algún punto, lo cuantitativo se vuelve cualitativo. Una nueva “fisiología de las masas”, una nueva “metafísica de la existencia humana colectiva” se produce cuando millones de corazones se aceleran al mismo tiempo en una jugada. La reflexión deriva automáticamente en un pensamiento imponente: ver a Lio feliz alzando la copa como la última gran alegría mundial, el último renglón en la historia de la felicidad.