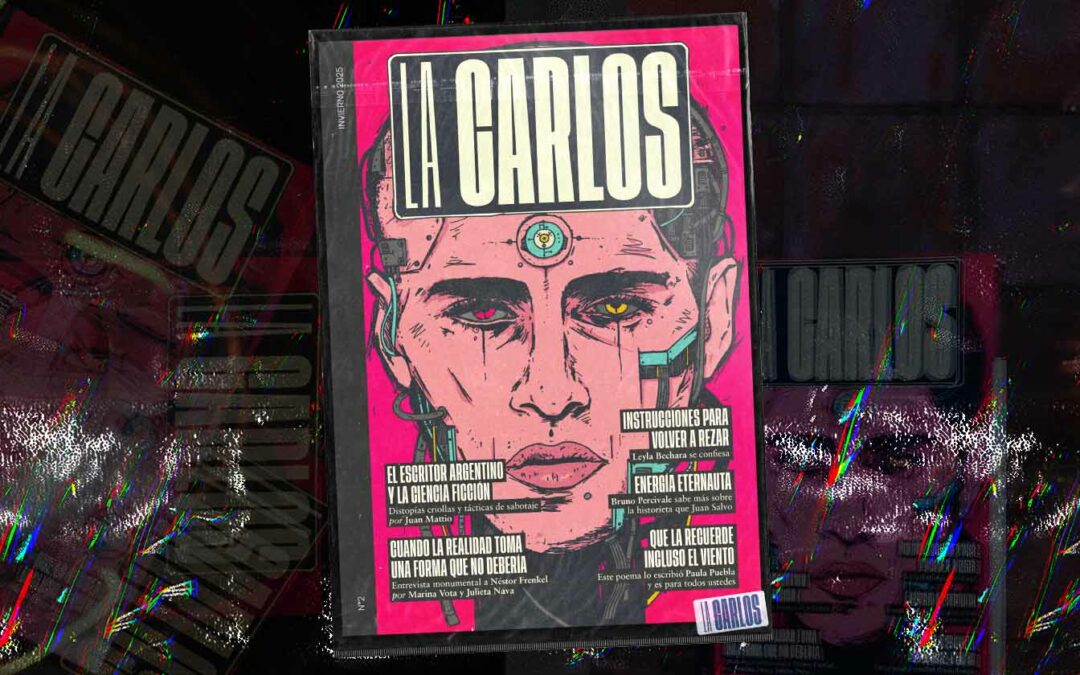Con Rogelio, mi abuelo materno, solíamos cruzar caminos de mar y pampa. Él ya era grande, había dejado el campo, donde había sido peón toda la vida, por las orillas de Punta Alta, pero andaba al trote aún en sus huellas de tierra, arena y sal. Conocía los oficios del criollo: alambrador, domador, hachero, herrero, cazador. En esos paisajes, mi abuelo visitaba a algún amigo que le pedía ayuda, mayormente, con los caballos. Él les hablaba y ya empezaban a amansarse. Decían que era su don.
Sin embargo, yo lo recuerdo como narrador.
Caminábamos por sutiles atajos que cruzaban los campos, él adelante, y yo atrás, mientras narraba historias prodigiosas de los indios; de su amigo Huiquil que le enseñó la doma mapuche; de los tiempos de los conservadores y las elecciones a punta de revólver; de cuando un paisano intentó apuñalarlo en un galpón y tuvo que protegerse con su poncho, como hacen “los malevos”; del Manco Vara, el San Puta, el Chingolo, Facón Bravo y una seguidilla de peones con quienes trabajó, y compartió jornadas duras y mateadas en los fogones, y que a veces, cada vez más, cuento yo sus historias como si hubieran sido compañeros míos y no de él.
Hoy no voy a detenerme en mi abuelo sino en su hermano mayor a quien siempre escuchaba mentar, una y otra vez, en las proezas de su vida de linyera. Se llamaba José, y desde que decidiera andar por los caminos, ya “nunca pudo estarse quieto, ni engrillado en una casa”. Mi abuela Aurora explicaba: un hombre muy bello, culto, pero los libros lo enloquecieron. Otras veces agregaba: el día de su casamiento descubrió a su mujer engañándolo con su mejor amigo.
Yo era muy chico, y me pasaban para beber mate con azúcar -el cimarrón era para los grandes- y pensaba en este hombre que dormía mirando las estrellas, cazaba mulitas y cuises, y leía bajo un ombú los libros más malditos del mundo.
¡Yo quería ser él!
Fue tiempo después, a mis dieciséis o diecisiete años, cuando finalmente lo conocí. Yo estaba, otra vez, en Punta Alta. Aquella tarde nos había visitado un primo de Bahía Blanca. Hablando de cosas de la familia, nos cuenta que había visto a José, que seguía vivo, acaso con más de cien años -en mi familia, las edades son imprecisas, nadie cumple años en números redondos, todos somos atropellados en el bordoneo fugaz del tiempo-.
Escuché a mi primo decir que José se había asentado, luego de vagar mil veces por los campos, en una esquina de Villa Mitre. La gente le acerca comida, agregó, y él cuenta historias.
José, el linyera, no sólo seguía vivo sino que estaba a pocos kilómetros de nosotros. No me hubiera emocionado más sabiendo que conocería a Sandokán, a Jesús o a Martín Fierro. Al otro día, temprano, tomamos unos mates con mi abuelo y salimos para aquella esquina de Villa Mitre.
José vivía en la calle pero ya no a la intemperie sino en una construcción singular mezcla de toldo y rancho. Su mixtura era tan efímera y confusa como sus facciones oscuras: según como lo vieras podía parecer un indio puro; de costado, de pronto, se veían los rasgos de gringo feliz; por fin, la larga barba blanca le daba un aire oriental que recordaba a algún sabio chino.
Bebía mate de un jarrito metálico y nos sonreía sin dientes. Había ya algo roto en su lengua, o en sus ideas; mal y poco reconoció a su hermano. Pero cuando le alcanzamos un pedazo de pasta frola que le había cocinado Aurora, su cara se iluminó. Habló sin detenerse, primero balbuceando vocablos que bien podían ser de otro idioma. Fuimos, poco a poco, comprendiendo sus palabras: la libertad de los caminos, la magia negra, Pancho Sierra y la Madre María, Bakunin, los ideales libertarios, los modos de conchabarse como peón para la cosecha del maíz, la huelga de los lecheros.
Por último, nos pidió cigarrillos.
Encendió uno y se quedó mirándonos. Tampoco nosotros dijimos nada. Ahí, en esa esquina de Villa Mitre, los tres permanecimos en silencio.
El criollismo zen
Cuando leí Caterva de Juan Filloy no me sorprendieron para nada las divagaciones filosóficas de los linyeras. Además la leí echado bajo un árbol por donde mi tío abuelo, años antes, había andado libre por los caminos. Todavía recordaba cada una de sus palabras. Yo era familia, al fin y al cabo, de aquel hombre culto, ya algo loco, trashumante anarquista, filósofo rabioso contra la propiedad privada, buscavida melancólico.
Ya entonces mi tío abuelo me parecía un sujeto anacrónico, de una era tan antigua como olvidada, qué decir hoy cuando todo el mundo habla del dólar, de “hacer guita”, de invertir, de plazos fijos, criptomonedas, apuestas virtuales.
¡Guita, guita y más guita!
Si algo sé sobre el dinero -tal vez estoy citando a Séneca, o tal vez lo estoy inventando-, pero sobre todo respecto a tener dinero, es que sólo sirve para dos cuestiones: para no pensar en el dinero y para ganar tiempo. Si no sirve para eso es esclavitud.
Una vez le pregunté a mi abuelo si quería ganar la lotería, no sé, por ejemplo, algunos millones de pesos. Mi abuelo, primero, me miró incrédulo, luego se rió y, por fin, me contestó: “¡Para qué quiero tener ese dinero! ¡Me crearía un montón de problemas!”.
Entonces, no lo entendí. Ahora me doy cuenta de la sabiduría criolla: este hombre era feliz con su vida, sin más obligaciones que su andar por los campos, su trabajo rural, su familia, dormir siestas por los caminos, mirar el horizonte sin límites de la pampa.
Mi abuelo intuía que el dinero implica una serie de obligaciones feroces. Acaso una explicación a la trama oculta del boceto del cuento de Antón Chéjov (según sabemos por Ricardo Piglia): Un hombre, en Montecarlo, va al casino, gana un millón, vuelve a casa, se suicida.
Mi abuelo daba otra explicación. No sobre la anécdota de Chéjov (mi abuelo no sabía leer ni escribir) sino sobre por qué podría ser una tragedia poseer ese millón. A veces mi abuela le preguntaba por qué ellos no tenían casa -en contraste, también estaba hablando de los gringos del pueblo, los italianos, que todos se habían construido sus propios hogares-. Mi abuelo respondía con sinceridad: “¡Aurora! ¡Imaginate si un día nos queremos ir del pueblo, una casa nos traería un montón de líos para abandonarla!”. Esta frase sería explicativa (o al menos, una justificación válida) si hubiera sido un trashumante, pero no. Ellos habían vivido, casi por noventa años, en la misma zona donde habían nacido.
¡Pero uno nunca sabe cuándo se monta al caballo y se sale para no volver!
Para mi abuelo, como buen criollo, había un valor supremo: la libertad. Y el primer enemigo de eso era tener cosas. Llámense propiedades, dinero, obligaciones contractuales. Contra el sentido de esta época, donde ser libre es acumular dinero, aquellos hombres lo maliciaban como una trampa.
La vida era conchabarse para la cosecha, que no falte yerba ni carne, y tal vez tabaco, y luego dejar al tiempo pasar. Ahora entiendo que entre mi abuelo, peón rural, y mi tío abuelo, linyera de los caminos, se reproducía la misma filosofía, compartían una misma estructura de sentimiento, una experiencia materialista y cosmológica -que les permitía leer las estrellas, descubrir la tormenta en un sutil movimiento del viento, conocer los múltiples sonidos del monte, aceptar a la muerte como un hecho cotidiano y necesario-. La diferencia era, simplemente, de grados: mi tío abuelo llevaba al extremo esta filosofía criolla.
La he llamado: criollismo zen.
Una filosofía espontánea que podría relacionarse al dasein de Martín Heidegger. En verdad, no digo nada nuevo. Rodolfo Kusch ya utilizó este concepto para reflexionar sobre la cultura americana. En mi caso, me gusta pensarlo en relación a filosofías orientales como el budismo. Pero el criollismo zen, en cierto sentido, es más budista que el budismo. Para el criollo hacer de su vida, una filosofía, sería pretensioso. Y sabemos que no hay cosa que al criollo le desagrade más que la pretensión.
Diógenes, otro criollo zen
Aclaro que no se deben confundir a los linyeras con el sujeto quemado, herido por siempre, que la ciudad expulsa a vivir en sus mínimos intersticios urbanos. Aquel que el eufemismo ha bautizado como homeless. Inclusive el linyera de barrio -el que ya ha perdido el horizonte infinito de la pampa- pero que camina en círculos confusos, dibujando secretamente un laberinto de caminos en el aire, no es un homeless.
Acaso su principal diferencia sea espiritual, ya que cuando hay un linyera aún perdura la comunidad: porque todavía existe un sujeto con quien hablar y compartir -aunque sea de modo subalterno-. Un homeless es la consagración del descarte capitalista y en esta negación del otro, también uno se niega a sí mismo y a la misma condición de comunidad.
Pero, detengámonos entonces, a preguntarnos lo obvio: ¿quién es el linyera?
El linyera surge luego del gran expolio decimonónico que provoca el nacimiento del alambrado, la extensión del latifundio y la imposibilidad del gaucho, por ende, de continuar cruzando a su antojo la pampa. Nos referimos a principios del siglo XX, cuando ya el único espacio que se abre para circular libremente son las vías del tren. Ahí se mezclaron por un largo tiempo linyeras y peones golondrinas que trabajaban en las temporadas de cosecha.
Pero el linyera, sobre todo, opta por la libertad. A veces no llevan más que libros que lee con pasión haciendo circular de mano en mano en las ranchadas donde se comparte mate, churrasco y cigarros. Osvaldo Baigorria cuenta que entre ellos se hablaba de un filósofo ruso que justificaba esta vida trashumante: un tal Krotopkin. El pensador anarquista ruso, Piotr Alekséyevich Kropotkin, se transformaba así en estas tierras mestizas, gracias a la lengua de la vía, en un apologista del croto y del linyera.
Desde ya, y eran los linyeras los primeros en saberlo, la libertad de los caminos -el énfasis a vivir sin ataduras- no significaba desconocer la opresión: condiciones miserables de trabajo, represión policial, concentración de la tierra.
Un gran libro sobre el tema es Bepo. Vida secreta de un linyera de Hugo Nario. Este cuenta los años errantes de José Américo Ghezzi reproduciendo, desde su propia voz, el cuarto de siglo de vagabundeo rural -muy similar, ahora sé, al que realizó mi tío abuelo-.
Me detengo en la concepción de felicidad de Bepo porque es la que yo también he escuchado, hablando con innumerables linyeras, siempre referida a “la libertad de la vía”, a “la charla de las ranchadas”, al “aire libre”; a todo aquello que conlleva a no pudrirse, es decir, la enfermedad que provoca el “quedarse quieto”, el “atado a un lugar”, el mal de los palenques.
Se podría hacer un gran e impreciso mapa universal de este mundo nómade que incluiría, por qué no, las caminatas iniciáticas de Jesús o de Buda; el viaje de los gitanos desde la India a España o el recorrido de siglos de los irish travellers. Claro, también la de aquellos hombres que cruzaron en trenes el Oeste, en Estados Unidos, y a quienes Johnny Cash recordó en algunas de sus mejores canciones.
En otro momento hablaré de todos ellos. Ahora quisiera nombrar a uno sólo de nuestros linyeras fundacionales: el filósofo griego Diógenes. Porque hay una filiación necesaria entre los cínicos, aquellos griegos que dormían en tinajas, en los caminos, bajo los árboles y los linyeras criollos. Michael Onfray, en su Cinismos. Retrato de los filósofos llamados perros, dice que la máxima de vida de estos filósofos era “no ser esclavo de nada ni de nadie en el pequeño universo donde uno halla su lugar”.
¿Y por qué filósofos perros? Kynos en griego significa, justamente, perro y aunque las explicaciones del término son múltiples quedémonos con la idea del perro vagabundo, aquel que recorre la ciudad a su antojo, sin dueño, durmiendo la siesta donde quiere. Austeridad, sencillez y desprendimiento de una filosofía perra que aún perdura en la noción de dominarse a uno mismo y de proclamar que no hay mayor valor que la libertad. Una libertad, por supuesto, que nada tiene que ver con el poder y el dinero.
La célebre anécdota que sintetiza esta concepción es aquella que nos muestra a Diógenes tomando sol en Corinto, echado en el piso, estirando las piernas, cuando es reconocido por el mismísimo Alejandro Magno, quien lo admiraba profundamente. Alejandro no dudó en acercarse y procurando ser generoso, le preguntó qué deseaba ya que él se lo otorgaría. Diógenes, criollo pícaro, respondió: correte che que me estás tapando el sol…
Los linyeras del rioba
Si el gaucho galopaba la pampa, y el linyera la atravesaba ya en el estrecho espacio de las vías, a veces en los techos del carguero, el nuevo linyera -si no se ha transformado, al fin, en un homeless– sólo puede recorrer, acechado, las escasas cuadras del barrio.
Uno de estos linyeras urbanos es Carlitos Carlitos. Lo conozco, al menos, desde hace un cuarto de siglo. Hay algo totémico en él porque todos envejecen mientras él sigue igual de viejo: hace décadas que asemeja tener ochenta años.
La primera vez que hablamos, recuerdo, me mangueó un cigarrillo. Me sorprendió por su cita erudita, sus comparaciones enfáticas e imposibles y una crítica feroz al sistema. No representaba, para nada, la opinión pública, el dicho del medio pelo; siempre a la orilla de la vida social, en un margen salvaje donde también sobrevive lo pensable de una época.
Hacia el 2001 lo acompañé a la guardia del Hospital Rossi; le dolía el pecho. Sin embargo, en la puerta se encontró, acaso una manifestación prodigiosa, con un compinche -y si no me equivoco, o si no estoy mintiendo, se llamaba Diógenes- quien le compartió una pasta que bebió en un largo trago de vino. Su alivio fue instantáneo. Respiró hondamente pidiéndome que lo acompañe a vaguear por el barrio Hipódromo para disfrutar de los caballos que suelen andar por sus calles empedradas.
En el barrio, a Carlitos Carlitos, le dan comida, ropa, cigarrillos y, sobre todo, charla. Carlitos Carlitos es, en verdad, un gran orador espontáneo que, de pronto, salta de un tema al otro, al ritmo de sus enloquecidos pasos (porque nunca, pero nunca, deja de caminar inclusive mientras comenta algo sobre el clima, el precio del pan o la necesidad apremiante de la revolución anarquista).
Hoy me doy cuenta que, a pesar de su singularidad, replica un arquetipo criollo. En todos los barrios hay aún uno o más linyeras que cumplen un mito de orden narrativo: los vecinos atesoran anécdotas fundamentales gracias a él, por ejemplo, sobre sus peripecias, las causas de su trashumancia, la primera vez que lo conocieron y, en general, para cumplir con su mandato, su origen se borra en un remoto pasado primigenio. Ahí anduvo desde mucho antes que todos nosotros. En cierto modo su existencia da estabilidad narrativa al barrio, casi un motor primario de la vitalidad arrabalera.
La última vez que encontré a Carlitos Carlitos armaba, en un baldío, un fuego. Calentaba agua en una pava tiznada. Lo rodeaban tres de sus amigos. En un vistazo distraído, acaso, se intuyera la imagen decimonónica de gauchos deteniéndose de su deambular caótico, perseguidos por la partida, a descansar antes de seguir sin rumbo fijo. Pero estos linyeras habían desensillado del mundo hace siglos. Cuando Carlitos Carlitos me vio, gritó:
– Mariano, vení, estamos charlando… ¿Gana Milei, no?
– Espero que no -le respondí.
– ¿Cómo que no? ¡Vamos Milei! ¡Viva la libertad carajo! -aulló burlón, desaforado, un linyera al que le dicen el Vizcacha, más tiznado, por cierto, que la pava que se calentaba en el fuego.
Me senté en una piedrita, ahí, a compartir la ranchada. Pensé en cuántas fogatas así, desde el origen del hombre, se habían reproducido; viajeros de paso, de orígenes confusos, hablando sobre bueyes perdidos. “¿Qué otra cosa se puede hacer?”, me consultó Carlitos Carlitos como si estuviera leyéndome la mente.
– ¿Sobre qué? -respondí confundido.
– ¿Sabés que hay linyeras libertarios? -me preguntó, sin escucharme, Carlitos Carlitos.
– ¿Anarquistas?
– No, anarcocapitalistas.
– ¡Yo quiero dólares! ¡Una valija llena de dólares! -avivó el Vizcacha.
Me pregunté cuándo los linyeras dejaron de ser anarquistas y se sumaron a las filas del capital especulativo. Recuerdo la voz de mi tío abuelo, José, allá en Villa Mitre, hablándonos de Bakunin y la huelga de los lecheros.
– ¡Yo no! -me tranquilizó Carlitos Carlitos-. ¡Imaginate los problemas en que me meto si me dan una valija llena de dólares! ¿Cómo caminaría con tanto peso? -y se rió, palmeándome la espalda, porque me veía pálido y confundido.
Y yo también reí mientras me empezó a golpear el vientito que se levantaba de noche, en el campo, en pleno verano, y mi abuelo, otra vez, iba por unos ponchos, unos trapos, para tirar al suelo, y decir vamos nomás, a dormir a la intemperie, a ver las estrellas, que dentro de la casa no se puede estar.
Y acá estoy, otra vez, una vez más, bajo las estrellas de una pampa infinita.