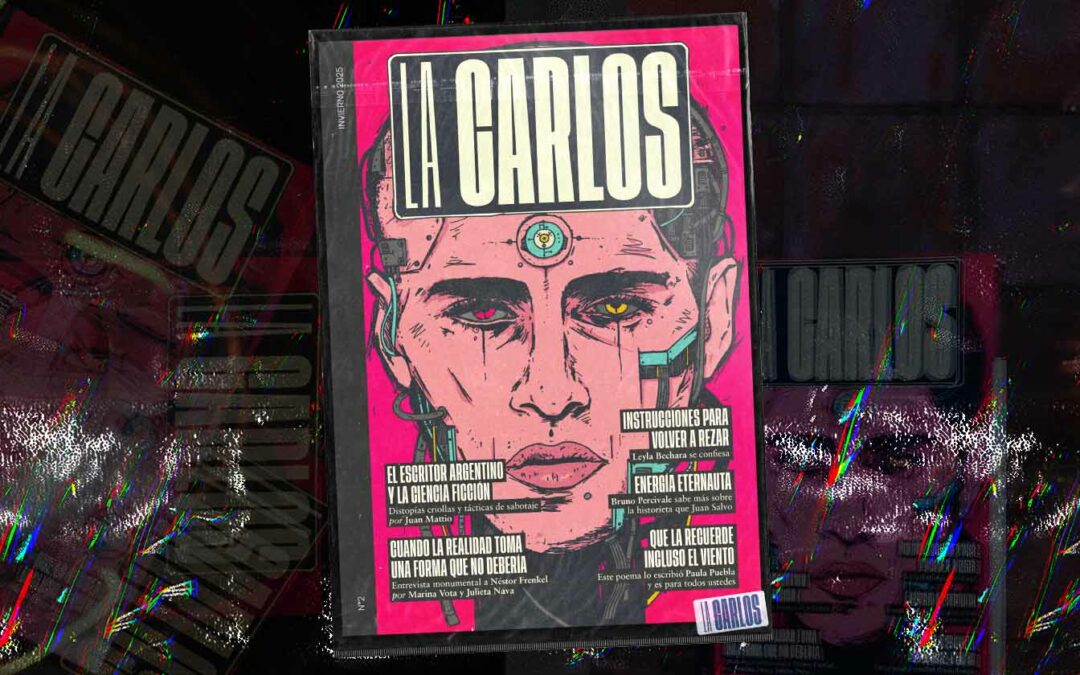Hace poco volví a ver Medianoche en París. No recordaba de esa película un diálogo en el que, sin embargo, reparé al volver a verla, al punto que transcribí en un cuaderno (y ahora paso “en limpio”), esa escena en la que Marion Cotillard y Owen Wilson (interpretando los papeles de Adriana y Gil Pender) conversan en el rincón de un bar.
Han llegado allí luego de un “viaje en el tiempo” con un taxi antiguo. Pender es en 2010 un exitoso pero desilusionado guionista de Hollywood que viaja rumbo a París para pasar allí unas vacaciones con su mujer y sus adinerados suegros, pero en su mente sólo aparece la obsesión por terminar de escribir su primera novela. Paseando por la ciudad, medio borracho, se sube una noche a ese taxi y termina en los “gloriosos años veinte”, cuando “París era una fiesta”, al decir del escritor Ernest Hemingway, uno de los tantos “notables” con los que Gil se cruza al traspasar las fronteras temporales, como Scott y Zelda Fitzgerald, Salvador Dalí y Luis Buñel. También allí estaba Adriana (entonces amante de Pablo Picasso), de quien nuestro protagonista se siente fuertemente atraído y con quien viaja a su vez desde los años 20 a la Belle Époque (hacia 1890) donde ella –fascinada– quiere quedarse. Es entonces cuando se produce el diálogo entre ambos:
-Ella: el presente es aburrido.
-Él: traté de escapar de mi presente, tal como tú tratas de escapar del tuyo a una Edad de Oro.
-Ella: ¿no creerás que los años 20 son una edad de oro?
-Él: ¡sí, para mí, sí!
-Ella: pero soy de los años 20 y te digo que la Edad de Oro es La Belle Époque.
-Él: míralos a ellos, su Edad de Oro fue el Renacimiento. Ellos cambiarían La Belle Époque por pintar al lado de Tiziano y de Miguel Ángel. Y es probable que ellos pensasen que la vida era mejor en épocas del Kubla Khan. Acabo de darme cuenta de algo. No es nada grande, pero explica la ansiedad que tuve en un sueño.
-Ella: ¿qué sueño?
-Él: la otra noche tuve una pesadilla en la que me quedé sin antibióticos. Fui al dentista y no tenía anestesia. ¿Me entiendes? Estas personas no tienen antibióticos.
-Ella: ¿de qué hablas?
-Él: si te quedas aquí y esto se convierte en tu presente, muy pronto comenzarás a imaginarte otra época, que sea en verdad tu edad de oro. Así es el presente. No es del todo satisfactorio porque la vida tampoco lo es.
El personaje de Woody Allen termina haciendo de sus viajes a través del tiempo en París todo un ritual. ¿Quien no tiene el suyo? El mío es caminar por la calle Corrientes, desde Callao hasta 9 de Julio. Lo sostengo al menos desde hace veinticinco años: ¿En qué consiste ese berretín? Simple: ingresar a las librerías –sobre todo de usados y saldos– para revolver las estanterías y ver si el destino me sorprende con alguna maravilla (muchos de los libros que hoy conforman mi biblioteca los encontré así). También sentarme un rato a tomar algo en un bar (casi religiosamente, La Giralda) o comer alguna porción de muzza (con fainá) o unas empanadas, de parado, en la barra de alguna pizzería, por lo general Güerrín, donde el morfi siempre va acompañado de una pinta de cerveza (es parte del ritual). Los años que viví en Córdoba extrañaba mucho eso: los bares de Buenos Aires, sus librerías y pizzerías (¡no hay fainá en esa provincia! ni una calle que concentre librerías y bares). Cada vez que regresaba de visita a “la ciudad de la furia” repetía el ritual.
Alguna vez, en una de esas librerías, me crucé con un ejemplar de La historia de la calle Corrientes, de Marechal, pero no lo compré (no sé si era una primera edición o qué, pero estaba carísimo). La mayor parte del tiempo realicé esas caminatas como parte del “paseo de pobre”, porque aunque ni siquiera puedas comprar un libro o comerte una porción de pizza o parar en un bar a tomar un café, la magia del ritual se sostiene. Claro que durante el último cuarto de siglo hubo tiempos mejores y peores; algunos, excepcionalmente buenos desde el punto de vista económico. En mi caso, 2007-2011, mientras trabajé como boletero del subte. ¿Dónde? ¡En la Línea B! (sí, sí, la de la calle Corrientes). Era franquero, así que laburaba sábados y domingos, y lunes (o viernes). En los ratos de descanso, por lo general, “subía” para tratar de hacer un rato ese recorrido. Pero en esos años en que contaba con más dinero, nunca me crucé con el ejemplar de Don Leopoldo dedicado a la emblemática avenida porteña que había visto aquella vez, durante los años del malestar.
En el mismo corredor de Corrientes, entre Callao y el Obelisco, entre 2004 y 2011, vi gran parte de las películas “extranjeras” que más me marcaron en la vida (las nacionales, por lo general, las veía –y aún las veo– en el Espacio Incaa Km 0, el cine Gaumont de Congreso, a unas pocas cuadras), o en el piso 10 del Teatro San Martín (más conocido como la “Sala Lugones”). Ahí, por ejemplo, vi todo Pasolini, en un ciclo que se sostuvo durante algunas semanas y en la que proyectaron la totalidad de sus películas.
También sobre la avenida Corrientes, pero en una zona más alejada del centro, vi en otro momento todo Wong Kar Wai, en un ciclo que se llevaba adelante en el primer piso de una casona antigua donde proyectaban películas de autor. Y sobre la misma avenida, pero no en ese Cine Club, ni en la Lugones, ni en El Lorca o El Cosmos (donde también concurría a menudo), sino en otra sala que estaba adentro del Teatro Astral (al lado de donde practicábamos kendo), vi varios films de Woody Allen, como La mirada de los otros, Match Point o Medianoche en París.
Recuerdo con gratitud algunas experiencias de finales de la década del noventa e inicios de la siguiente: salir del cine Lorca, después de ver el documental Cazadores de utopías (sobre la historia de Montoneros) y al pasar por la puerta de la librería Ghandi descubrir que era el mismo sitio desde el que había visto dar testimonio a uno de los protagonistas del film; o leer novelas del Turco Jorge Asís (como Los reventados), o relatos walsheanos como La voluntad de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, o Buscada, de Laura Giusani (con la historia de Lili Masaferro), y descubrir que muchos de los sitios de los que se hablaban en esas producciones aún existían: el bar Politeama, La Paz, Liberarte o La Giralda.
En La giralda, tomando algo un día con un amigo setentista (militante devenido filósofo), este me contó que el señor que nos había servido el café era el mismo que lo había atendido esa tarde en que se reunió por última vez con sus compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previo a ser herido en un operativo guerrillero, episodio que derivó en su exilio. Habrá sido en 2003 o 2004. Habían pasado unos treinta años entre un episodio y otro. Más allá de las tres décadas de distancia, también fue parte de mi experiencia sentarme en ese bar a leer y mirar por la ventana, conversar de tanto en tanto con ese mozo, disfrutar del encanto que el sitio conservaba. Lamenté profundamente todo ese tiempo en que la confitería permaneció cerrada y no sabíamos si volvería a abrir. Quizás hubiese sido mejor que permaneciera cerrada, pienso ahora, porque cuando se reabrió y volví a pisar el lugar no pude dejar de lamentar que se haya transformado en ese sitio ruidoso, con carteles luminosos, personal que ya no sostiene los ademanes del oficio y sólo te topes con todo ese afán consumista por tomar submarino y comer churros, incluso a precio de permanecer sentado en una mesa cubierta por plástico en plena vereda.
De La Paz nunca fui habitué, pero recuerdo mi sorpresa de haber visto, a principios de los 2000, a David Viñas sentado en una mesa del bar tomando café, leyendo el diario mientras de tanto en tanto levantaba la cabeza y miraba para afuera. Ahora en la esquina de Corrientes y Montevideo, hay un local de Sushi y, por un tiempo, se montó incluso un maxikiosco en el mismo sitio en donde se sentaba el autor que revolucionó la crítica literaria en los años sesenta.
Creo que hasta su muerte, ocurrida en marzo de 2011, David concurrió a ese bar a tomar café y fumar mientras hojeaba algún libro (sí, hasta diciembre de 2010 aún estaba permitido fumar en lugares cerrados) o leer La Nación y subrayar ciertas notas con sus lapiceras de colores, porque –como decía– al “enemigo” hay que estudiarlo bien (¡que diría Viñas de los tiempos actuales, donde no hay generaciones intelectuales ni enemigos). No sé si en La Paz también persistieron los mismos mozos a través de los años, pero estoy seguro que incluso hasta esa primera década del nuevo siglo mantuvieron tradiciones del oficio, de las que sostenía “la vieja guardia de mozos”, quienes nunca se olvidaban de llenar el vaso con agua al servir un café (según cuenta María Moreno en su libro Black out). No me lo imagino a David levantando la mano por minutos, o pegando un grito con su vozarrón, pidiendo un café de especialidad o que le trajeran agua, mientras observa que en la mesa de al lado alguien está comiendo sushi.
El tiempo pasa, las personas mueren, los sitios se renuevan, claro. El bar Politeama hace años ya no está (creo que también allí hay un maxikiosco o un local de helados o hamburguesas). En lugar del Liberarte hay un negocio de comics, con muñecos con rasgos japoneses. Pervive La academia, sobre Callao, casi llegando a Corrientes, pero la última vez que me tomé un café con medialunas ahí casi me intoxico y creo que tampoco funciona como lugar de encuentro de militancias e intelectualidad crítica.
No deja de quedarme un sabor amargo por esas ausencias. ¿Se habrá desplazado hacia otros sitios esa magia?
No sé si la segunda mitad de la década del noventa fue mejor a esta época, pero sí estoy seguro que había algo atractivo en el hecho de que, incluso después de los desastres que implicaron las políticas implementadas por la última dictadura cívico-militar y el menemato, aún podíamos –quienes entonces entrábamos en la juventud– reconocernos en lugares que hacían a una determinada tradición de la ciudad, y que habían sido sitios emblemáticos de generaciones anteriores.
La crisis económica ha transformado el café con leche en un bar o las porciones de muzza con faina y pintas de cerveza en una pizzería casi en un lujo que sólo algunos pueden darse de tanto en tanto. Ni qué hablar de comprarse libros, sobre todo si vienen de España. Es común escuchar que cada vez se lee menos y que lo digital va enterrando lo analógico, que las series han matado el cine de autor, los films clásicos, de culto. Sin embargo, las librerías perviven y aún se sostienen algunas salas de cine en donde proyectan films fundamentales y producciones independientes actuales.
Hace poco, sin ir más lejos, pude ver en la Sala Lugones una gran cantidad de films que me conmovieron, en un ciclo sobre cine francés contemporáneo, y también volver a disfrutar de una vieja película de Godard que proyectaron en el Cosmos, así como el Gaumont sigue combinando estrenos con reestrenos (disfruté mucho al ver Blondi, de Dolores Fonzi y descubrí con una década de retraso a Medianeras).
Durante las últimas vacaciones de invierno compartí el ritual con mi hija, que ya tiene doce años: fuimos a ver una peli al Gaumont y después, a recorrer librerías, antes de merendar en La ópera. Ella, que vino desde Alta Gracia, se fascinó con la sala Leonardo Favio del espacio Incaa y yo de compartir ese momento. Ella encontró en una librería de saldos un libro que venía buscando hace tiempo; yo me topé con uno de los tomos de las memorias de Simone de Beauvoir, que había leído hacía años y no había vuelto a encontrar en esa misma edición, que pude comprar por muy poca plata. De tanto en tanto recupero así libros que he leído prestados y me encantaron, y puedo sumarlos a mi biblioteca, en la que aún sigue ausente La historia de la calle Corrientes de Marechal.
Quizás, de acá a unas décadas, las librerías y las salas de cine se extingan, o tal vez pervivan para nichos de jóvenes curiosos y viejos incautos. Quién sabe. El mundo neoliberal, con su afán de novedad (como dijo el viejo Heidegger en tiempos del viejo capitalismo de inicios del siglo pasado), presenta como caducas muchas prácticas que han visto pasar una sucesión de formas de organización social. Todo lo sólido se desvanece en el aire, sí, pero ese mismo aire que respiramos supo inspirar obras de teatros y escrituras filosóficas y literarias que ya llevan más de dos mil años. ¡Así que atención, nostálgicos y aceleracionistas! No todo pasado ha sido luminoso y no creo que todo futuro próspero –de existir algo así próximamente– se vaya a conquistar de espaldas a los legados. Tal como enseñaron gran cantidad de maestros y maestras, Argentina ha sido un país en donde los términos de vanguardia y tradición suelen combinarse a menudo para parir lo nuevo, que, al fin y cabo, nunca es del todo nuevo.