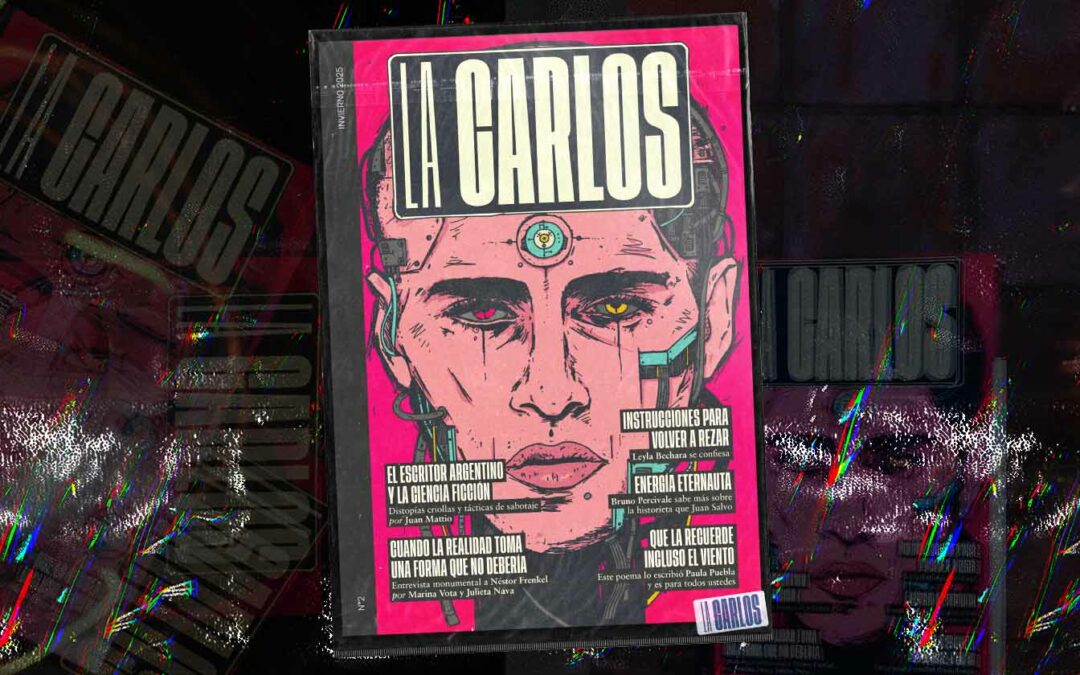No es lo que existe, sino lo que podría y
debería existir, lo que necesita de nosotros.
Castoriadis, C.
Hace tres meses fui mamá, más precisamente, un día después de las elecciones presidenciales.
El día del ballotage nos reunimos en casa como una especie de cábala o conjuro amoroso, siguiendo el ritual realizado en las elecciones previas. Cerca de las 17 y pico las caras empezaron a transformarse, sumergidxs en twitter, palidxs, viendo qué decía quién, con qué gesto, con qué cara, con qué tono, aún incredulxs, pero anticipando la derrota. Cuando digo derrota no me refiero a sentir pena porque perdió “mi equipo”, digo derrota absoluta y radical porque ganó la derecha. No puedo recordar donde estaba lx bebitx, pero sí que empecé a sentir que me faltaba el aire y tener mucha ansiedad, apagué la tele y dije: me voy a tomar aire a la terraza.
Subí, miré el cielo, sentí una profunda tristeza y un terrible temor y terror al futuro. Es claro que el futuro no existe más que en las formas que podamos fantasear, soñar y armar. Es una fuerza del presente que requiere de un pedacito de cielo donde conjurarse, un mundo que lo aloje, de un pueblo que lo sostenga, de una comunidad que lo teja.
En ese momento, la expresión de Ana M. Fernández me vuelve como un eco en el silencio: “enfermxs de futuro”. Podemos enfermar porque no hay futuro, un punto se interrumpe, se quiebra el horizonte, se acortan las perspectivas, se interrumpen los flujos vitales, sociales, políticos, económicos: el derrumbe de lo público, el desgaste de los cuerpos, de los lugares donde se apoyan y traman nuestras existencias.
La maternidad me trajo el sentido de lo finito y por primera vez me importa demasiado estar viva. No advertir futuro con unx hijx no es lo mismo que sin. Si el tiempo siempre me pareció una forma, generalmente, neurotizante de medir los ritmos vitales, ahora creo que se trata de todos los fotogramas de ternura que pueda captar. Ahora veo el pulso de los cuerpos y los pequeños pedacitos de muerte inevitables. Nos parecemos más a una planta que a una máquina, solo que a veces lo olvidamos. Cuando parece que estamos quietos, en realidad todo se mueve y en unx bebitx el tiempo parece ir demasiado rápido o demasiado lento. Las mutaciones son desmesuradas, como los millones de movimientos imperceptibles de una planta entre la noche y la mañana. Entre un parpadeo y otro: todo. Es tan hermoso y tan abrumador que me hace sentir que todo lo que pueda vivir es poco.
El barrio y los espacios clínicos-terapéuticos que habito como psicóloga se fueron poblando con las voces de una comunidad lastimada, preocupada y entristecida: “Tengo miedo de salir a la calle de la mano con mi novia”, “fui al súper y un tipo tenía la remera de no hay plata y la gente lo vitoreaba”, “no sé si me quedo sin trabajo o no”, “gano mil pesos la hora”, “dicen que están abandonando animales porque no pueden pagar el alimento”, “en la plaza del barrio la policía les pidió el DNI a un grupo de vecinxs reunidos en asamblea”, “la prepaga se fue al carajo”, “tengo ansiedad y no duermo”, “no puedo dejar de leer cosas en Twitter. Siento un bombardeo constante”, “me tienen sentada en el trabajo sin nada para hacer”, “cuando me voy a poder ir de mi casa”, “hoy echaron a cinco compañerxs”, “se me termina el contrato”, “¿viste lo del CONICET? Echaron a 70 personas”. La señora del local de enfrente me cuenta que están pensando en cerrar porque no llegan a pagar el alquiler. Mientras sufro cada vez más mi síndrome de piernas inquietas, sumado a aquello llamado puerperio.
Todas y cada una de las sesiones se fueron derramando de los dolores de la calle, en donde cada relato es el eco colectivo de otro, de mi, de nosotrxs. Alguien dice “estoy deprimida, pero no ‘yo’ en lo individual. Estoy deprimida porque no sé qué va a pasar con todo esto, y no sé cómo seguir, pero sé que estoy cansada por esto y no por mí”. Pensamos en las diferentes versiones de la depresión para alguien que la ha padecido profundamente. Buscamos juntas las diferencias para poder situar lo diferente que puede ser que duela el mundo, el pueblo, el suelo, el presente y el futuro, y no el quiebre de unx mismx. Aunque estemos hechxs de todo ello, no es lo mismo. Saber que los malestares aún laten “en la superficie”, puede ser el micelio que nos conecte para armar un estar en común. Cuando las capas sensibles se lastiman muy profundamente, en forma de depresión, de angustia, de temor, es más difícil avistar algún tipo de salida. El encierro, el ensimismamiento nos sitúan en el centro mismo del dolor y las fuerzas vitales quedan girando en ‘lo propio’, trastocando la percepción de los malestares y del mundo.
Los síntomas también pueden derechizarse, es decir, pueden torcernos la percepción en calidad de culpa, resignación o resentimiento y privatizarse al servicio de un individualismo severo que busca la cura, la salvación de sí y sólo de sí, creyendo que el problema es unx y que nada tiene que ver con el suelo que habitamos, con ese nosotrxs. Entonces, advertir las conexiones con otras depresiones colectivas se vuelve muy difícil ya que se trata de un efecto represivo-social producido y buscado. Castoriadis, filósofo y psicoanalista greco-francés, decía que este efecto represivo se ha logrado históricamente no sólo mediante la coartación de los actos “sino sobre todo por la interdicción de los pensamientos, el bloqueo del flujo de representaciones, el silencio impuesto a la imaginación radical”. Es decir, a la fuerza creativa “del pensamiento inconsciente, la sociedad responde tratando de inducir la plena impotencia”, y con ello la resignación, la pérdida de autonomía y el aislamiento. Con la imaginación bloqueada, los afectos, los deseos y los síntomas rebotan en las paredes revocadas del cuerpo, sin lograr salir. Y entonces, se vuelve urgente y necesario volver a recomponer ese cuerpo, acariciarlo para que la superficie de sensibilidad pueda volverse porosa, pueda volver a sentir, a pensar, a desear y a imaginar. A izquierdear sus dolores y a hacer con otrxs.
Deleuze G. en su famoso ‘ABC’, (precisamente en la letra G de “gauche”, izquierda en español) decía precisamente que ser de izquierda o de derecha es “una cuestión de percepción (…) No ser de izquierda es como una dirección postal: partir de sí, la calle en la uno está, la ciudad, el país, los demás países, y así, cada vez más lejos. Comenzás por vos mismo y, en la medida en que sos un privilegiado, que estás en un país rico, pensás cómo hacer para que la situación perdure. Sabés que hay peligros, que la cosa no puede durar y que todo es demencial. Pero igual pensás ¿cómo hacer para que dure? Y ser de izquierda es lo contrario. Es percibir (…) primero el contorno. Comienzan por el mundo, luego el continente, y así (…) hasta llegar a mí. Es un fenómeno de percepción en el que se percibe primero el horizonte”.
Cuando el horizonte parece quebrarse, la percepción se trunca, y la ansiedad rebota una y otra vez en la impotencia. El mundo parece detenerse y se escucha el silencio más inquietante y terrorífico. Nuestras potencias, lo que pueden nuestros cuerpos según Spinoza, no existen independientemente de los afectos que las efectúan. Por ello si se pueblan de afectos tristes, disminuyen y con ello: la resignación, la ansiedad, el anonadamiento, la quietud, la soledad y la depresión aún no colectiva.
El miedo paraliza, y no quiero decir que está mal tener miedo, por supuesto que podemos tenerlo, y si claro que yo también tengo miedos, y me parece muy digno y real que así sea. Pero también es cierto que una versión del miedo, es el producto perfecto de toda una micropolítica de los afectos que busca ser la fuente de alimento principal de la impotencia, de la soledad individuada, de la fragmentación social, del encierro y el aislamiento que no logra conectar, que no logra colectivizar, ni armar nosotrxs. El arrebato de un futuro tan mediato, la mezquindad tan cerca, la crueldad exacerbada y una comunidad lastimada.
La rabia empieza por las piernas, inquietas e insoportables, me piden moverse y yo les pido encarecidamente paciencia y poder dormir. El síndrome de piernas inquietas se define como la necesidad imperiosa de mover las extremidades, y a contramarcha del mundo, la maternidad incipiente me convoca a un ritmo más lento, más torpe, más agotador y a una soledad no deseada. Algunxs amigxs parecen haber quedado del otro lado de un umbral que no tienen ganas de cruzar. Y yo si quiero ir hacia allá, quiero moverme, quiero salir. Necesito habitar la calle, ir con ellxs a Congreso, sentirme “útil”, aunque deteste esa idea. Necesito gritar, golpear una cacerola, pero no puedo porque lx bebitx tiene que dormir y alimentarse. ¿Cómo exijo un futuro si no puedo salir de mi casa? Me es inevitable sentir que “esto significa que cualquier cosa que suceda en lo privado, no es político” como dice Hedva en su brillante texto La teoría de la mujer enferma. Respiro y me recuerdo que no, no estoy enferma, acabo de parir y lo más revolucionario que puedo hacer, en un horizonte resquebrajado, es cuidar a mi hijx con toda la ternura que tengo.