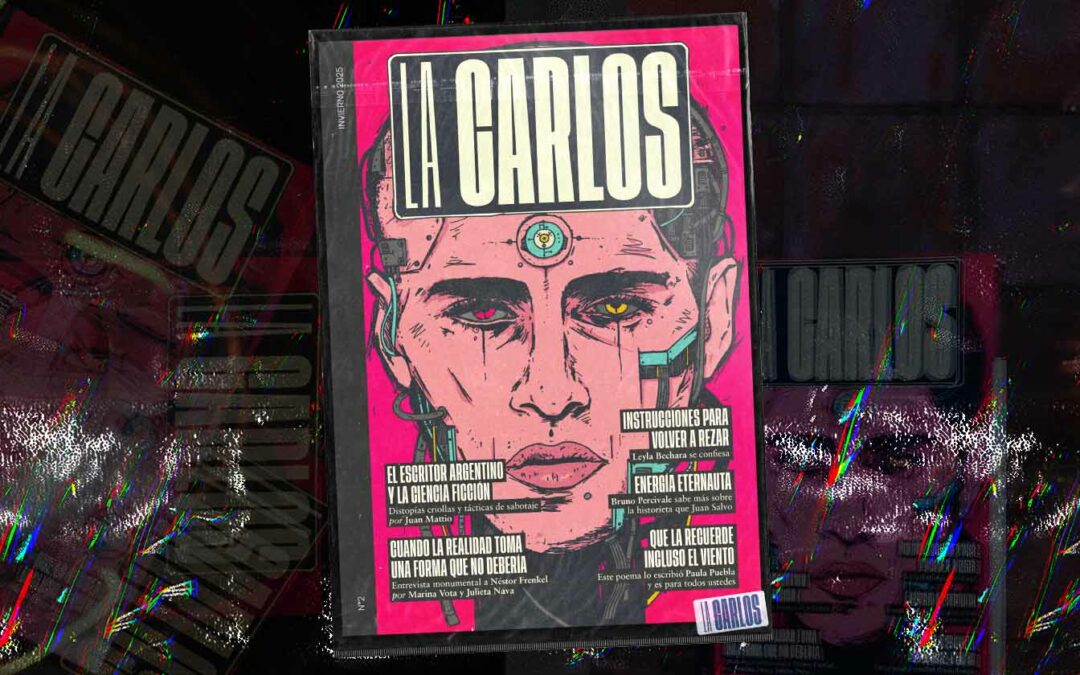Siempre se nos olvida escribir y hablar de los momentos que sabemos que son intransmisibles, indisponibles. Hay momentos que suceden como la aparición fugaz de un animal en mitad del bosque. Hay paréntesis e interrupciones en la vida que se alejan por completo de nuestra voluntad, de nuestro querer. Hoy, noche en Bogotá, al fresco de su lluvia mientras reconozco la exclusividad de este momento que vivo, quisiera cantarle una saeta al impoder. Porque me recuerda a G que se marchó demasiado temprano de mi vida. Ojalá escribir con la alegría que me regalaste siempre.
Hay que empezar por hacer un pequeño matiz terminológico y semántico: hablar del impoder no es equivalente a hablar de impotencia. Cuando hablamos de impoder, como un no-poder, no estamos negando la fuerza, la energía que tiene un sujeto. Estamos hablando más bien de algo irrebasable, intransitable. No se pueden transgredir ciertos límites. Los griegos, sobre todo Homero, Píndaro y los trágicos construyeron todo su contenido a partir de estos límites y el respeto a los mismos: el impoder, como una forma de respeto a lo intransitable, es de todo menos impotencia, es una forma de mantenimiento, de guardia de ciertas fronteras que constituían, a ojos de los griegos, el terreno del sentido de todo. A ellos me acojo hoy. Tenemos múltiples ejemplos de este respeto a los límites, de este impoder potente de los seres humanos. El ejemplo fundamental es la guerra de Troya. El evento trágico que cambió la concepción de la convivencia y coexistencia política; hubo un antes y un después (igual que contigo, G). Es, por tanto, un momento de crisis: se rompían y se venían abajo las estructuras sociales anteriores. La prueba de la inadecuación de esas viejas estructuras al nuevo mundo que una guerra en la que dioses y humanos se dejaron los esfuerzos, es que para la nueva Atenas, la justicia de sangre manejada en la Ilíada, se veía como desfasada, pasada de vuelta, extralimitada, bruta, burda. Para la germinal Atenas, democrática y política, el movimiento de Aquiles por el que el llanto y la muerte conducían a una justicia basada en la deuda sanguínea, era ante todo prepolítico, al tiempo que, paradójicamente, fue constitutivo de lo político en Atenas. Hay aquí un impoder fundamental: Troya, su guerra, no se deshace, no hay vuelta atrás en el tiempo y las consecuencias que se derivaron de ella fueron necesarias. El término “necesario” aquí, como se sabe, tiene un carácter particular: no hablamos de que ciertos acontecimientos (como asumir la muerte de muchas personas, justicias tomadas por la propia mano) fuera “necesarias”, esto es “justificadas” para un bien superior y venidero que es la Grecia democrática, la Grecia de Platón y Sócrates. Con “necesario” nos referimos a un hecho de carácter ontológico, cuando decimos que tales consecuencias eran necesarias nos referimos a que son innegables. Cuando decimos que es innegable que la guerra de Troya fue una tragedia, hacemos justicia con la palabra a lo que sucedió. Cuando decimos que es innegable que la guerra de Troya constituyera en la narrativa griega el desplazamiento del paradigma de lo político de lo que sucedía fuera de las murallas a lo que sucedía dentro (el tránsito de Homero a la República de Platón), lo que hacemos es reconocer la textura específica, la propiedad del suceso, lo que hacemos es respetar su eventualidad, como respetamos con silencio el ciervo que se nos cruza en la carretera. Así decimos que los griegos respetaban los límites de lo irrebasable: solo se podía decir lo que era verdad. Y a este decir (legein) regido por el reconocimiento de la particularidad de lo que fue Aquiles y lo que es Atenas por Aquiles, lo llamamos Necesario.
Sin embargo, Necesario, en mayúsculas, con la fuerza de la Historia, se le llama Ananké en Grecia. La Necesidad no es simplemente un decir apropiado, un decir verdadero: no es una cuestión de conocimiento. Ananké es como también se llamaba a la dimensión de los dioses primigenios: aquellos a los que ni los dioses del Olimpo podían superar. Eran la personificación de la inevitabilidad, lo indisponible. El impoder es un acto de justicia ontológica. De ahí que la narrativa trágica entrara en reproches con el bello Apolo quien, en un acto de agradecimiento al comportamiento impecable de Admeto, un mortal, empezó un juego de engaños y pactos con la Muerte para sustituir la pérdida de Admeto por la de su fiel esposa y compañera, Alcestis. Este contexto mítico tenía ya una premisa igual de grave: Asclepio, hijo de Apolo, había sido castigado por Zeus porque sus artes médicas y curativas despertaban y animificaban a lxs muertxs. El motivo de que fuera Zeus y no otro dios el que ejecutara a Asclepio tenía que ver precisamente con que hay ciertos equilibrios que no deben ser pasados por alto, que son indisponibles: que los mortales seamos seres finitos es una constitución innegablemente verdadera, sin embargo, lo que al Dios del Olimpo le obligó a detener el proceso de reanimación de los muertos era el equilibrio que cierto pacto implícito e inevitable (Ananké), en el que los dioses se inscriben sin poder modificarlo, se hacía patente. La Muerte necesita el reconocimiento de su existencia en que su reino cuente con almas, con muertos, mientras que el terreno de la vida pertenecía al Olimpo. Asclepio estaba quebrantando equilibrios no solo ya con respecto de la naturaleza finita del hombre, sino también con respecto de la propia constitución del mundo, de lo de arriba y lo de abajo.
Apolo vengó la muerte de su hijo, motivo por el que acabó castigado sirviendo a Admeto, hombre mortal sobre el que la figura del intento de rebasar lo Necesario que inauguró el dios de la medicina continuó: Apolo dialogó y pactó lo que era indialogable, lo que era indecible, lo que iba en contra del legein, del decir verdadero con la Muerte. De esta forma, Alcestis, amiga y esposa de Admeto, por philia, por amor, decidió aceptar el precario puesto que le ofrecieron. Una lectura actual de la palabra amor en este contexto puede llevarnos a conclusiones extrañas a sus intenciones originales: el amor en Grecia es un acto de pleno endeudamiento. Las amistades, los amores se otorgaban tesoros que eran insustituibles, normalmente únicos en el mundo. La amistad es una deuda eterna que no busca ser saldada sino continuada de esta manera: mutuamente se conceden, se homenajean con preciosidades que eran siempre insaldables. La deuda aquí no debe entenderse en términos económicos, monetarios: de hecho, la aparición de la moneda es lo que pervertía esta estructura de deuda. La moneda tenía la capacidad de hacer equivalentes cosas que eran únicas e inigualables. La deuda del amor, de la amistad es una deuda que no encuentra final precisamente porque nada era nunca equivalente. La aparición de la moneda resolvía relaciones philiáticas, disolvía la capacidad de tejer lazos eternos, incontestables. No hay mayor deuda que la de la vida. Así Alcestis lo que hacía era dignificar su figura como amante y compañera por encima de lo que el propio Admeto podría dar nunca. Alcestis, una vez se le presentó la posibilidad de morir por su compañero, lo aceptó sin dudarlo: era Necesario. Ella no podía negar el turno de la muerte porque en ese recipiente era en el que se estaba vertiendo la estructura philiática en la que se inscribía el sentido del afecto y el cariño en el que todo griego digno se veía y encontraba. Necesaria era la deuda del amor, así como Necesario era que el ser humano como ser finito muriera, como Necesario era el equilibrio de reinos entre los muertos y los vivos. De no ser así, si fallara uno de los tres niveles de Necesidad, una guerra entre los mundos de arriba y abajo se desencadenaría, una esposa cargaría eternamente con la deuda y culpa de no haber salvado a alguien a quien quería, al tiempo que habría jugado con lo que, para ella, se presentó como la ocasión propicia para aceptar la muerte. Una vez Apolo realizó el engaño, una vez un dios mintió, Alcestis tenía su camino determinado si no quería que eso concluyera en una cadena perpetua de maldad e injusticia. Lo propiamente trágico de la tragedia es que se condensan en una figura los elementos que detendrán la inmortalidad del mal, de las desgracias. Se concluyen, terminan. De ahí que Alcestis no fuera la protagonista, como continuamente presente, de la tragedia a la que pone nombre, sino que era el elemento trágico donde recaía la responsabilidad de un complejo divino y ontológico, moral y afectivo que, en última instancia, haría sentir a Admeto, su escurridizo esposo, como un ser eternamente miserable.
Lo trágico nunca es la muerte, sino el designio de los dioses primordiales, ananké. Y en el reconocimiento de esta necesidad, en el caso de Alcestis, no contempló en ningún caso una impotencia, un dominio, que diría Spinoza, de las pasiones tristes que le vuelven a unx cansadx, desesperadx, que realentizan su naturaleza hasta la inmovilidad. Alcestis estaba cargada de potencia precisamente por reconocer lo innegable, la verdad más patente de su lugar en el mundo.
Pensaba precisamente en la Necesidad de la muerte de G. Me pregunté si aceptar su muerte con rapidez, no sin mucha tristeza y pesar por el medio, era un acto de cobardía ante la Muerte. Me imaginaba temblando ante el precipicio en el que se erigía una bestia descomunal. Me di cuenta de que no hay nada más mentiroso que esperar enfrentarse a la muerte; pedirse una a sí misma, como para intentar medir con ello el amor, la philia, la eterna deuda que tengo con G y su alegría, no aceptar que se marchó. Y pensé en la dignidad con la que se fue, preocupándose más de nosotrxs que de ella, como si fuera Alcestis que aceptó desde el comienzo que la mentira no tenía vela en el entierro. Hay cierta honestidad en la muerte. La muerte está rodeada de una delicadeza, una atención y un detallismo que desbaratan por completo actitudes mentirosas. La muerte y la enfermedad son espacios configurados con un nivel de ingeniería afectiva, ontológica y social complejísimo. Reconocer esa complejidad es un acto de verdad, reconocer esa complejidad es asumir que es innegable. Los ritos funerarios me interesan desde siempre: en el primer derecho escrito, la
Ley de las XII Tablas, proveniente de la República Romana, estipulaba que el derecho sagrado era el apartado encargado de organizar, en consideración a lo civil (es decir, que hay una ciudad en la que vive gente con sus respectivos quehaceres y ocupaciones) y a lo divino, los ritos funerarios. A lxs muertxs ya no se les podía enterrar ni tratar de cualquier manera, sino que había ciertas condiciones para que su honor y el de la ciudad fueran preservados. Al margen de estratos sociales y jerarquías de distribución del poder, la honestidad de la muerte traía la obligación de la democratización de la dignidad de los ritos funerarios.
Sin embargo, lo más particular de esto es que la escritura de la Ley de las XII Tablas, y por tanto, el reconocimiento de la dignidad Necesaria de lxs muertxs, fue el resultado de un tránsito por el que aquello que “se debía hacer” dejaba de ser anunciado por palabras de sacerdotes (como mensajeros de los dioses) y pasaba a ser escrito, grabado en un texto público al que todo el mundo pudiera acceder. Esto fue lo que garantizaba que la igualdad de condiciones y dignidad en el trato a lxs muertxs no fuera violada por intereses privados. Y por eso, es que a la República se le llamó así, como todxs sabemos: la res pública, la cosa pública, aquello que nos interesa a todxs (inter-est; está entre todxs, nos une y separa como un océano a las islas que lo habitan). Pareciera entonces, que es en la dignidad de lxs muertxs que reposa el sentido de lo propiamente político, frente a lo prepolítico de las justicias sanguíneas de la Guerra de Troya. No se puede llamar República a un lugar que desestima a lxs muertxs en una suerte de totalitarismo vitalista que niega lo innegable, que niega la textura de lxs muertxs. Reformularía entonces, los propósitos modernos, especialmente los kantianos, con respecto del carácter del derecho que deseaban instaurar: frente a un derecho cosmopolita (que alberga a todo ser humano en estado civil en el mundo), siempre me decantaré por un derecho necropolita.
Por eso pensaba que aceptar la muerte G era desearle, en pasado, a posteriori (pero no por eso más tramposo o con menos gracia que si fuera a priori) una vida y una muerte insustituibles. Le deseo una muerte cargada de una verdad que sirva, como el famoso pelo rojo de Chesterton en Lo que está mal en el mundo, como punto de apoyo arquimédico que se constituya en instransitable, irrebasable, como criterio de lo que está bien y lo que está mal. Le deseo una muerte llena de respeto: que nadie camine sobre ese espacio que solo ella ocupa, le deseo, en definitiva, la verdad de la muerte como la verdad de lo que yo amo que esté en esta tierra que piso, en la que siempre te reconoceré y recordaré.