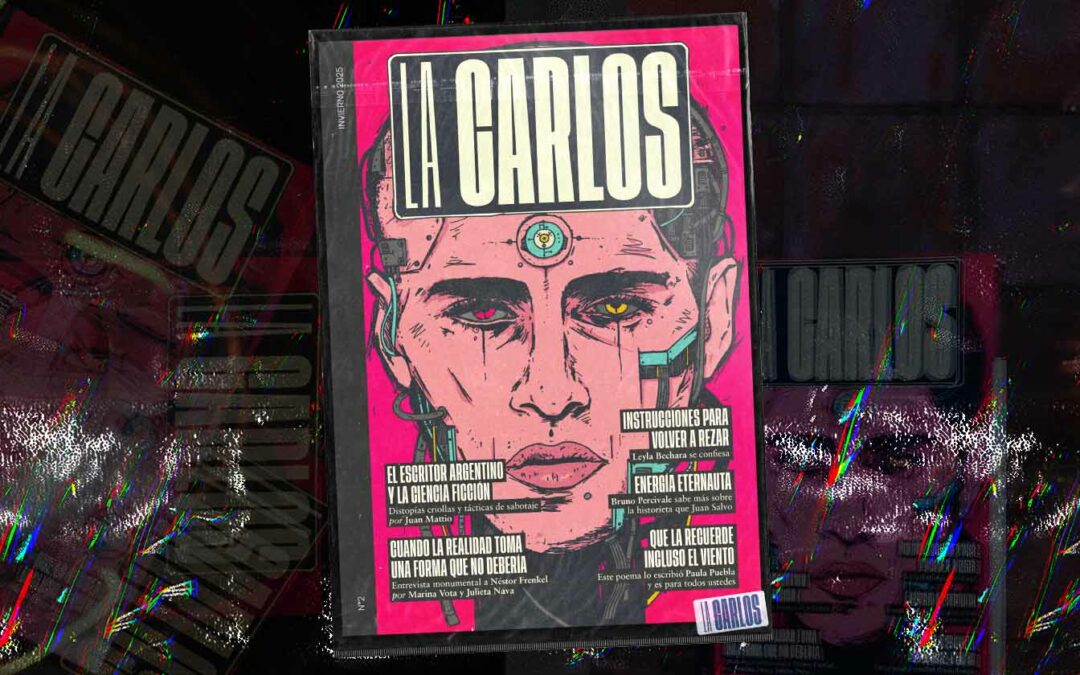Yo también fui un errante. No había cumplido los diecinueve años cuando un día acomodé la mochila y subí al primer tren que saliera lo más lejos posible de la ciudad. En el furgón del vagón, encendí un cigarrillo y, por fin, me sentí un hombre libre.
Los primeros días transcurrieron fumando, haciendo dedo sin rumbo fijo, sentándome en estaciones de servicio al costado de la ruta, hablando con extraños enfáticos y observando los autos perdiéndose en rutas desconocidas. Una tarde, un treintañero calvo, mezcla de último punk e iniciado budista, me sugirió el tren a Tucumán: “allá comienza nuestro Tibet”. No lo dudé y a los pocos días arribé a San Miguel.
El viaje se extendió por casi dos días. En un paraje de Santiago del Estero, bajo ninguna sombra, se detuvo por horas. El calor abrumador nos invadía en ráfagas de polvo infernal que dejaban la garganta seca y ardiente. Unos niños descalzos, por monedas, te ofrecían mojarte la nuca con botellones de agua turbia. Por fin, llegué a San Miguel casi de madrugada, exhausto. Comprobé, de inmediato, que no era el Tíbet sino una ciudad oscura de calles vacías. Donde esperaba encontrar un casco colonial se levantaban edificios administrativos y despachos abandonados -un pasajero me había comentado, si mal no recuerdo, de ciertas erráticas mudanzas durante el gobierno de Bussi-. Mucha gente dormía en la calle. Uno de ellos, un alegre pordiosero, no sé si en tono de amenaza o prevención, me gritó:
– Porteño, no es lugar para forasteros.
En la esquina conseguí una cerveza pero antes de acabarla me sorprendió un policía. Repitió -palabras más, palabras menos-, lo que ya me habían dicho. No hay por qué tentar la suerte, pensé, y procuré una pensión para gastar las últimas horas de la noche. Estaba sucia, infestada de cucarachas, como nunca antes había visto en mi vida -luego, meses después, ya me acostumbraría a esta mugrosa potestad de los alojamientos del camino-. El cuarto era un galpón, bajo un alto tinglado, con decenas de camas iguales distribuidas marcialmente.
Al costado, margen generoso tras un zaguán, se abría un antiguo patio solariego. Opté por cruzarlo. Encontré a un joven que bordoneaba una zamba. Vestía un poncho pampa, rumboso e impostado. Se detuvo cuando me vio. Le compartí un cigarrillo. Un acento quebradeño, afinado al diapasón de una postal turística, y un diente de oro, me hicieron sospechar de una trampa. La confirmé cuando me comentó que en pocas horas lo pasarían a buscar unos paisanos. “Para Amaicha nos vamos”, me dijo, señalando a lo lejos unos cerros que se confundían con la niebla en la noche cerrada de San Miguel. Me sugirió que lo acompañe compartiendo los gastos de la nafta. Sólo debía hacer una llamada para dar aviso.
– Bueno – balbuceé mientras maliciaba el brillo del diente dorado y sabiendo que aceptaba, por pura voluntad, una evidente traición. No puede haber otro motivo, me dije, para esta repentina generosidad con un desconocido.
A las seis de la mañana me golpeó el hombro dándome aviso de “dale chango”. Me había quedado dormido escuchándolo tocar un repetido repertorio criollo. Antes que pudiera decirle las gracias y omitir el desenlace fatal, me estaba subiendo a un auto destartalado junto a otros tres hombres de aspecto feroz. Siquiera nos saludaron. No hay duda, repetí en silencio, me robarían, asesinarían y desecharían mi cuerpo en un barranco. Empezamos a cruzar el valle aún de noche y no pude dejar de cantar para mí mismo:
Perdido en las cerrazones,
quién sabe, vidita, por dónde andaré…
Por algún motivo secreto, contra todos mis prejuicios de clase -¡contra todos los fundados prejuicios de clase!-, había dado mi visto bueno para este viaje. Pronto me daría cuenta que esta espontánea confianza era el único pasaje para atravesar los caminos en los que andaría. Desde ya, como se darán cuenta leyendo esta crónica, nadie desechó mi cuerpo en un barranco.
En Amaicha hicimos cuentas y nos despedimos en silencio. Empezaría, entonces, un camino por los Andes que no dejo de vivir, hoy, más de veinte años después, sino como una experiencia religiosa. Otro día me despacharé con el cuento largo de este viaje -en verdad, fueron varios y no uno solo aunque ahora la memoria los confunda-; crucé miles de pueblos y parajes, ciudades y rancheríos, selvas y desiertos, desde Amaicha hasta Mérida. Otro día será, ya dije, contar este viaje que fue sólo posible por confiar en un criollo que me señaló, desde un precario patio de pensión, unos cerros fantasmales.
Los cazadores de perros
Ya andaba sucio, con ropa deshilachada, barba larga y rala; lejos de la imagen cándida y bohemia -que yo imaginaba representar-, mi aspecto era fulminante; horrible, perdidamente desagradable. El dinero escaseaba. La comida se ofrecía gracias a milagros cotidianos. Por fortuna, en Salta, me había encontrado con Alejandro, un viejo amigo, con quien continuamos el viaje a la par. Para quien anduvo por los caminos, no debería explicar la importancia de encontrar un compañero de ruta. Para aquellos que lo ignoran, les recuerdo algunos hitos literarios: Don Quijote y Sancho Panza, Asterix y Obelix, el Martín Fierro y el Sargento Cruz.
Entre los errantes, hay un tipo de espécimen fulminado. El viajero que se ha asentado de modo definitivo, pero en tránsito no resuelto, en un solo territorio. En general es un sujeto que ha agotado la fuente primigenia de la aventura -hecho, por cierto, inevitable al menos que uno sea un loco o un idiota-. Nada más difícil para un viajero que reconocer que su peripecia ha acabado, que ya el camino ha ofrecido todo lo que podía ofrecer y continuar el periplo, entonces, es un modo de monotonía feroz, más absurdo y violento, que el peor de los trabajos de oficina o de las rutinas maritales más vacías.
Existen, en definitiva, los viajeros que no pueden aceptar el fin -¿quién de nosotros, por otro lado, como alguna vez sentenció Nietzsche, está a la altura de saber cuándo morir?-. En el camino se los conoce como los náufragos -los linyeras, tengo entendido, los llamaban los oxidados-. Abundan, en pequeños grupos, a las orillas de pueblos y ciudades, que ya no visitan. Su memoria se ha atrofiado en días siempre iguales que repiten en la brutal inmanencia de la necesidad. Ya no hay interés alguno por conocer nada distinto. Al futuro, como un mal agüero, nadie lo nombra. Se vive y se muere de modo espontáneo y fatal.
A una de estas comunidades salvajes nos habíamos sumado. La conformaban unas quince personas que moraban en un precario campamento a pocos kilómetros de Tilcara, en una construcción derruida por el paso del tiempo, acaso una antigua estación de servicio. Como es usual, la desconfianza con el ajeno era absoluta pero El Comandante -un chileno que oficiaba de líder- nos invitó a integrarnos a su grupo. El resto aceptó con recelo.
Nos sumamos, como sucede todo en el camino, de casualidad. Los divisamos caminando por el borde de la ruta y nos arrimamos a su fogón sólo para calentar agua. El mate propició la conversación: la poesía mapuche, el alcance de la figura de San Martín en la Independencia, las letras de Violeta Parra. El Comandante hablaba sobre todos estos temas con fanatismo. Los náufragos lo observaban con admiración pero, pronto comprobé, que en aquel grupo heteróclito de hombres y mujeres abúlicos, vaciados ya de la chispa de la aventura, la pasión de El Comandante era, al mismo tiempo, idolatrada y despreciada.
¿Por qué convivimos tantas semanas entre ellos? No podría saberlo. Los motivos de entonces se me escapan. Los recuerdo a todos, acaso siendo injusto, como una misma masa gris indistinta de hombres animalizados. El Comandante, en cambio, se destacaba. Vestía uniforme oliva que recordaba, lejanamente, a Fidel Castro -a quien citaba en abundancia-. De larga barba, usaba una boina negra. No se alejaba nunca de un bolso lleno de libros clásicos de marxismo-leninismo que mezclaba en sus soliloquios con poetas latinoamericanos -recuerdo un libro de tapas negras de César Vallejo-.
Una noche, luego de beber vino, me obsequió una imagen de Santiago. Con voz trémula, me confesó que sólo volvería cuando en Chile triunfara la revolución proletaria. Nunca antes. Vivía esta lejanía como un ostracismo revolucionario. Al rato lo observé durmiendo en el piso limpio. De la boca abierta, caía baba; la nuca sobre una piedra. Sus ronquidos cavernosos. Sin embargo, se lo descubría feliz. En verdad nunca he vuelto a ver una cara más feliz en mi vida.
La supervivencia era extrema. Algunos integrantes eran antiguos artesanos que habían vendido sus herramientas de trabajo para comer. Las mujeres se ofrecían a los camioneros. Las más irrisorias discrepancias promovían acaloradas discusiones; inclusive empujones y golpes. Sólo se aplacaban con la aparición de El Comandante. A la noche, cada uno dormía apretando sus exiguos bolsos desconfiando del otro; descubrí a varios de ellos aferrando pequeños cuchillos mientras roncaban.
El Comandante perdía, aceleradamente, la integridad revolucionaria de su tropa. Esa última noche, frente al fogón, se levantó un hombre flaco y alto, con ojos afiebrados. De pronto, lo dominó una risa de idiota. Afirmó que, por fin, cenarían corderito. Nadie podrá impedirlo, dijo. Sostenía de su mano derecha un facón. Aulló de felicidad repitiendo la palabra corderito. Varios se levantaron para acompañarlo cuando salió caminando hacia el pueblo. Era evidente que irían a cazar perros. Preferimos, en la confusión del episodio, huir de los náufragos.
El zorro de Yala
Viajábamos en la jaula de un camión donde aún se respiraba el olor del ganado. Cada tanto alguna luz externa nos cegaba. El camionero nos despidió cerca de Yala. Caminamos, largamente, por el borde de un caudaloso arroyo. Acumulábamos hambre. Durante días desayunamos, almorzamos y cenamos arroz. Pero aquel paquete que nunca se acababa, por fin, se agotó.
El mate y el cigarrillo disimulaban un poco la penuria.
En el pueblo encontramos un viejo almacén donde nos sentamos en su pasillo. Le pedimos agua caliente al dueño. Mateamos ahí mirando un horizonte de selva que crecía en galería.
– ¿Y ahora qué hacemos? – me preguntó Alejandro.
De pronto, recordé un libro que había leído el año anterior: La casa y el viento. Me había gustado lo suficiente para continuar con otras obras del autor: Fuego en Casabindo y El hombre que llegó a un pueblo. Estaba casi seguro que en una solapa se afirmaba que Héctor Tizón vivía en el pueblo de Yala. Pero también había leído que era Juez del Tribunal Superior de Jujuy. No coincidía la vida de un magistrado con este paraje marginal donde tomábamos mate ahora con Alejandro. Me acerqué al dueño del boliche preguntándole por el señor Tizón.
– El dotor -respondió el hombre, con su cara cobriza y su tono bajo, envuelto en un poncho polvoriento a pesar del calor pesado de la yunga.
Le pedí que me indique dónde lo podría localizar. Acabamos los mates saliendo a su encuentro. Era una zona solariega de Yala, si mal no recuerdo, casas de fin de semana y pequeños cascos de antiguas estancias. Tantos años después no entiendo el coraje -digamos: la impertinencia- de buscar a Tizón en la condición paupérrima en que me encontraba. Recuerdo con extrema claridad unas rejas negras; me veo a mí mismo golpeando las manos y lo recuerdo saliendo; su aspecto de sorpresa al encontrar a este extraño visitante frente a su hogar.
– Usted me indica, señor -me dijo.
Le quise explicar que había leído sus libros pero en mi estado, todo parecía imposible. Sólo pude expresarle mi admiración. Y me quedé en silencio. Se disculpó por no invitarme a pasar porque estaba saliendo (en efecto, unos segundos después lo vi partir en auto rumbo a San Salvador).
Me preguntó de modo muy cálido si necesitaba algo. Con renovado coraje -repitamos: impertinencia- le respondí: comida. Entonces, entró a su casa y retornó con una bolsa de empanadas. Estaban calientes y aún siento dentro de mí aquel olor a empanadas jujeñas. Las apreté fuerte, emocionado. Él me palmeó el hombro, me agradeció la visita y nos despedimos.
Alejandro, desde la esquina, observaba todo. “¿Qué te dio?”, me preguntó, incrédulo de aceptar lo que su olfato le estaba indicando.
– ¡Empanadas!
Ahora caía la noche tropical. Como fugitivos huimos hacia el monte. Buscamos un lugar alejado para armar el campamento; lejos de todo y de todos, como si para comer fuera necesario hacerlo de modo furtivo y oculto (un sentimiento atávico de proteger lo recolectado; la vida entre los náufragos, acaso, nos había dejado sus señas más viles). El hambre arreciaba nuestras fuerzas, sin embargo, ambos sentimos que aquellas empanadas eran algo más. Un milagro criollo al que había que darle un rito. Extender el hambre, entonces, era aceptar la grandeza del acto que acometíamos. A esta altura, comer, y sobre todo comer empanadas, cocinadas por delicadas manos de indias viejas y sabias, era no sólo un hiato con días interminables de arroz sino recuperar el gesto sublime, civilizatorio, de la alimentación.
Encendimos un fuego y colocamos las empanadas a un costado. Nos alejamos hasta el río para ver en perspectiva ese fuego con fondo de yunga alucinada, verde oscuro, en cadenas montañosas que crecían desaforadas en su quietud eterna (de sólo estar, estallamos con Manuel Castilla). La fascinación nos hizo perder de vista el fuego. La magia se hacía presente. Era imposible poner los ojos en ningún lado, sino en esa noche cayendo en estrellas sobre un verde cada vez más oscuro, más impreciso, más tenebroso.
Entonces Alejandro me miró:
– ¿Qué es eso?
– ¿Qué? – respondí suspendido al tiempo cósmico que cabalgaba el firmamento infinito.
– ¡¿Qué es eso?! -repitió Alejandro más fuerte pero él sólo respondió sin esperar mi reacción-. ¡Un zorro!
El animal cruzaba, en sombras fulgurantes, frente a nosotros.
– ¡Qué increíble! -dije emocionado descubriendo al animal.
– Increíble que el zorro hijo de puta nos esté robando las empanadas -gritó Alejandro.
En efecto, el zorro (repitiendo una fábula escrita hace miles de años) se escapaba con la bolsa de empanadas entre sus filosos dientes. Se perdía ahora en la oscuridad creciente de la selva. Corrimos pero el verde oscuro devoraba la luz del fogón entre infinitas plantas, árboles y enredaderas, encerrándose en un nudo primitivo de naturaleza plena. Dentro de esta boca vegetal, retumbaban los gritos de un mundo desconocido al humano: ranas, insectos, animales salvajes. Ya no podíamos hacer nada más que escuchar los pasos del zorro retumbando entre el ramaje profundo.
– ¡Las empanadas de Tizón! -se lamentó Alejandro.
Sí, aquel zorro se estaba llevando, uno vaya a saber dónde, cada vez más adentro de la selva, las empanadas de Héctor Tizón.