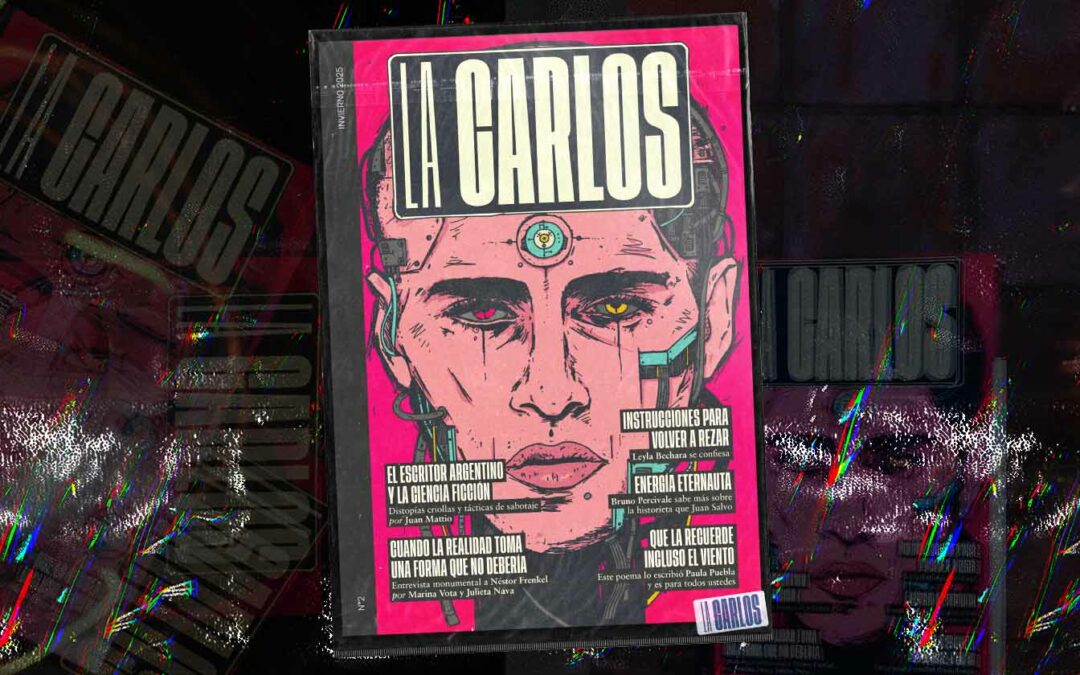Antes que nada: ¿qué significa “vivir de alguien o algo”? Más allá de una posible interpretación biológica en torno del verbo vivir, cuando nos preguntamos esto nos referimos al sustento material de la vida: para vivir -y no solo para sobrevivir- consumimos bienes y servicios que alguien tuvo que encargarse de producir. La forma organizativa que tome el esquema de asignación de tareas para producir y los criterios para distribuir lo producido están en el corazón del sistema económico en el que nos encontremos. Así planteado, podemos concluir rápidamente que todas las personas, en mayor o menor medida, dependemos de otras personas para vivir.
Pero se podría plantear que aunque todas las personas vivan de otras, no existe absoluta reciprocidad, puesto que hay de quienes nadie vive, en tanto no producen nada. O, saliendo de esquemas binarios, habrá quienes producen mucho, algo o nada, y habrá también quienes consumen mucho, algo o nada. Entonces, se trataría de sopesar cuánto produce y cuánto consume cada quién y quienes consuman más que lo que producen estarán “viviendo de” quienes producen más que lo que consumen.
Surgen ahora preguntas más complejas: 1) ¿Cómo definimos las equivalencias entre lo que produjeron o consumieron unas y otras personas?; 2) ¿Cómo definimos cuánto produce cada quien, en tanto los procesos productivos son colectivos?; y 3) ¿Cómo juzgamos los merecimientos a consumir más o menos, dada la incertidumbre en (1) y (2)? Estas preguntas son bastante similares a las que podemos encontrar en una primera clase de Economía y a las que los economistas vienen planteando desde hace siglos en un continuo debate. La pretensión de arribar a una respuesta sencilla e inmediata no dejaría de pecar de soberbia.
El pensamiento económico convencional, tan impregnado en nuestro sentido común, responde de manera inmediata a las tres preguntas con una misma respuesta: el mercado. Es el mercado de bienes el que indica cuántas manzanas equivalen a un televisor; es el mercado de trabajo el que establece qué porcentaje de las ventas de las manzanas le corresponde a los obreros y qué porcentaje al empresario; es el principio de eficiencia asignativa del mercado el que establece los criterios de justicia distributiva válidos. Siempre es el mercado, como supuesta arena neutral en la que individuos libres toman decisiones económicas interactuando voluntariamente entre sí y maximizando sus beneficios.
Así, las transacciones realizadas en el mercado son automáticamente productoras de verdades -el precio que surja de una negociación en el mercado será siempre “verdadero”-; socialmente eficientes -la mejor manera de organizar la sociedad es a partir de las interacciones individuales-; y éticamente justas -cualquier resultado asignativo generado en el mercado acarreará el poder de la justicia-. La mentira, la ineficiencia y la injusticia entrarían inmediatamente en escena al realizarse transacciones impuestas u obligatorias. Y todas las miradas apuntan al Estado, quien se encargaría, por medios extra-mercantiles, de quitarle recursos a quienes producen y dárselos a quienes no.

Quién vive de quién
La producción de bienes y servicios tiene carácter social (producimos en conjunto y con personas desconocidas). Siempre fue colectiva, más allá de los esfuerzos de los modelos económicos convencionales en presentarnos como figura estereotípica al individuo aislado que maximiza beneficios. En el caso particular del capitalismo, que ha regido en el planeta durante los últimos siglos, esta producción colectiva se organiza de manera atomizada. En general, y en estos términos, se considera que las personas no producen para sí mismas cediendo a otras los excedentes, sino que en la enorme mayoría de los casos producimos para otras personas y recibimos de ellas una retribución con la cual adquirimos otras cosas, a su vez producidas por otras personas. Para que esto funcione, las decisiones de lo que producimos necesariamente tienen que estar sostenidas en algún tipo de previsión de lo que esas otras personas necesitarán o querrán adquirir. Es decir, la demanda.
Pero ¿es tan así eso de que solo producimos para otras personas? Depende de qué entendamos por producir. Gran parte del trabajo que realizamos, de la naturaleza que transformamos, se hace por fuera del mercado. Estamos hablando, principalmente, pero no solamente, de las tareas domésticas. Si compro un paquete de fideos en el supermercado y llego a casa y lo cocino, está claro que los fideos empaquetados fueron producidos por otras personas y que yo los compré con dinero, el cual obtuve por la realización de otra actividad. Pero el paquete de fideos y el plato de fideos cocidos son dos bienes distintos. Y entre ambos encontramos un tiempo de trabajo que consistió en cocinar, tiempo que, por no realizarse en el mercado, no suele considerarse “productivo”.
Es más, en las cuentas nacionales se da la paradoja de si alguien realiza una tarea para sí incide de manera diferente en el cálculo del PBI que si la realiza remunerada y para otras personas. El epicentro es lo que se describe como tareas de cuidado, que también se realizan en el mercado, pero son mucho más invisibilizadas cuando tienen lugar dentro de los hogares. Se trata de tareas socialmente indispensables, sin las cuales no se podría vivir. Es lo que la economía feminista llama trabajo reproductivo.
Una persona -típicamente una mujer- que no vende su fuerza en el mercado de trabajo sino que se queda en su casa cuidando a sus familiares a cargo, ¿es una persona que “no produce nada”? Los indicadores sociolaborales tienden a identificar a esta persona como inactiva, que no trabaja ni busca trabajo, cuando posiblemente tenga una jornada laboral muy ardua y realice actividades indispensables para la vida de otras personas. Ampliando la escala y mirando a todas las personas que se dedican a esto, arribamos a tareas no ya indispensables para las personas a quienes ellas cuidan, sino a tareas socialmente necesarias para la reproducción de la vida y del propio capitalismo.
Entonces, ¿quién vive de quién? En el caso arquetípico de una familia encabezada por una pareja heterosexual donde solo el varón vende su fuerza de trabajo en el mercado, ¿es la mujer que realiza tareas domésticas quien vive del varón, o es el varón quien vive de la mujer? Una lectura desde la economía convencional diría que es ella quien vive de él, reforzando la figura del “varón proveedor”. Sin embargo, una perspectiva que antepone las necesidades sociales antes que su mercantilización claramente pone en duda semejante afirmación. ¿Qué pasaría entonces si hacemos el mismo ejercicio con el trabajo estatal?
La necesidad social del trabajo estatal en sectores esenciales
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hacia diciembre de 2022 el empleo asalariado en el sector público argentino contabilizaba 3.385.000 personas, lo que explica un 26 por ciento de quienes tienen un empleo registrado en el país, que totalizaban poco más de 13 millones. Si sumamos en el denominador a los casi 5 millones de trabajadores no registrados (que explican el 38 por ciento de la población ocupada total), el empleo en el sector público pasa a explicar casi el 19 por ciento de la población empleada total. Y aquí no estamos considerando a quienes trabajan en el Estado pero son formalmente monotributistas que venden sus servicios, incluso cuando el único “cliente” sea el Estado y se trate de una relación de dependencia encubierta, como sucede en muchas dependencias.
Según una reciente publicación del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), un 20 por ciento de los trabajadores estatales se empleaba en organismos, instituciones u oficinas del Estado nacional, un 19 por ciento en el nivel municipal y la mayoría, un 61 por ciento, en dependencias provinciales. A su vez, entre salud, educación y seguridad –las cuales desde la descentralización de los años noventa corresponden principalmente a los Estados provinciales- se explica el 62 por ciento del empleo público total. Solo un 38 por ciento se dedica a la gestión administrativa y otras tareas de lo más diversas.
¿Se trata de personas que “viven del Estado» o que viven de su trabajo? ¿O, como expresamos al inicio, de la combinación entre el trabajo propio y el de otras personas? Detrás de la idea de que se vive del Estado está la premisa de que se trata de tareas que no aportan ningún valor social y que, por ende, solo se trata de dádivas, de que en la ecuación entre lo que se recibe y lo que se da, sobre la cual se calcularía el mérito, lo segundo tendería a cero.
¿En serio estamos diciendo que el valor social de quienes trabajan en educación, salud y seguridad es nulo y que se trata de personas que “viven de otros”, solo por el hecho de que sus salarios salgan de arcas públicas y no de las cuentas corrientes de empresas privadas? Si así fuera, nulo sería el costo social de cerrar todas las escuelas, los hospitales y las comisarías del país. No, no parece tener sentido. El personal de educación, de sanidad y de seguridad públicas no vende su fuerza de trabajo en un mercado donde del otro lado hay empleadores privados que compiten entre sí, no negocia su salario con un empleador privado que arriesga su capital y calcula cuánto pagar a sus obreros, no produce mercancías cuyo valor se va a determinar en un mercado de bienes, no necesariamente produce ganancias económicas cuantificables de ningún tipo, pero realiza tareas socialmente indispensables.
Es más, son los propios empresarios capitalistas los que se benefician de que haya personas educadas y atendidas gratuitamente en hospitales públicos –lo que en ambos casos incrementa la productividad de la mano de obra- o de que existan fuerzas de seguridad que impidan que les roben.
¿Pero por qué no sería esto extensible a todas las áreas del Estado? Pensemos en las funciones de control y supervisión: ¿no es socialmente necesario que haya organismos de control sobre los medicamentos que se ofrecen (ANMAT), sobre la sanidad de los animales (SENASA) o sobre las condiciones técnicas de los vehículos que circulan (VTV)? ¿No es necesario que el Estado tenga personal que se ocupe de otorgar licencias de conducir, que autorice la realización de obras o construcciones? ¿No es imprescindible que en un país en el que la mayoría de los servicios públicos están privatizados el Estado cuente con organismos de control y regulación, como el ENRE, el ENARGAS, la Superintendencia de Servicios de Salud o la Superintendencia de Riesgos del Trabajo?
Ninguno de estos servicios se ofrece en el mercado de manera convencional, si bien en muchos casos se financian a través de aranceles o incluso pueden estar concesionados. Y, por supuesto, es necesario que estas tareas se lleven a cabo, por lo cual es imprescindible que haya personal a cargo.
Hay otras funciones del Estado, que sí podrían ser realizadas hipotéticamente por empresas privadas pero no siempre sucede o cuando sucede es de manera limitada. Un ejemplo claro es el que se refiere a las empresas de transporte, como las de trenes o aviones. Existen en el mundo países donde los ferrocarriles son íntegramente estatales (Francia), principalmente estatales (Alemania) o principalmente privados (Reino Unido). Cuando se trata de provisión estatal -o muchas veces de provisión privada con subsidios-, más allá de venderse un servicio de transporte como mercancía se está pensando en una función social: integrar regiones, facilitar los vínculos, promover el turismo. Por eso es que la mayoría de los servicios ferroviarios del mundo son deficitarios.
Lo mismo pasa con las aerolíneas, donde a diferencia de los ferrocarriles dos o más empresas distintas tienden a competir por una misma ruta: conectar dos ciudades distantes con un vuelo regular genera externalidades positivas que van más allá del resultado financiero de la propia empresa de transporte. En el caso argentino, si bien Aerolíneas Argentinas es deficitaria en términos contables, algunas de sus rutas en las que la compañía gasta más que lo que recauda generan impactos sociales y económicos en las regiones a las que vuela, que deben conmensurarse a la hora de hacer una evaluación del servicio público y que implicaría una ecuación totalmente distinta. Sin ir más lejos, si Aerolíneas Argentinas establece rutas que privilegian el turismo receptivo, incluso perdiendo dinero en lo operativo estará promoviendo el ingreso de divisas y la posibilidad de ampliación de la oferta turística, gastronómica, de espectáculos, etc.
Es decir, incluso sin entrar en la discusión acerca de la mayor o menor eficiencia productiva del Estado respecto del sector privado, sobre la cual hay diversas posturas válidas, lo cierto es que la provisión pública –e incluso el financiamiento público, más allá de la forma organizativa que tome esa provisión- permite satisfacer necesidades sociales y también económicas que la búsqueda de ganancias privadas no permitiría. Y, al igual que en el caso de los organismos de control, la actividad requiere personal.
Un tercer ejemplo se refiere a otro de los universos generalmente atacados o acusados de “vivir del Estado”: la asesoría gubernamental o parlamentaria. Muy frecuentemente nos encontramos con cálculos muy poco precisos que dividen el presupuesto total del Congreso Nacional por la cantidad de legisladores y arriban a un número que parece descabellado. Más allá de la falacia analítica que asume una función lineal (como si un congreso con 10 diputados costara una vigésima parte de uno con 200), al imputarse el costo del funcionamiento del congreso a cada Diputado o Diputada se está perdiendo de vista la función de los asesores no solo para el despacho en sí, sino para la institución en su conjunto y, por ende, para la sanción de las leyes. Una buena ley requiere de conocimiento técnico, pero también de que se alcancen acuerdos entre bancadas o sectores, o de que existan apoyos o avales de la sociedad civil y sus instituciones representativas, para lo cual el trabajo de asesoría es fundamental. Incluso cuando la designación de asesores se haga por criterios políticos y cuando de hecho en muchos casos los contratos de asesoría funcionen como mecanismo de financiamiento de los partidos políticos, esto no deja de ser necesario para la actividad legislativa en particular y para la política en general.
Por último, el sistema científico y tecnológico. La investigación científica es un elemento clave no solo del desarrollo económico sino también del mejoramiento de las condiciones de vida. Es algo que no tiene mucho sentido discutir. Pero las investigaciones científicas particulares no están aisladas, sino que se vinculan con otras, previas o coexistentes y muchas veces no es posible identificar en una investigación un beneficio social o una aplicación concreta, si bien es cierto que en general la investigación científica produce como mínimo profesionales más calificados que podrán ejercer sus tareas fuera del mundo de la ciencia con mayor aptitud y productividad, como en el caso directo de la enseñanza.
Muchos de los grandes avances científicos de la historia han tenido como resultado determinado conocimiento, que luego, años, décadas o siglos más tarde, sería un insumo de una investigación aplicada que sí tuvo efectos concretos. Si es así, ¿por qué las empresas con fines de lucro financiarían la realización de investigaciones que no generarán ningún beneficio económico? ¿Y por qué debemos limitarnos a fines externos, cuando el conocimiento puede ser considerado un fin en sí mismo?
Es decir, la investigación científica es socialmente necesaria pero sus resultados hacia el resto de la sociedad son inciertos, intangibles o lejanos. ¿Quién podría hacerse cargo de financiarla si no fuera el Estado? Incluso cuando se trate de productos científicos que nadie compraría, o de investigaciones que ninguna empresa privada financiaría, ¿se puede negar la necesidad social de la ciencia, del conocimiento, de la investigación?

La inversión pública en la retribución del trabajo socialmente necesario
Se hace evidente la importancia social de ciertos trabajos y, por ende, y dado que vivimos en una sociedad capitalista en la que para vivir debemos contar con dinero, la necesidad de que el Estado se ocupe de emplear a quienes realizarán esas tareas a cambio de dinero. Si no viviéramos en el capitalismo, la provisión de esas tareas podría tomar otras formas. Pero lo cierto es que quienes trabajan en el Estado de hecho le venden su fuerza de trabajo al mismo a cambio de dinero para poder comprar cosas, y en el fondo es el Estado quien representando a la sociedad toda compra esos servicios públicos que los trabajadores estatales ofrecen.
Pero el trabajo estatal no es el único trabajo socialmente necesario que no se demanda en el mercado de manera convencional, sino que hay un montón de tareas que no se remuneran y que configuran gran parte de la jornada laboral total de muchas personas, en su enorme mayoría mujeres, donde el Estado no estaría involucrado. Aquí entramos en un terreno un poco más engorroso y políticamente más polémico, pero sumamente importante.
Cuando rompemos la premisa de la economía convencional de que la necesidad de una tarea se manifiesta cuando hay un actor privado dispuesto a pagar por ella en el mercado en realidad estamos rompiendo con algo mucho más grande: la idea de que el mercado remunera de manera legítima a quienes participan en él. Porque la ecuación no es binaria entre tareas que el mercado demanda y remunera y tareas socialmente necesarias que el mercado no demanda y entonces debe hacerse cargo el Estado. También existen tareas socialmente necesarias que el mercado sí remunera pero de manera insuficiente o bajo pésimas condiciones laborales.
Estamos hablando del heterogenísimo mundo de lo que se ha denominado economía popular, que contempla trabajo informal, de la economía social y solidaria, comunitaria, etc. Se trata de un colectivo muy diverso pero que explica casi el 40 por ciento de la población ocupada total en Argentina. Mientras la economía convencional sostiene que a estas personas se les paga poco por su trabajo porque son poco productivas -o en todo caso se quejará de que las cargas sociales y los impuestos son lo que no permite que se les pague más- una mirada que priorice el rol social del trabajo realizado pondrá el eje en garantizar que esa tarea pueda ejercerse en mejores condiciones y que no se trata de buscar la manera de que el mercado lo haga (bajando los costos o aumentando la productividad para que sea rentable hacerlo) sino de reconocer la necesidad social y reclamar que el Estado asuma esa responsabilidad.
Sí, estamos hablando de los llamados “planes sociales”, un asunto para el que los improperios descritos al inicio para el caso de los trabajadores estatales tienden a multiplicarse y a asumir formas aporofóbicas y hasta racistas. Quienes perciben los distintos programas sociales, los cuales son incompatibles con empleos registrados -salvo algunas excepciones, como el trabajo doméstico o el zafral-, son muchas veces acusados de “planeros”, de “vivir del estado” en el sentido más profundo, de ser mantenidos por otros.
Sin embargo, dada la relación entre los montos percibidos y el costo de vida, es evidente que estas personas realizan otras tareas, desde el empleo informal a las changas o las actividades comunitarias. En esta situación se encuentran las más de 70 mil cocineras de comedores populares, las cuales a veces ni siquiera perciben una asignación, pero se encargan de alimentar a miles de personas cada día. ¿No es esa una tarea socialmente importante? Pero también quienes reciclan los residuos o quienes participan en la producción de alimentos en los cordones periurbanos del Gran Buenos Aires.
En este caso, no se trata de tareas cuya necesidad social haya sido definida por el Estado y por ende haya sido este el responsable de la contratación de la mano de obra, pero sí de actividades que en tanto sociedad podemos reconocer como indispensables. ¿Por qué no pensar, entonces, en legitimarlas colectivamente, reconocer simultáneamente su valor social y la imposibilidad de que el mercado las remunere de manera adecuada y reclamar una política social diferente?
En síntesis, el pensamiento económico convencional está tan instalado en nuestras psiquis que tenemos muchas de sus premisas completamente naturalizadas. Sucede incluso entre quienes defienden, militan y hasta conducen proyectos políticos contestatarios al programa neoliberal. Una de ellas es la idea de que sólo debe entenderse como productiva una tarea por la cual otra persona esté dispuesta a pagar. En el fondo, lo que se está naturalizando es al dinero no solo como instrumento para movilizar el trabajo ajeno sino también como dador de legitimidad. Si te pagan mucho, es porque lo que hacés es muy valioso. Si no te pagan tanto o no te pagan, es que lo que hacés no sirve.
Han sido sobre todo las enseñanzas de la economía feminista respecto del trabajo reproductivo, pero también algunas viejas máximas marxistas respecto de la distinción entre contribución y retribución, las potencias a partir de las cuales la discusión ha cambiado de tono. La defensa del trabajo estatal y de las políticas sociales en un sentido amplio no desde la excepcionalidad, la complementariedad, la rentabilidad, el nacionalismo o la geopolítica, sino desde el cuestionamiento a las premisas implícitas de la hegemonía del mercado, es una tarea ardua y posiblemente cargada de frustraciones -sobre todo si lo que se pretende es ganar una discusión en redes sociales-, pues implica roer los cimientos del sentido común económico. Ojalá que estas líneas contribuyan en esa dirección.