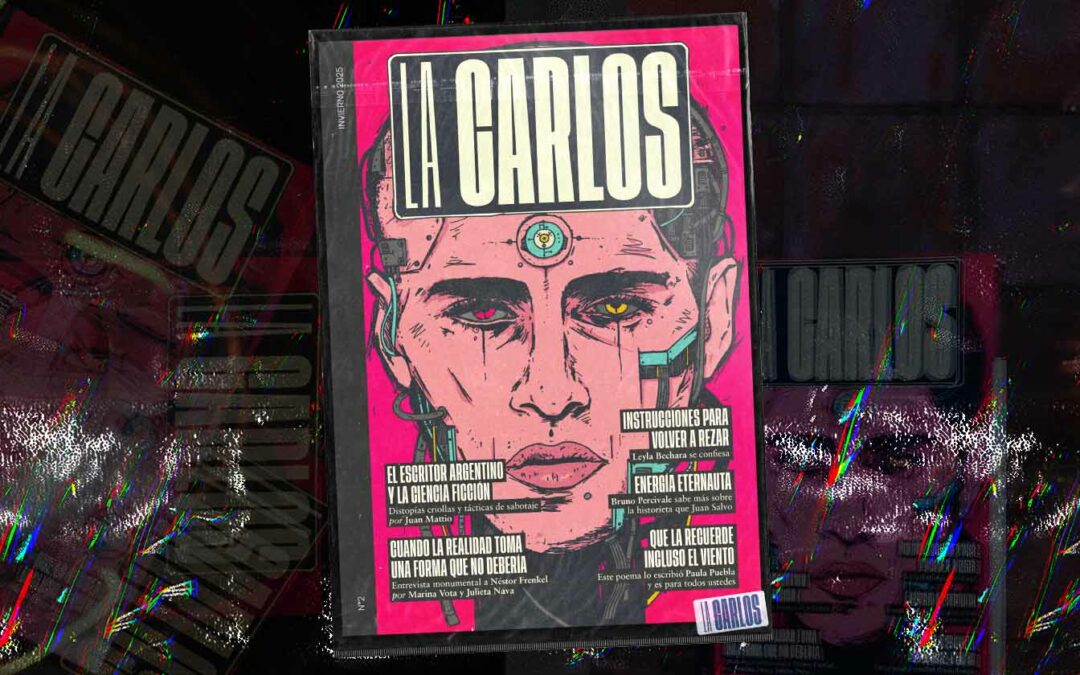Abandonad el barco.
No porque se esté hundiendo,
sino para hacer que se hunda.
(Comité invisible Tiqqun)
Tendemos hacia formas completas, nos inclinamos por la complementariedad, la unidad, las metas, los ideales, que las cosas funcionen, marchen, caminen, y sobre todo “bien”. Apoyamos nuestra vida en andariveles que prometen y nos entregamos al juego siguiendo ilusiones amorosas, corporales, capitales, existenciales. Y en la velocidad de la carrera se vuelve difícil apaciguar el ritmo, aligerar la marcha y preguntarnos ¿Para qué? ¿A qué costo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Sobre en qué andariveles nos apoyamos? ¿Cuánto elegimos? ¿Qué podemos y que no?
Desear el derrumbe, para imaginar lo posible.
En el ejercicio de lo obvio es donde generalmente se entraman las respuestas más complejas, más cargadas del sentido más común, por lo tanto el más configurado, el más invisible pero el más atravesado por los efectos del poder. Por ejemplo, en la sencillez de preguntarnos ¿Quiénes somos? Solemos responder con formas de existencia que socialmente tienen el poder de otorgar una consistencia “digna de ser nombrada”: una profesión, una pertenencia institucional, un título familiar, un título académico, un oficio, un género, una edad. No creo, desde ya, que todxs nos reduzcamos a ello, más bien creo que son las figuritas de intercambio social habilitadas a circular. El juego implosionaría si respondiéramos por los colores que nos gustan, lo que nos tranquiliza, el olor que nos desagrada, por cómo dormimos, cuando lloramos, cuando fue la última vez que amamos, la primera que sonreímos, un lugar en el mundo, el recuerdo más hermoso, el último sueño, el miedo más grande. El sistema de codificación trastabillaría como una maquinaria que empieza a fallar, a mostrar como error aquello que no es codificable por los modos de existencia normativos, hasta que una nueva re-actualización venga a recodificarnos para volver a funcionar o mantener en el margen a los errores como afueras constitutivos de un supuesto ‘adentro’.
Que las cosas fallen tiene mala prensa. No nos gusta lo fallado, nos asusta, sobre todo cuando se vuelve la contracara cruel de dejar de pertenecer a la seductora normalidad a costa de lo que sea. Un cuerpo, una pareja, una familia, un trabajo, una vida, un ritmo, una maternidad, una identidad, en fin: una pertenencia. Precisamente aquí me refiero a aquellas pertenencias que exigen una forma precisa, con bordes delimitados y correctos para ser dignx de ser parte, de obtener el carnet de socix a partir de cumplimentar con los requisitos de los clubes existenciales de turno que habitamos.
Entre esos engranajes vivimos, nos pegamos, nos sostenemos, nos hacemos parte hacedora, una fuerza de trabajo psíquica vital y móvil puesta al servicio del ‘buen vivir’, de las promesas de felicidad, de que las cosas funcionen, marchen, caminen, anden, progresen. Las grandes empresas lo comprenden muy bien, inventan carreras para ser “lx empleadx del mes” y cuando se llega, se advierte que el premio ni se acerca a redituar el costo de lo vivido para lograrlo, más bien el premio suele estar hecho de lo que ya fue robado/expropiado, pero recubierto de un brillo que cuando las condiciones de existencia son precarias, difícil no aceptarlo, no verlo brillar.
Entonces dos fuerzas contradictorias impactan, implosionan: ¿Quién elige? ¿En qué condiciones? ¿Perder o perder? ¿Fallar o funcionar? La vida reducida a ‘una misera vida’ (en los términos de Rolnik) donde las opciones parecen opciones. Fallar se impregna de frustración y fracaso en un juego donde ganar algo evidentemente nunca fue una opción pero aún así no podemos dejarlo. ¿Qué se gana, qué se pierde? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué hay afuera de este juego mortífero?
Sostener, arreglar, bancar, aguantar suelen ser las primeras reacciones ante el tambaleo de lo existente. La antesala de un posible derrumbe. Vibra el piso donde supuestamente nos sostenemos, tiemblan las instituciones donde supuestamente nos alojamos, se tensan las fibras afectivas de los colectivos que habitamos, se resquebrajan los roles que dan lugar a lo que nombramos como familia, grupo. Si cada unx es un pedacito entramado en cada territorio donde circulamos, cuando algunx estalla, el estallido se siente, algo implosiona. Desesperadamente tratamos de arreglar el bache, emparchar la pérdida, nos ponemos debajo para sostener la pesada estructura, muchas veces creyendo que depende de nosotrxs, porque nosotrxs existimos allí también. Nos cansamos, explotamos, sacrificamos por un «bien mayor», para que las cosas sigan andando, como sea.
Pero, ¿y si precisamente necesitamos que suceda lo contrario?, que todo se derrumbe, todo falle, se desmorone, fracase, se frustre, se rompa, incluso el pedacito de nosotrxs que compone ese territorio vetusto, gastado, muerto. El costo psíquico, subjetivo, corporal se rebela, se desadapta. Lo irreparable se convierte precisamente en aquello que cortocircuita el sistema, que lo hace fallar, implosionar. Se agota, se angustia, se rompe, se quiebra, muta, se licencia, pide pausa, abandona, tambalea, se duerme, produce síntoma-salud, se vuelve improductivo. Y entonces, el costo de lo sostenido puede expresarse en el dolor de lo inevitable. Que nos duela puede ser un afecto-efecto tardío que expresa un dolor que nunca tuvo las condiciones de existir, porque siempre era reparado, porque ante la mínima posibilidad de hacerlo era advertido como tragedia, como el derrumbe de la existencia, más que de lo existente. Una micropolítica del derrumbe. No somos nosotrxs los que se derrumban, sino aquello sobre lo que nos paramos para otorgarnos existencia, certezas, seguridades, una vidita, que no es La vida. El borde es finito, es cierto, por eso no es fácil, pero si necesario. Se requiere del derrumbe de lo existente para advertir lo posible, sino nos volvemos personajes míticos (como advierte Adriana Zambrini) que se funden con nuestras potentes existencias al riesgo de ahogarlas, desafectivizarlas, normativizarlas, adaptarlas. La falla, el error, la mutación, la trasgresión, la frustración, el derrumbe puede abrirnos hacia la pregunta sobre ¿Cómo vivimos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Que nos da existencia? ¿Qué deseamos? ¿Qué soñamos? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos gusta? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos?
Despegarse, desalojar, desparasitarse, sacarse a unx de allí y sacar de unx los pedacitos infiltrados. Duele, asusta, angustia. La ansiedad es un afecto que expresa la opresión, un espacio que le quedó chico al deseo y que pide a gritos, a veces más sutiles a veces desesperados, el pasaje a otro territorio aún no existente para nosotrxs, pero que ya existe como posibilidad virtual que aguarda su expresión. Una mutación, una reapropiación.
Calmarse, muchas veces es una forma de apaciguar, de recomponer, de arreglar, de curar. Pero si las condiciones no cambian, si creemos que solo nosotrxs debemos arreglar para que algo funcione, la trampa funciona a la perfección, seguimos intentando salvar lo imposible, nos agotamos, nos arreglamos, nos calmamos y seguimos. Cada vuelta no es gratuita, no somos infinitos ni eternos, ni superpoderosxs. Nada se rompe: salvo nosotrxs.
El primer movimiento puede ser el del dolor, tocar el borde, llegar al límite del mundo existente para Truman (idea que robo a mi amigo Maxi Frydman siempre que puedo): Truman no sabe que lo espera afuera, pero sabe que hay un afuera. Y volver, a veces, no es una opción.
El segundo movimiento: no arreglar el empapelado, no volver, para avistar la pregunta: ¿estoy arreglando precisamente lo que aplasta? ¿y si el movimiento es inverso? un contra-arreglo que produzca la falla, dejar que todo caiga, que se derrumbe. Algo insiste y pide cambiar la perspectiva. Bancar la insistencia en la suspensión de lo que intenta existir. Atravesar la pared. Otra perspectiva, una diferencia. Un movimiento. Otra vidita.
Una renuncia, un abandono, una derrota, un derrumbe. Fuerzas mal prensadas/ mal pensadas, quizás toda una micropolítica de lo posible.