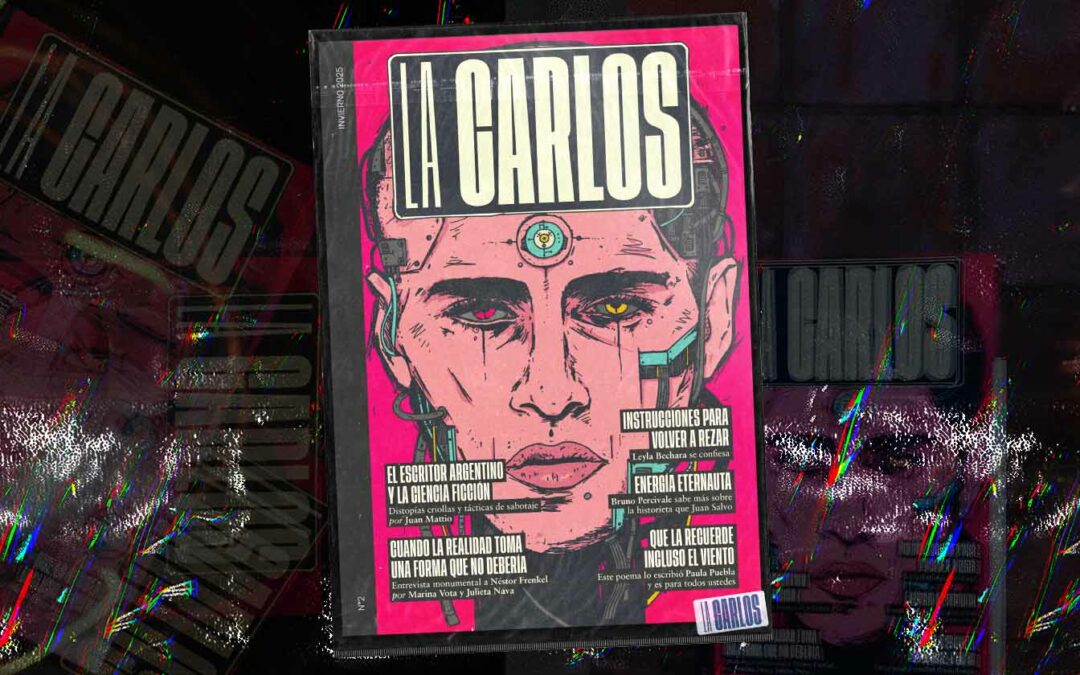Y qué es lo que vas a decir
voy a decir solamente algo
y qué es lo que vas a hacer
voy a ocultarme en el lenguaje
y por qué
tengo miedo.
Alejandra Pizarnik
Hablemos de salud mental. Hablemos de masculinidades. Hablemos de noviazgos violentos. Hablemos de diversidad corporal. Hablemos de violencia digital. Hablemos del cuidado del ambiente. Hablemos de trastornos de la alimentación. Hablemos de estrés laboral. Hablemos de la asexualidad. Hablemos de discursos de odio.
“Hablemos de”, tal vez una de las narrativas más sintomáticas de esta época, la contracara de “lo que no se nombra no existe”. Y, entonces, el imperativo de decirlo todo.
Hay consignas que funcionan como contraseña de ciertas luchas. “Lo que no se nombra no existe” fue una frase de la que se apropiaron los feminismos y la diversidad sexual para visibilizar identidades históricamente violentadas. Sin dudas amplió los márgenes de representación y de imaginación de lo posible. La lógica de la mostración, de “no callar”, tiene determinaciones históricas profundas, constituyó los cimientos de diversos procesos de liberación. Lo que me interesa es cómo esa racionalidad arrasó el resto de los ámbitos de la vida y se impuso incluso como estrategia política. Sobre todo, cómo no admite vacilaciones, pareciera haber un común acuerdo en el poder transformador de “nombrar” y “visibilizar”, incluso aunque en la mayoría de los casos no haya conversaciones genuinas sobre las grandes preocupaciones de nuestro tiempo.
Cuando la antropóloga Rita Segato defiende el “arte de pensar en conversación”, lo que rescata es el caos. El desorden, dice, puede ser “fecundo, creativo y prolífico”, permitiéndonos “salir de la repetición de ideas y clichés”. Pero toda conversación tiene enunciadores y enunciatarios concretos, un contexto y una temporalidad allanada para que se produzca un diálogo a partir de lo impredecible. Y lo más importante: una conversación está hecha de pausas y silencios.
La invitación constante a “hablar de” responde a un razonamiento muy distinto. Reproducida en publicaciones de Instagram con tutoriales y placas hermosas, en productos periodísticos que dicen más de lo mismo, o en hilos de Twitter con definiciones sencillas de procesos complejos, pareciera tender a capturar los conflictos. Funciona como analgésico ante el malestar social: “¡Al fin alguien habla de esto!”. No niego que seguro haya personas que encuentren respuestas en esos relatos. Lo que cuestiono es cómo este dispositivo comunicacional devino en mandato en tiempos de sobreinformación y aturdimiento: nunca alcanzan los temas que cada quien maneja, siempre hay que andar gritando o informándose sobre otros porque todo es urgente e igual de importante. En la fantasía de una ciudadanía capaz de repararse a sí misma poniéndole nombre a las cosas pareciera no haber capas, distinciones de actores con capacidad de incidencia real según la problemática, la ilusión de profundidad creada por todo marco. Como dice la protagonista de El cuento de la criada de Margaret Atwood: “Sin perspectiva, una viviría aplastada contra una enorme pared, todo sería un enorme primer plano”.
Pero, además, la necesidad de llenar vacíos protocoliza las discusiones sociales. Así, pierden peso las dudas sobre cómo abordar ciertos temas, con quiénes, para qué. Un ejemplo, muchas veces se plantea que la salud mental sigue siendo un tabú que hay que desterrar. Lo que yo encuentro como docente de secundaria es un fenómeno bastante diferente. Mis alumnxs lo tienen incorporado en sus charlas cotidianas, más después de la pandemia. También consumen contenidos alusivos en redes sociales como TikTok. Ahora bien, ¿cómo son esos contenidos? Videos de jóvenes de su edad diciendo “Quiero una piba re depre para mí” u “Hoy estoy re esquizo”. Entonces, el diagnóstico de tener que hacer visible lo invisible no da en el blanco en este caso. Lo que observo es lo contrario: un exceso de tratamiento del asunto, pero de forma banalizada. O bien una infinidad de decálogos de buenas prácticas para sentirse mejor vendidos en latas. Se habla de salud mental, la pregunta es cómo.
El gesto humanista que apunta a “concientizar” a través de la palabra tiene otro problema: no admite la falta de claridad, presupone la transparencia del lenguaje, y relega del inconsciente; abc de la comunicación. Es un intento voraz de apresar lo que se escurre. El hiato entre lo que queremos decir, lo que decimos y lo que los otros interpretan de lo que decimos es imposible de resolver. “Basta con ponerse a hablar con otro para advertir que la frase ‘hablando la gente se entiende’ es una ilusión neurótica”, escribió la psicoanalista Alexandra Kohan en un artículo de elDiarioAr titulado “Elogio del malentendido”.
¿Qué lugar queda, en ese escenario, para la creatividad discursiva y la imaginación política, para la irrupción de algo distinto? ¿Puede haber procesos emancipatorios menos estridentes? “La politicidad de los discursos y su potencia transformadora habita en ese justo espacio en donde la comunicación, entendida como un instrumento, y entendida como un terreno controlado, trastabilla, se vuelve opaca y fracasa”, arriesga la investigadora Natalia Romé. Si hay un terreno donde todo sentido tambalea es la poesía, una forma de apelación a las sensibilidades por fuera de la corrección política. La poesía como el espacio de la metáfora. Como semillero de ambigüedad, de tartamudeo, de la polisemia del sentido, del silencio y el placer de quien lee. El lenguaje hecho susurro.